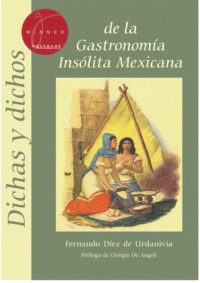Kitabı oku: «Dichas y dichos de la gastronomía insólita mexicana»

Dichas y dichos
de la
Gastronomía
Insólita Mexicana
Fernando Díez de Urdanivia
Prólogo de Giorgio de’Angeli
Portada: Litografía de Claudio Linati, Tortilleras
© Derechos reservados por Fernando Díez de Urdanivia
ISBN libro físico: 970-92377-2-1
ISBN libro electrónico: 978-607-96555-70
Hecho en México
Agradecimientos
A la Biblioteca Nacional de México
A la Hemeroteca Nacional de México
Miguel Ángel Castro
Lorena Gutiérrez
Reginaldo Allec Campos
Sonia Salazar
Por su apoyo, que hizo posible complementar
datos e ilustraciones para este libro.
CONTENIDO
PRÓLOGO
COMILONAS DE LA MARQUESA
LA ISLA DE LAS SORPRESAS
PRODIGIOS DE UN LAGO
REGUSTOS TAPATÍOS
COLIMA: MUCHO MÁS QUE COCADAS
REPERTORIO ALVARADEÑO
LOS CUITLACOCHES Y MI SANTA ABUELA
AVENTURAS Y TORMENTOS DEL PALADAR
GEOGRAFÍA EQUIVOCADA
LORITO, DAME LA PATA
¿DE DÓNDE VIENE CHÍNGUERE?
CUADRUMANOFAGIA
METLAPILES Y METATES
ALIMENTO DIVINO
BUENO Y BARATO
CHEGUA, POZOL Y CHOROTE
LAS HIJAS DEL CURA
NO SALGA SIN DINERO
ENSEÑANDO A LAS HIJAS
ESTABAN LOS TOMATITOS…
JUMILES Y TANTARRIAS
LA CIENCIA DIVERTIDA
EL TERROR DE LAS AMAS DE LLAVES
LA SOPA DE DON MELCHOR
PAYNO Y LOS FRIJOLES PARDOS
DON GUILLERMO, ENTRE MUSAS Y MUGROSAS
RAROS CHICHARRONES
PALABRA DE FRAILE
PÉREZ JOLOTE Y LA COMIDA EN CHIAPAS
CONQUISTA Y PITANZA
BERNARDO DE BALBUENA Y LA COMIDA
RECETAS DE MI FAMILIA
EL REVOLTIJO
EL OLVIDADO AYOCOTE
PIPIANES Y PEPIANES
UN CUADERNITO INSÓLITO
LA CONTROVERTIDA NOGADA
FOLCLOR MUSICAL Y COCINA
APROXIMACIONES AL UNIVERSO DEL TAMAL
¿QUÉ QUIERE DECIR TAMAL?
SIN FAISÁN Y SIN VENADO
LA ZANAHORIA EN EL JUEGO
LA EDAD DE LOS ELOTES
SU MAJESTAD EL ACHIOTE
TAMALES Y TORTILLAS
INGENUIDAD PIANÍSTICA
LA IRRUPCIÓN DEL HORNO
UN TAMAL PARA MUCHOS
EMPANADAS, PASCUALINAS Y TAMALES
HUIMILPAN DE DOÑA TOÑA
LA CURA DE CHOCOLOMO
CHARAPES Y CHARAPERAS
RAQUEL TORRES Y LAS FLORES DE XALAPA
EL BARRIO DE SAN MIGUEL
GUSTOS DE ANTAÑO
ALTAMIRANO: LOS ENCANTOS DEL RECUERDO
EL HUMOR DE LA POBREZA
DESAYUNOS DE AYER
CALDO DE PIEDRA
ACERCA DEL AUTOR
CATÁLOGO DE LIBROS LUZAM
BIBLIOTECA MUSICAL MÍNIMA
 COMILONAS DE LA MARQUESA
COMILONAS DE LA MARQUESA
La mejor salsa es la del apetito.
Juan Benito Díaz de Gamarra
E n Edimburgo, capital escocesa y joya de la arquitectura medieval, han proliferado los contadores de cuentos y leyendas. Durante el último tercio del siglo XVIII, hubo una viejecita que se dedicó a transmitir a su enfermizo nieto muchas narraciones encantadoras. El niño, aunque medio lisiado y enteco, cuando creció supo aprovechar tan jugoso repertorio como base de los textos que habrían de permitir a la posteridad llamarlo padre de la novela histórica. Ese muchachito era Walter Scott.
Por la misma época y en la misma ciudad, un señor Inglis y una señora Stein, de los que poco se sabe, decidieron unir sus vidas. La pareja procreó nada menos que diez hijos, entre ellos la niña que bautizaron Frances Erskine. Algunos estudiosos afirman que nació en 1804; otros, que en 1806. Sólo a la interesada podría importarle discutir la fecha.
Madame Inglis era intrépida educadora. Cuando murió su marido, cruzó el Atlántico en busca de sustento para sus muchos críos. En Boston estableció una escuela. Pasaron los años. Sus retoños crecieron.
Un día llegó a los Estados Unidos don Ángel Calderón de la Barca, recién nombrado embajador en Washington por la corona española. Era un caballero que nunca pudo comprobar su relación sanguínea con el glorioso autor de La vida es sueño, pero ni falta le hizo. Mucho más que simple diplomático, tenía intereses puestos en las artes y las letras, y viajaba con un amplio bagaje de idiomas que le había permitido, entre otras hazañas, traducir del alemán el Oberon de Wieland, poema largo y más bien tedioso de donde salió el libreto para la ópera de Weber.
En Boston, don Ángel fue presentado con doña Frances. Él tenía cuarenta y seis años; ella, treinta o treinta y dos. Fue responsable del encuentro el famoso hispanista William Prescott, a quien tiempo después Calderón de la Barca habría de poner en contacto con García Icazbalceta y con Lucas Alamán, ayudándole a procurarse mayor conocimiento de las cosas mexicanas.
Cupido hizo de las suyas. Ángel y Fanny, como se le decía cariñosamente a Frances, acabaron en el altar a mediados de 1838. Pasados algunos meses, la reina Isabel II nombró a Calderón primer ministro plenipotenciario de España en el México independiente.
El matrimonio duró veintidós años. Don Ángel murió en el puerto vasco de San Sebastián en 1861. A partir de esa fecha, tuvieron que pasar tres lustros para que por fin el rey Alfonso XII otorgara a la viuda un marquesado, completándole el nombre con el que cobraría fama como autora de Life in Mexico, cincuenta y cuatro cartas escritas a su familia y publicadas por primera ocasión en 1843. Con ese libro, la marquesa hizo honor a la tradición narrativa de su terruño y a su predecesor Walter Scott.
Retrocedamos a las postrimerías de 1839, y al momento en que los Calderón se subieron al barco que habría de llevarlos a su nuevo destino.
Antes de terminar la travesía, los viajeros fueron zarandeados sin piedad por las olas del Golfo de México. Cuando en medio de su mareo la señora pudo ver la costa, tuvo que quedarse viéndola durante varios días, pues el navío no podía acercarse al puerto, azotado por uno de sus tradicionales nortes. Casi cuarenta años antes Veracruz le había parecido a Humboldt, más que rada, un “desdichado ancladero con arrecifes”.
El suelo que los diplomáticos pisaron era un hervidero político y social, con un divertido aunque patético sube y baja de presidentes que duraban en la silla algunos meses, algunas semanas, y a veces sólo unos días. Estaba en su apogeo el militarismo mexicano, tan certeramente reportado casi un siglo después por Vicente Blasco Ibáñez.
La gente trataba de olvidar los incesantes vaivenes, y como las penas suelen mitigarse frente a una mesa bien servida, cualquier pretexto era válido para organizar convivios. Por eso se recibió a los Calderón con una gran cena. La marquesa era valiente. Inclinada a la aventura viajera y al riesgo digestivo. De modo que acometió sin titubeos un menú que incluía pescado y carne, vino y chocolate, frutas y dulces. Luego dio la primera muestra de su ingenio: “Saboreamos una cocina muy a la española, sólo que veracrucificada”.
Para los bisoños embajadores todo era nuevo y atractivo. Querían conocer lo nuestro y a los nuestros. Como se les informó que don Antonio López de Santa Anna estaba en la hacienda Manga de Clavo, donde solía retirarse a purgar sus culpas, decidieron visitarlo de paso a la ciudad de México. Dos cosas asombraron allí a los viajeros: el suntuoso banquete y las joyas que lucían la esposa y las hijas del anfitrión.
En aquellos días, Santa Anna tenía por solitario mérito su victoria sobre el intento español de reconquista, puesto en manos del brigadier Ignacio Barradas. Ese triunfo le había valido el nombramiento de Benemérito de la Patria. Sonora dignidad que parece haberlo inclinado a dormir no sólo en sus laureles, sino también en los campos de batalla. Bien sabemos que una siestecita suya costó la derrota de San Jacinto, que ayudó a consumar la pérdida de Texas.
También corre una especie según la cual, cuando estaba desterrado Santa Anna en los Estados Unidos, cierto día James Adams lo observó mascando una gomilla para él desconocida. Se trataba del precortesiano tzicli. Hábil industrial y comerciante, Adams se apresuró a importar más de dos toneladas de la goma y comenzó su emporio chiclero.
Santa Anna acababa de ser presidente por quinta vez. Calderón era muy sagaz y tal vez intuyó que le faltaban seis presidencias más. Después de visitar al surrealista personaje, los viajeros emprendieron la subida hacia la capital, camino que cautivaba por los contrastes nunca vistos de su flora y su fauna, de la cual la especie humana le pareció a doña Fanny lo más curioso.
Por supuesto, nada de automóvil ni de ferrocarril. Sólo la diligencia, que hoy vemos en museos y películas. Acerca de esos transportes otro viajero, el teniente Hardy, observó que “si el traqueteo fuera saludable para una constitución biliosa, no podría encontrarse un camino mejor para la salud”. Unos años después de la marquesa, el aventurero Vigneaux transmitió los datos de un carruaje que por quince duros hacía en una semana el trayecto entre la capital del país y Veracruz, a razón de diez leguas diarias. La diligencia, en cambio, lo cubría en sólo tres días. De todos modos subirse en una requería muchos riñones y no poco valor. La marquesa tenía ambas cosas.
En la obligada escala de Plan del Río, donde había una cena “bien condimentada con aceite y ajo” que incluía sopa, pescado, pollo, carne y frijoles, pidió sólo un cafecito, pues el zangoloteo le había causado gran dolor de cabeza. También padeció el temor obsesivo a los asaltos, no obstante las buenas escoltas que acompañaron su viaje, y la calesa tirada por ocho caballos blancos que se proporcionó a los embajadores, desde la segunda escala hasta su llegada a México.
En Xalapa pernoctaron nuevamente. Allí pudieron disfrutar un desayuno donde llamaron la atención de la señora “los huevos tan frescos, la mantequilla tan rica, el buen café, lo bien fritos que estaban los pollos, el pan tan sabroso y hasta el agua de gusto excepcional”. El contraste se produjo muy pronto en Perote, donde sólo les dieron un chocolate rancio en leche de cabra, que “estaba malísimo”.
Se instaló la pareja en la capital de un país al que le llovía y le lloviznaba. En cuanto a la administración pública, el general Anastasio Bustamante hacía lo posible por sostenerse, en medio de los problemas de Texas, de las reclamaciones francesas, de la invasión guatemalteca a Chiapas y del furibundo ataque del revoltoso José Urrea, quien se dio el lujo de entrar en la sede del ejecutivo y acorralar al presidente en sus habitaciones. Después de tamaña afrenta, Bustamante tuvo que irse a despachar desde el templo de San Agustín, mientras reparaban el Palacio Nacional de los destrozos causados por el cañoneo.
En cuanto a la Iglesia, el primer arzobispo mexicano de nacimiento, Manuel Posada y Garduño, acababa de hacerse cargo de una diócesis que había estado acéfala durante dieciocho años. Cuenta doña Fanny que muy pronto su marido y ella hicieron amistad con la familia De la Cortina, cuyo jefe, por lo que nos dice la historia, parecía arrancado de un escenario novelesco. Era ducho en las letras, versado en las artes; tenía don de gobierno y exquisito trato social adquirido durante su permanencia en Europa.
Don José Justo Gómez de la Cortina fue regente de la ciudad y se ocupó con celo singular de un problema del que hoy nada nos cuentan: la plaga de criminales y ladrones. En su tenaz campaña contra la delincuencia, cierto día se vio involucrado en la persecución de un bandido que, como era común entonces, buscó “refugio en sagrado” y ganó el abrigo de la Catedral. ¿Qué hizo el gobernador metropolitano? Entrar hasta el altar mayor con todo y cabalgadura para sacar al sinvergüenza a rastras. Se armó gran escándalo porque había profanado el templo; le llovieron duras críticas, pero don José Justo pudo dormir tranquilo, sabiendo que caminaba un pillo menos por las calles de la capital.
En alguna ocasión el conde De la Cortina envió a los Calderón un sorprendente obsequio que la marquesa se apresuró a describir: “Recibimos una caja de huevos de mosquito, que sirven para hacer tortillas y se estiman como golosina regalada. Considerando que los mosquitos no son sino unos pequeños caníbales alados, la cosa no dejó de causarme cierta repugnancia, pero se pretende que éstos, procedentes de la laguna, son de una raza superior y no pican. El caso es que los historiadores españoles mencionan la circunstancia de que los indios comían cierto pan hecho con los huevos que las moscas agayacatl ponen en los juncos de los lagos, huevos que, a juicio de los españoles, eran muy sabrosos”. Se refiere la escritora a los axayácatl, considerados más que moscos chinches de agua, que hoy sólo se usan como alimento de pájaros y cuyos huevecillos son el aguaucle, del que se habla en la sección de este libro dedicada al revoltijo cuaresmal.
Como correspondía a su investidura, los diplomáticos se la pasaban en ágapes y celebraciones. Allí la dama tuvo oportunidad de conocer nuestra comida en toda su dimensión, y de juzgarla con su vista y su paladar extranjeros, no siempre muy atinados. Las tortillas le parecían “bastante buenas, aunque algo insípidas”. Según ella “no eran otra cosa sino simples pasteles de maíz, mezclados con un poco de sal, y del tamaño y forma de nuestros scones”. Apreciación errónea. En la Gran Bretaña por scone se conoce algo más bien cercano al English muffin. Mencionado por James Joyce en su novela maestra Ulises, el scone puede ser abierto para descubrirle su “humeante meollo”, que pide una buena untadita de mantequilla.
La marquesa observa que en las galas de la sociedad metropolitana la tortilla estaba proscrita, no obstante lo cual había casas muy distinguidas que la incluían en sus banquetes, sin que nadie se escandalizara. Luego comenta que los nobles mexicas, “según reza en los libros”, comían tortillas hechas con una masa a la que se mezclaban medicamentos herbolarios. Parece que la señora no conoció las tortillas ceremoniales que hasta hoy suelen pintarse de colores y adornarse con estrellas, cuyo molde puede ser un trozo de garambullo.
En 1840 la ciudad de México tenía doscientos mil habitantes y doscientas pulquerías. Aunque su primer contacto con el pulque fue malo “a causa de su tufo”, doña Fanny elogia la “poderosa planta del maguey” y acepta que desde muy remotos tiempos “el pulque ha sido considerado como la bebida más sana del mundo”.
Más tarde, a raíz de un almuerzo en la hacienda de Zopayuca, confiesa “por vez primera concebí la posibilidad de que me gustara el pulque” y, al final de su permanencia en México, declara francamente que lo echará de menos.
Un par de siglos antes, en la misma urbe, Juan Ruiz de Alarcón, cumbre literaria de México y del mundo, después de permanecer seis años en la Universidad de Salamanca y de haber vuelto a su patria con dos licenciaturas, probablemente por feo y jorobado nunca pudo conseguir un buen trabajo y cuanto logró fue una chambita de catador de pulques. Quehacer tan digno como el de otros dos grandes escritores: Jorge Luis Borges, que en Buenos Aires fue inspector de pollos, y Augusto Roa Bastos, que en Asunción fue limpiavidrios de edificios.
Según podía esperarse de una europea, la marquesa nunca aprendió a identificar las diversas clases de agaves. Cuando se fue de nuestro país seguía confundiendo la procedencia de las bebidas y pensaba que el mezcal era un hermano menor del pulque, que tenía sobre éste “la ventaja de emborrachar al aficionado en mucho menos tiempo”.
A propósito del maguey, el responsable de la boda de los Calderón, William Prescott, hizo en 1843 esta concisa descripción: “es para los mexicanos, alimento, bebida, vestido y material para escribir”.
Si atendemos a la cantidad de amigos que hicieron, los Calderón deben haber sido muy simpáticos. Entre sus allegados estaban el conde de Regla y su esposa María Josefa, a quien la marquesa consideró extraordinariamente bella. Era hija de tigre. Su madre, María Ignacia Rodríguez de Velasco, la legendaria Güera Rodríguez novelada por Valle Arizpe, había sido estimada por el barón de Humboldt como “la mujer más hermosa que había visto en el curso de sus viajes”.
Los señores De Regla invitaron al ministro español y a doña Fanny a su finca de Real del Monte, donde los agasajaron con un desayuno que incluía bizcochitos calientes, huevos frescos, café, té y tostadas que representaron “la parte inglesa”, después de la cual vino “la parte española”, para finalizar con deliciosos quesitos frescos de crema, “a todo lo cual hicimos los honores como correspondía”.
El contacto más violento de la marquesa con nuestros hábitos culinarios fue sin duda el de los chiles. No mostró por ellos el menor entusiasmo y siempre los mencionó con un dejo de rencor: “Para soportar el chile que comen aquí, sería preciso tener la garganta blindada con hojalata”.
La señora no se cansaba de espiar su entorno. Acerca de todo se formaba opiniones que luego expresaba en sus cartas, salpicándolas de un humorismo revelador de talento y cultura. Hacía comparaciones muy graciosas. Cuando conoció el temaxcal, ese horno tan mexicano donde los reumáticos encuentran la curación que ningún medicamento puede darles, expresó su veredicto: “Una vez transcurrido el tiempo que se considera suficiente para el alivio, se saca al paciente del temaxcal well done”. Como si se tratara de un “new york” a la parrilla.
Una de las grandes instituciones históricas es la cocinera. Las características de esa reina de la estufa cambian según tiempos y latitudes. En algunos países, México incluido, va siendo especie que se extingue.
Las cocineras mexicanas del siglo antepasado fueron examinadas al microscopio por la marquesa: “Debe observarse que es preciso tener los nervios muy fuertes y el apetito muy despierto para comer lo que guisan, después de haberlas visto, por muy sabroso que aquello sea. Una mirada a sus flotantes guedejas, una inspección de su rebozo… y c’est fini, sin embargo de lo cual tienen sus buenas cualidades y son mil veces preferibles a las extranjeras”.
La buena de doña Fanny hubiera sufrido más “trasudores y desmayos” que Sancho Panza, de haber conocido a un ama y señora de la cocina cholulteca llamada Conchita Tlacuhilo, en cuyo restaurante comí por última vez hace más de cincuenta años, en compañía de mi familia poblana. Mujer entrada en edad, doña Conchita llevaba con ella por todas partes las transpiraciones y el cochambre del fogón, y exhibía con la mayor naturalidad su impresionante labio leporino. Pero el mole que guisaba debería estar en las antologías más exigentes. Al comerlo olvidaba uno labio, sudor y tizne.
Imposible exigir a la señora Calderón el acierto en todos sus juicios ni la valentía en todas sus degustaciones. Con motivo de la marca de unos toros bravos, el dueño de una hacienda cercana a Santiago organizó un banquete en el que nada probó la marquesa, como no fueran los plátanos, granadas y tunas del postre. No le atrajo la barbacoa por su olor y sabor a humo, y tampoco osó acercarse al “embarrado”, según ella un “guisado hecho de chile y carne, muy parecido al lodo, como su nombre lo indica”. Nunca supo que se estaba perdiendo de uno de los lujos gastronómicos de la época. El embarrado —según el recetario de doña Dominga de Guzmán— se hacía con chiles anchos tostados; jitomates asados, molidos y fritos en manteca, a lo cual se agregaban alcaparras desaladas; carne, gallina, pimienta, clavo y canela, jamón, chorizos, plátano largo en ruedas, vino y vinagre, y una vez sazonados todos esos ingredientes, se ponían más alcaparras, aceitunas, almendras, rodajas de lima bien cocidas y unas hojitas de naranjo tiernas. Como aquello debía espesar, acababa ofreciendo el aspecto que a la dama pareció repugnante.
Otra ocasión, en la hidalguense Tulancingo, la diplomática cometió quizá la mayor de sus equivocaciones. Consideró al mole, nuestra gloria culinaria, una simple “carne guisada con chile rojo”. Como si quisiera enmendar el dislate, celebró luego “un queso crema de lo más delicioso, que los indios comen con miel virgen, y cuya receta guardan celosamente, negándose a comunicarla a pesar de que se les ha ofrecido muy buen dinero a cambio”.
Las injurias a nuestra comida no son nuevas ni han cesado. Un libro sobre los restaurantes de Nueva York, publicado hace algunos años, afirma que el guacamole es una salsa “violenta, primitiva y ardiente”, en el capítulo dedicado a una fonda que pretende hacer “show” de nuestro folclor gastronómico, y en su local de la Primera Avenida atropella la dignidad del aguacate, machacándolo en público sobre espectacular molcajete y mezclándolo con jalapeños enlatados, menos agresivos para el paladar estadounidense que los reglamentarios serranitos.
Entre las reseñas de doña Fanny puede leerse la que trata de una prima mestiza de la “olla podrida” cervantina, que como sabemos tenía la virtud de adaptarse a la opulencia de los más largos manteles o a las limitaciones de las más humildes mesas: “En cada comida se sirve, inmediatamente después de la sopa, el puchero compuesto de carnero cocido, carne de res, tocino, aves, garbanzos, calabacitas, patatas, peras cocidas, verduras y muchos otros vegetales, que se sirven todos juntos, al mismo tiempo, acompañados de una salsa de hierbas y tomates”.
Para despedirnos de nuestra encantadora guía, hagamos con ella un breve recorrido por los refectorios conventuales.
En una de sus cartas nos lleva al Colegio Vizcaíno, para disfrutar de una “colación excelente hecha de frutas, nieves, dulces, natillas, jaleas, vinos, etc., todo en abundancia grande”. En otro texto, relativo al Priorato de San Joaquín, nos hace partícipes de “un excelente almuerzo con pescado del lago, huevos en diferentes guisos, arroz en leche, café y fruta”. Luego manifiesta su sorpresa porque los frailes no se habían sentado a comer con sus invitados, debido quizás a una disposición disciplinaria que ella desconocía.
El claustro de La Encarnación era, todavía en tiempos de la marquesa, uno de los mejores de la ciudad. El historiador Alfonso Toro afirma que “tenía un enorme patio rodeado de arquerías con balaustradas de cantería. En el centro de él se cultivaba un hermosísimo jardín con sus calles enlosadas, bancas de piedra y parleras fuentes con juegos hidráulicos, poblado de las más exquisitas flores y árboles frutales”. El convento había sido construido a fines del siglo XVII gracias la munificencia de don Alonso de Lorenzana. Un siglo después las monjas lo habían defendido inútilmente de que le construyeran junto el edificio de la Aduana. Transformado por completo, se convirtió en recinto de la Secretaría de Educación Pública a partir de 1922.
Escribe nuestra anfitriona que en La Encarnación fue recibida con una cena muy curiosa, “compuesta de dulces, chocolates, nieves, natillas, pastelillos de frutas, jaleas, manjar blanco (delicia de abolengo hispano hecha a base de arroz, leche, huevo, almendras, piñones, pasas, acitrón y pechuga de gallina), naranjada, limonada y otras golosinas profanas”. El disfrute de esos dulces se le amargó al observar a un grupo de novicias que, a punto de consumar sus bodas con Cristo, estaban por perder la esperanza de cualquier otro esponsal y le parecieron “pobres pajarillos enjaulados”.
Convertida al catolicismo a raíz de su permanencia en México, la marquesa Calderón de la Barca murió en 1882, después de haber compartido un largo destierro con la reina Isabel II, y haber sido institutriz y dama de compañía de la infanta española.
Frances Erskine