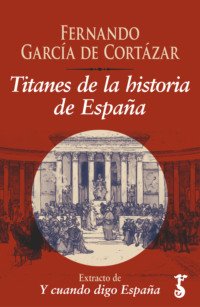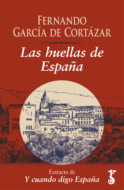Kitabı oku: «Titanes de la historia de España »
El panteón de los hombres y mujeres ilustres de nuestra historia cobra vida. Un espacio en positivo donde solo caben aquellos que hicieron una aportación relevante a España. Desde Augusto y Séneca hasta Amancio Ortega o Rafa Nadal, entre otros veintisiete personajes.

Superando el discurso de la decadencia y el pesimismo, Fernando García de Cortázar es la voz que mejor ha sabido conectar la historia de España con sus coetáneos. Su extraordinaria obra, fruto de décadas de trabajo y depuración del estilo literario, incluye libros tan destacados como Breve historia de España y Viaje al corazón de España.

Titanes de la historia de España
© 2020, Fernando García de Cortázar
© 2020, Arzalia Ediciones, S.L.
Calle Zurbano, 85, 3°-1. 28003 Madrid
Diseño de cubierta, interior, ilustraciones y maquetación: Luis Brea
Producción del ebook: booqlab
ISBN: 978-84-17241-69-8
Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotomecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso por escrito de la editorial.
Índice
Augusto (63 a. C.-14 d. C.)
Séneca (4 a. C.-65 d. C.)
Leovigildo (519-586)
San Isidoro de Sevilla (556-636)
Abd al-Rahman I (731-788)
Alfonso II el Casto (759-842)
Abd al-Rahman III (891-961)
Alfonso VI de León y Castilla (1043-1109)
Averroes (1126-1198)
Rodrigo Jiménez de Rada (1170-1247)
Alfonso X el Sabio (1221-1284)
Ramón Llull (1232-1316)
Francisco Jiménez de Cisneros (1436-1517)
Hernán Cortés (1485-1547)
Carlos I (1500-1558)
Francisco de Vitoria (1483-1546)
Santa Teresa de Jesús (1515-1582)
El conde-duque de Olivares (1587-1645)
Francisco de Quevedo (1580-1645)
Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811)
José Celestino Mutis (1732-1808)
Francisco de Goya (1746-1828)
Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897)
Santiago Ramón y Cajal (1852-1934)
Emilia Pardo Bazán (1851-1921)
Luis Buñuel (1900-1983)
Montserrat Caballé y nuestras voces del siglo XX
Adolfo Suárez (1932-2014)
Ana Vidal-Abarca (1938-2015)
Amancio Ortega (1936)
Rafa Nadal (1986)

La Cultura Española a través de los tiempos, José Garnelo, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid.
 n el siglo XIX Thomas Carlyle escribió que el avance de la civilización se debía a la actividad exclusiva de los héroes y que, por tanto, la historia universal no era otra cosa que la biografía de estos. Hoy, nadie que se tome en serio el estudio del pasado puede abrazar esa idea sin sonrojarse. La historia, universal o nacional, cualquier historia, es mucho más que la crónica de sus grandes personajes. Pero esta obviedad no excluye el enorme peso que ciertos hombres y mujeres han tenido en su desarrollo. Pensemos en Alejandro Magno, en Julio César, en Dante, en santa Teresa, en Lutero, en san Ignacio de Loyola, en Hernán Cortés, en Cromwell, en Napoleón, en Einstein… ¿Puede comprenderse su tiempo sin ellos? ¿Y el destino del mundo? Aquí se cuenta muy brevemente las vidas extraordinarias de treinta y un personajes que jugaron un papel fundamental en la historia de España. Son treinta y un personajes que dejaron su huella en la política, la religión, las letras, la ciencia o la cultura en general. Treinta y un titanes sin los que nuestro país sería peor de lo que hoy es.
n el siglo XIX Thomas Carlyle escribió que el avance de la civilización se debía a la actividad exclusiva de los héroes y que, por tanto, la historia universal no era otra cosa que la biografía de estos. Hoy, nadie que se tome en serio el estudio del pasado puede abrazar esa idea sin sonrojarse. La historia, universal o nacional, cualquier historia, es mucho más que la crónica de sus grandes personajes. Pero esta obviedad no excluye el enorme peso que ciertos hombres y mujeres han tenido en su desarrollo. Pensemos en Alejandro Magno, en Julio César, en Dante, en santa Teresa, en Lutero, en san Ignacio de Loyola, en Hernán Cortés, en Cromwell, en Napoleón, en Einstein… ¿Puede comprenderse su tiempo sin ellos? ¿Y el destino del mundo? Aquí se cuenta muy brevemente las vidas extraordinarias de treinta y un personajes que jugaron un papel fundamental en la historia de España. Son treinta y un personajes que dejaron su huella en la política, la religión, las letras, la ciencia o la cultura en general. Treinta y un titanes sin los que nuestro país sería peor de lo que hoy es.

Augusto (63 a. C. - 14 d. C.)
Cayo Octavio Augusto, heredero de Julio César, es una figura ineludible para entender lo que fue Roma y, por tanto, lo que es España. Su huella está en las piedras de Mérida, Astorga, Lugo, Zaragoza o Barcelona; su sombra, en muchos rincones de nuestro presente. Fue Octavio Augusto quien culminó la conquista de la península ibérica, conduciendo el poder de Roma hasta las tierras de cántabros y astures. También fue Octavio Augusto quien puso los cimientos de la primera unidad política peninsular. Y fue con Octavio Augusto en el poder, durante el más largo período de paz que hasta entonces disfrutara el mundo conocido, cuando Hispania —la vieja Hesperia de los griegos— se convirtió en la rica y tranquila retaguardia del mayor imperio de la Antigüedad.
Shakespeare dedicó tragedias inolvidables a Julio César y a Marco Antonio, pero no a Augusto. Y sin embargo, hay pocas historias tan enigmáticas y fascinantes como la del primer emperador de Roma. El asesinato de César en los idus de marzo del año 44 a. C. cambió su destino para siempre. Octavio descubrió entonces que su tío abuelo había dado el paso insólito de nombrarle beneficiario principal de su fortuna, y con tan solo dieciocho años tuvo que asumir la responsabilidad de un imponente legado político.
Pese a que, muy pronto, dio muestras de incontenible arrojo y ambición, nada permitió sospechar que su papel resultaría decisivo para la historia de Roma. Ninguno de sus rivales le tomó en serio al principio. Para Marco Antonio solo era un chico que se lo debía todo al prestigio de su familia. Para Cicerón y el Senado, un arma que usar contra el propio Marco Antonio. Unos y otros se equivocaron. Tan precoz como camaleónico en el juego de la política, Octavio luchó primero por el Senado en contra de Antonio. Después se unió a este y a Lépido para repartirse la República y acabar con los asesinos de César. Y por último, se enfrentó a Antonio y Cleopatra, salvando el obstáculo final que le separaba del poder.
No es difícil imaginar cuál habría sido la imagen de Octavio si la flota dirigida por su fiel Agripa hubiera perdido la batalla naval de Accio (31 a. C.): un sádico matón con una peligrosa inclinación al autoengrandecimiento, el tirano despiadado que había arrancado los ojos de un prisionero con sus propias manos y organizado junto a sus compañeros de triunvirato las llamadas proscripciones, listas negras de ciudadanos condenados a morir y a perder todos sus bienes. Suetonio resumió el papel de Octavio en aquel terrible episodio de la guerra civil en un par de frases que no dejan lugar a dudas acerca de su crueldad:
Cuando dieron comienzo (las ejecuciones), las puso en práctica con más saña que los otros dos. De hecho, mientras que aquellos (Antonio y Lépido) se dejaron a menudo ganar por la recomendación y las súplicas, él solo puso todo su empeño en que no se perdonara a nadie.
Pero Octavio ganó la guerra civil, dominó la vida de Roma durante más de cuarenta años y, en calidad de emperador, transformó las estructuras de la política y del ejército, el gobierno de las provincias y el sentido de lo que significaba la cultura y la identidad romanas. El éxito no le volvió popular, mas, con el paso del tiempo, la imagen del joven y despiadado señor de la guerra que se había abierto camino en la política por los medios más implacables fue desvaneciéndose en el recuerdo para dejar en pie solo al primer emperador: el genial estadista y minucioso legislador que forjó un sistema administrativo perdurable y sedujo a romanos y provinciales con la estabilidad de la paz… El lúcido planificador urbano que heredó una ciudad de barro y la convirtió en otra de mármol.
Nadie ha encarnado mejor el misterio y el abismo del poder, y nadie ha contado con un propagandista más cualificado: Virgilio, que con la Eneida, el gran monumento literario de la poesía latina, exaltó y glorificó el espíritu de Roma, celebrando su mítico origen y su vinculación con la familia de Augusto.

Séneca (4 a. C. - 65 d. C.)
Séneca el filósofo es, sin duda, la personalidad más atractiva y provocadora de su tiempo. Su padre, Séneca el Viejo, llamado también el Retórico, porque tal disciplina fue su principal dedicación, lo preparó para el ejercicio de la vida pública. Y él, tras pasar su infancia en Córdoba, proseguir su educación en Roma y viajar por Egipto y Oriente, entró en la política romana con paso firme, gracias a sus brillantes discursos en el foro.
Testigo principal de los terribles y a la vez pletóricos años que van desde el final del reinado de Tiberio a la locura de Nerón, Séneca experimentó lo más alto y lo más bajo de los favores públicos. Siendo ya senador, Calígula le condenó a muerte, pero después le indultó porque se convenció de que el asma acabaría con él por otros medios. Y Claudio, el cojo, tartaja y rijoso emperador inmortalizado por Robert Graves, lo desterró a Córcega a causa de un supuesto lío amoroso con Julia, hija de Germánico, el abuelo de Nerón.
Se desconoce quién susurró su nombre a Agripina como el del sabio más adecuado para educar a Nerón. Fuera quien fuese, el hecho cierto es que, después de casi ocho años de destierro, un día llegó la noticia a Córcega. Y Séneca deja sus libros, sus escritos y el ocio consagrado a la filosofía para regresar a los círculos palatinos de Roma.
La historia que sigue después es bien conocida. El filósofo procuró inculcar en su pupilo principios de conducta privada y pública acordes con la moral estoica. Y cuando el joven Nerón subió al trono, intentó comedir sus actos. Y en los primeros cinco años lo consiguió con ayuda de Burro, jefe de los pretorianos. Trajano consideró después aquel lustro el mejor período de Roma. Un suspiro, en cualquier caso. Séneca perdió el favor del joven emperador cuando este tomó como compañeros a Petronio y a los héroes decadentes del Satiricón. Y tras la muerte de Burro, se retiró a una villa de su propiedad en las afueras de Roma para vivir alejado de la política.
Las más bellas epístolas, el más sistemático tratado de cuantos escribiera proceden de esta época. Se trata de las Cartas morales dirigidas a Lucilio, que parecen pensadas y redactadas desde una intemporalidad indefinida. Ningún conocimiento científico o tecnológico las ha desbancado. Son reflexiones sobre la senectud, los deberes con los amigos o la muerte, pensamientos sobre el valor del magisterio de los antiguos, la compasión, la felicidad… que han durado dos mil años. «Quien es fuerte —escribe Séneca a Lucilio— vive sin temor; quien vive sin temor, vive sin tristeza; quien vive sin tristeza, es feliz»… «Los únicos ociosos —dice— son los que se consagran a la sabiduría; estos son los únicos que viven, pues no solamente aprovechan el tiempo de su existencia, sino que a la suya añaden todas las otras edades»… «Ningún mal es grande si es el último»… Tres años, en fin, de fértil escritura, de tranquilidad e íntimo recogimiento a los que puso fin Nerón, acusando al filósofo de participar en la conjura de Pisón e invitándole al suicidio. Es la muerte valerosa y aceptada que narra Tácito en sus Anales.
Para algunos Séneca fue uno de los hombres más sabios del mundo, un hombre honesto atrapado y destruido por un sistema tiránico. Para otros, un gran hipócrita que sirvió a la encarnación del mal en beneficio propio. Y es cierto que hay un enorme abismo entre su obra filosófica, situada en el terreno de la virtud, la tranquilidad del ánimo y el desapego a la riqueza, y su vida cotidiana, repleta de intrigas y líos palaciegos; entre el moralista que ha dejado una huella perenne en el pensamiento occidental y el hombre público que escala hasta la cima del poder, amasa una enorme fortuna y se humilla ante su antiguo discípulo. Consciente de las contradicciones, el mismo Séneca llegó a replicar a sus acusadores: «Yo poseo las riquezas, pero ellas no me poseen a mí». Que realmente fue así, que en los momentos cruciales sabía conducir su alma de acuerdo a los principios estoicos, da fe su manera de encarar la desgracia: primero, en el exilio, después, ante la pérdida del favor imperial y, por último, frente a la muerte, que siempre dice la verdad.

Leovigildo (519-586)
Si uno piensa en Leovigildo, el gran rey visigodo que sentó las bases del reino de Toledo, es inevitable que le venga a la mente la imagen de la ciudad que pintara el Greco en el siglo XVI, maravillosamente anclada en su pedestal de roca, antigua y majestuosa sobre los meandros del río Tajo. Sin embargo, el lugar que mejor resume su reinado se encuentra en la baja Alcarria, mirando también las aguas verdes del Tajo. Se trata de Recópolis, la urbe que fundó en el año 578 en homenaje a las victorias militares de su hijo Recaredo; la primera y más grande de las escasas ciudades que edificaron los visigodos, una plaza que los musulmanes abandonaron a mediados del siglo IX para construir Zorita, usando sus piedras como cantera y dejando en pie poco más que la vieja iglesia.
Leovigildo fue el más notable de los reyes visigodos, el más temido y admirado. Se trató de igual a igual con el emperador de Bizancio, fortaleció la seguridad del reino frente a sus enemigos naturales —francos, bizantinos y suevos— y desde su acceso al trono vivió obsesionado con recuperar la unidad territorial de la Hispania romana, meta que le impulsó a guerrear sin descanso y que acarició al final de sus días, con la conquista del reino suevo de Galicia. Y aunque fue el último monarca de confesión arriana en el trono y ordenó matar a su hijo Hermenegildo, rebelde y católico, san Isidoro de Sevilla, el gran faro de los hispanorromanos antes de la invasión musulmana, no pudo escribir sobre él sin contagiarse de entusiasmo.
Sus predecesores se habían contentado con explotar las riquezas del país y sobrevivir a las intrigas palatinas; Leovigildo aspiró a fortalecer el poder de la monarquía y a dejar tras de sí un Estado invencible. Hasta él los reyes godos habían vestido siempre como sus súbditos y habían sido accesibles para todo el mundo, como los antiguos jefes germánicos. Pero Leovigildo, en un gesto de meditada soberbia, desplegó una cuidada escenografía inspirada en la corte bizantina. Fue así el primero de los godos que ciñó una corona a su cabeza, vistió mantos de púrpura, acuñó moneda con su efigie y se sentó en un trono ante los magnates del Aula Regia. Y también fue el primero en legislar sin hacer distinción entre godos e hispanorromanos. Su revisión del código de Eurico no ha llegado a nosotros, pero 324 de sus disposiciones fueron incluidas sin cambio alguno en la Lex Visigothorum de Recesvinto. Son leyes admirables, razonables en comparación con las usuales de su tiempo, como la que abolía la prohibición del matrimonio mixto entre godos e hispanorromanos.
Cuentan que poco después de la muerte de Abd al-Rahman III, alguien encontró entre sus papeles uno en el que había recordado y enumerado los días felices de su vida. Así pudo saberse que el califa omeya había conocido exactamente catorce días de felicidad. No muy distinta tuvo que ser la existencia de Leovigildo. Reinó desde el año 573 al 586, y en todo ese tiempo no permitió que nadie hiciera sombra a su poder. Mandó ejecutar a los aristócratas germanos que podían disputarle el trono y reprimió con la misma inapelable fiereza las desobediencias de los nobles hispanorromanos y las algaradas de las masas campesinas, exponentes de las tendencias centrífugas de las distintas áreas peninsulares. Pero, sin duda, el mayor y más trágico desafío al que tuvo que hacer frente fue la rebelión de su primogénito Hermenegildo, que después de ser nombrado gobernador de la Bética renegó del arrianismo y se independizó de la corte toledana adjudicándose el título de rey. Leovigildo hizo, en esta ocasión, esfuerzos extraordinarios para evitar el conflicto civil. Pero sus intentos apaciguadores fracasaron. Y no tuvo más remedio que lanzar sus ejércitos contra su hijo. Fue una guerra encarnizada y devastadora, donde se entreveraron las discrepancias religiosas con los últimos rescoldos secesionistas del sur peninsular, y que solo concluyó con la captura y el posterior asesinato del primogénito rebelde.
Hay quien dice que Leovigildo llegó a ver el triunfo de la fe católica antes de morir. No hay pruebas de ello. Murió en su palacio real de Toledo, cansado y quizá abrumado por la traición de Hermenegildo. Tan solo tres años después, su segundo hijo y sucesor, Recaredo, culminaría la fusión de las dos etnias hispanas haciendo público su rechazo del arrianismo y su conversión al catolicismo.

San Isidoro de Sevilla (556-636)
Padre de la Iglesia, creador de las escuelas catedralicias y máximo impulsor de la cultura medieval, san Isidoro de Sevilla es el español más importante de toda la era que transcurre entre la caída de Roma y la invasión musulmana de la Península. Las esculturas de Salzillo nos lo presentan como un bello joven; el pintor Murillo, como un sabio leyendo sosegadamente las Sagradas Escrituras. Pero hay una imagen que resume mucho mejor el significado de su existencia. Una leyenda que se remonta a su juventud, cuando su nombre aún no había rebasado las fronteras de Sevilla. Cuenta esa leyenda que, angustiado por la duda de si los hombres podrían alguna vez abandonar el camino del mal, san Isidoro se acercó a un pozo para saciar la sed. Al sacar el agua vio cómo las cuerdas habían horadado la piedra hasta marcar su forma en ella. La visión impactó de tal manera en el espíritu de san Isidoro que regresó corriendo a su biblioteca para indagar, en los viejos manuscritos, la mejor manera de cincelar la mente y el alma de su pueblo.
Hijo de un hispanorromano y una visigoda de alta cuna, san Isidoro nació en medio de la persecución y el exilio. Su familia huyó de Cartagena tras la invasión bizantina y se instaló en Sevilla. Allí se crio y creció. Allí se formó intelectualmente. Y allí, en los tiempos del rey Leovigildo, fue testigo de la renuncia a la fe arriana del rebelde Hermenegildo, decisión en la que tuvo un papel fundamental su hermano mayor, san Leandro, obispo de Sevilla y, tras el perdón real, maestro y consejero del príncipe Recaredo.
Justiniano, el gran emperador bizantino, dejó grabado en su código que las mayores bendiciones concedidas al hombre por la gracia suprema de Dios son el sacerdocio y la monarquía, puesto que juntos cuidan de los asuntos divinos y humanos, y ambas instituciones, que provienen de una misma fuente, embellecen la vida de los hombres. San Isidoro, que, como san Agustín o Boecio, se metió hasta los codos en los asuntos del mundo, participó decididamente de este pensamiento, poniendo toda su inteligencia al servicio de la gran cuestión que dominó la política europea hasta el fin de la Edad Media: la relación entre la Iglesia y el Estado. El obispo de Sevilla defendió la unión del altar y el trono, fórmula que permitía alejar el fantasma del vacío de poder, brindó a la monarquía visigoda el respaldo ideológico de la Iglesia y otorgó a esta una decisiva participación en la vida pública del reino, especialmente a través de los concilios de Toledo.
Consecuente con sus escritos, san Isidoro ayudó a su hermano en la conversión de la casa real visigoda al catolicismo y, cuando sucedió a san Leandro como obispo de Sevilla, jugó un papel fundamental en los asuntos del reino, llegando a crear el sistema político que estaría vigente, con breves interrupciones, durante todo el siglo VII. Pero ni los concilios toledanos ni las obligaciones propias de un pastor de la Iglesia le apartaron de la vieja afición que, desde que era un muchacho en Sevilla, cultivó con tesón como si se tratara de un deber ineludible: proteger frente al olvido el saber de los antiguos.
Reunir, conservar, difundir… fue, en efecto, su gran pasión intelectual. Y nadie como él ejemplifica el empeño por conservar la tradición cultural heredada de Roma. No hay que olvidar que en su tiempo ya no existía el Imperio Romano de Occidente. Cientos, miles de manuscritos se habían perdido para siempre, las ciudades se habían despoblado tras las invasiones germanas, los copistas de los monasterios se afanaban, principalmente, en reproducir textos litúrgicos, y en Europa solo quedaban pequeñas islas de saber, como Sevilla hacia el año 600.
La cultura occidental, a partir de la caída del Imperio romano, fue una cultura salvada del peligro de la desaparición. Y un momento estelar en el proceso de ese rescate son las obras de san Isidoro, especialmente sus Orígenes o Etimologías: una obra clave de la cultura europea, la primera que valora abiertamente la necesidad de una lectura de los autores clásicos, no un libro, sino una verdadera biblioteca, un mapa del saber que desborda las inquietudes de su época —historia, teología, ciencias naturales, derecho, retórica, matemáticas, música, medicina…— y en cuyas páginas resuena, a menudo, el eco de los tiempos imperiales a través de la voz de Cicerón, Séneca, Suetonio, Tácito… Resumiendo, una semilla prodigiosa que, cultivada en Aquisgrán por Alcuino de York un siglo después, influyó decisivamente en el renacimiento carolingio.

Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.