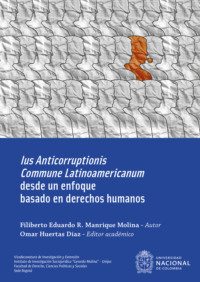Kitabı oku: «Ius Anticorruptionis Commune Latinoamericanum desde un enfoque basado en derechos humanos», sayfa 2
CAPÍTULO I
Ius Anticorruptionis Commune Latinoamericanum
Introducción
Uno de los grandes retos para aplanar la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, la injusticia y la violación sistemática de derechos humanos de corte civil, político, social, cultural y ambiental que sufren millones de personas en la región latinoamericana, es la creación de normas estándares que permitan a los países de la región atender de manera mancomunada uno de los fenómenos que ha ido creciendo y perpetuándose en la región.
Nos referimos a los altos niveles de corrupción tolerados por sus gobiernos, que hoy en día son una de sus principales características y que pone a la gran mayoría del pueblo latinoamericano en estado de indefensión, pues utilizar una ventaja de poder público para sacar un provecho personal tiene consecuencias regresivas y degradantes sobre un conjunto de derechos fundamentales de las personas, desvirtuando con ello su misión, esto es, la búsqueda constante del bien común.
Indiscutiblemente, el fenómeno de la corrupción no es aislado o exclusivo de un país en la región, sino que afecta a un importante número de ellos, porque tiene carácter estructural, sistémico e internacional, con visos de adquirir un mayor auge por el íntimo contacto que les permite disfrutar a las personas el fenómeno de la globalización, pues en pleno siglo XXI ningún país de la región se encuentra en aislamiento absoluto y sustraído de las malas influencias.
Michael Johnston sostiene que:
[…] dos décadas de liberalización de la política y los mercados, y de cada vez más movimiento rápido de personas, capital e información entre regiones y en todo el mundo, han remodelado las sociedades en todas partes del mundo: en muchos sentidos para mejor. Pero estos desarrollos han sido acompañados por preocupaciones renovadas sobre la corrupción. (2005, p. 1)
Estas preocupaciones se han nutrido de la globalización, haciendo la lucha cada vez más compleja.
Tal como lo señala Beck, “no hay ningún país ni grupo que pueda vivir al margen de los demás” (2008, p. 33); un ejemplo es la operación Lava Jato, cuyo impacto fue global al iniciarse investigaciones en Estados Unidos con el caso de Odebrecht, empresa que hacía negocios a través del pago de sobornos a servidores públicos en una red de más de 10 países latinoamericanos y de África, sin importar dañar los marcos normativos nacionales e internacionales para la promoción de la justicia, la democracia y los derechos humanos.
Al ser la corrupción un problema compartido, resulta necesario que en la región se unan esfuerzos en pro del fortalecimiento de las instituciones anticorrupción y se asegure la debida aplicación de los mecanismos y la legislación estándar que permita, de manera efectiva, prevenir, detectar, sancionar y disminuir la corrupción, que facilite la cooperación regulada entre Estados, organizaciones intergubernamentales y actores no estatales, en atención de la fórmula jurídica quod omnes tangit debet ab omnibus approbari, esto es, “lo que a todos atañe, todos deben aprobarlo”.
Se apela al tal regula iuris para reclamar la intervención de los países latinoamericanos y resolver un asunto de interés común, pues estamos ante un fenómeno cuyos alcances internacionales deja una estela de afectación de millones de personas; ante tal reto, se requiere conformar una cultura jurídica común anticorrupción, traducida en un Ius Anticorruptionis Commune Latinoamericanum que permita concretar las aspiraciones de lograr una unidad normativa en la materia, pero sobre todo desterrar de la región un fenómeno que afecta a las clases sociales más desprotegidas.
Definiendo la corrupción, aspectos esenciales para la acción
Un fenómeno que se ha hecho presente y es persistente en Latinoamérica es la corrupción, actividad nada nueva, pues “hay testimonios de su existencia en todos los tiempos, en todas las culturas, en todas las regiones y en todos los sistemas políticos conocidos” (Laporta, 1997, p. 19), además de que se ha presentado y recorrido desde las raíces de nuestra tradición o familia jurídica; de conformidad con la Real Academia Española, el término corrupción tiene su raíz del latín “corruptĭo, corruptiōnis; a su vez, del prefijo de intensidad com- y rumpere, romper”; se debe entender como la acción y efecto de corromper.
Aquí conviene señalar que no existe una definición acordada o ampliamente aceptada para definir este fenómeno, por lo que ha sido explicada de diferentes maneras; una de las más acertadas es la que señala el IMF (International Monetary Fund): Corruption is the Abuse of Public Power for Private Benefit: utilizar una ventaja de poder público para sacar un provecho personal y ajeno al interés común.
Ackerman emplea el término corrupción como el “mal uso del poder público para beneficio privado o político, reconociendo que mal uso debe definirse en términos de algún estándar” (2005, p. 208); ese estándar consiste en entrar en una actividad ilegal, la misma que se planea y ejecuta desde el poder público; para ello se requiere que ese estándar se encuentre contemplado en el sistema de normas; en atención a ello “el concepto de corrupción está lógicamente vinculado con el de sistema normativo. No es posible hablar de corrupción sin hacer referencia simultáneamente al marco normativo dentro del cual se produce el acto o la actividad calificada de corrupta” (Garzón, 1997, p. 42).
Aquí conviene hacer una aclaración en torno a diferenciar la corrupción, para efecto de que estemos en capacidad, en los siguientes capítulos, de analizar y construir un enfoque de derechos humanos en su tratamiento e identificar a los responsables de cualquier violación de los derechos humanos que resulten de ese tipo de conductas; de acuerdo con ello, la corrupción se puede clasificar teóricamente en dos tipos, la de carácter estatal, es decir, aquella que se desarrolla en el sector público por las personas en ejercicio de sus funciones públicas, y la corrupción que se lleva a cabo por las entidades no estatales o también llamada corrupción en el sector privado.
De acuerdo con lo anterior, en la corrupción en el sector público se presentan de manera común los abusos y afectaciones a los derechos humanos, puede darse en las tres esferas del poder, estas son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, o en contextos de actuación de los integrantes de organismos de carácter autónomo, por lo que aquellas personas que desplieguen actos de corrupción en el ejercicio de funciones públicas son claramente responsables de cualquier violación de los derechos humanos que pueda derivar de esos actos.
Aquí conviene señalar que el poder público
[…] es ejercido por burócratas, designados para su oficina, y por políticos, que son elegidos para su puesto, el poder público se ejerce en una variedad de sectores, como el poder judicial, contratación pública, reglamentos comerciales y concesión de permisos, privatización, cambio de divisas, aduanas, impuestos, policía, subsidios, servicios públicos y servicios gubernamentales. (Graf, 2007, p. 16)
En esos espacios el mal uso del poder se desvía de los altos estándares de los códigos de conducta y de los deberes de carácter formal que debe desarrollar el burócrata en el desempeño del rol público.
Los síntomas de que el sistema o funcionarios se están corrompiendo los encontramos cuando este “se conduce a excesivo interés privado en el ejercicio del poder público. Personas son corruptas cuando su interés privado anula sistemáticamente bien público en roles públicos” (Teachout, 2014, p. 31); ese desvío del poder público claramente se observa donde se siguen intereses personales a expensas de los más amplios intereses de la sociedad en general.
Por otra parte, en el caso de las entidades no estatales, estas no pueden evadir su responsabilidad, por lo que también pueden ser responsables de aquellas violaciones y deben asumir las consecuencias y someterse a la justicia en materia civil y penal, además de ofrecer la reparación integral a las víctimas u otras medidas que contrarresten las consecuencias negativas de la corrupción.
En la corrupción tanto pública como privada intervienen aquellos que pueden pagar la acción u omisión corruptora; entre ellos se encuentra un sector de la población con mayores privilegios, que detenta un predominio en las relaciones sociales y de posición económica superior a la población en general; en atención a ello,
[…] la gran corrupción pública participa de los acuerdos venales las empresas y personas que poseen una posición económica privilegiada, por una parte, y los políticos y funcionarios de rango superior por la otra. Las empresas son las que pueden pagar y comprar, y los funcionarios son los que pueden ofrecer y vender privilegios irregulares. (Malem, 2017, p. 44)
Otro aspecto para señalar es que existe una clasificación de acuerdo con la reiteración de los actos de corrupción; para profundizar sobre el tema, la APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) clasifica estas prácticas en dos tipos:
Spontaneous and institutionalized (or systemic). Spontaneous corruption is usually found in societies observing strong ethics and morals in public service. Institutionalized corruption, on the other hand, is found in societies where corrupt behaviors are perennially extensive or pervasive. In these societies, corruption has become a way of life, a goal, and an outlook towards public office. (Asia-Pacific Economic Coperation, 2006, p. 3)
Es relevante hacer la categorización de esos dos tipos de corrupción, pues en su fase más grave, hablamos de un Estado en manos de la criminalidad, pues en la literatura “la corrupción sistémica a menudo simplemente se refiere a la degradación del Estado por parte de una burocracia o una amplia franja de funcionarios que están a la venta” (Legvold, 2009, p. 197), por ello, la corrupción sistemática criminaliza a todo el aparato estatal, poniéndolo al servicio de fines ajenos al bien e interés común, la igualdad, las libertades, justicia y la dignidad.
De acuerdo con esa clasificación, podremos asegurar que la mayoría de los países de la región latinoamericana sufre de corrupción en el sector público, de corte institucionalizada o sistémica, “la cual deviene de una problemática social, pues esta es una forma de vida, y se aceptan como actos generalizados y continuos de la sociedad. Es decir, es una corrupción muy avanzada y arraigada” (Huertas et al. 2015, p. 289); tal parece que se ha aceptado y naturalizado en todos los aspectos de la vida cotidiana, porque la normalización de la corrupción es un factor que le ha permitido perpetuarse en el escenario latinoamericano.
No existe oposición por una parte de la sociedad beneficiada para desterrar esas prácticas corruptas antigubernamentales, ya que esta le sirve para la perpetuación en el poder o continuar gozando de privilegios, a pesar de que es esta la raíz que hace perdurar y que no perezca la desigualdad, una exclusión en el goce efectivo de derechos e injusticia social en la región, en la que se lastiman los derechos más básicos de la población económicamente desfavorecida.
Mientras, la clase social con niveles paupérrimos de desarrollo ve erróneamente los actos de corrupción como una herramienta que facilita la aspiración para superar la pobreza, la desigualdad y escalar en la clase social; un ejemplo de ello es lo que ha señalado muchas veces López Obrador, de que las familias en México tuvieron una falsa percepción de la corrupción, al sostener que a los corruptos “hasta se les celebraba, hubo un tiempo en donde, no todos, pero había padres que le decían a los hijos: ‘Estudia para que cuando seas grande seas como don Fulano, un reverendo ladrón’”. (López Obrador, 2020, p. 33)
Por ello, una parte de la sociedad ha encontrado en la corrupción un modelo ideal -corrupción arquetípica-, a pesar de que su empleo profundiza más la brecha y condena a las generaciones actuales y futuras a la miseria, “las sociedades desarrollan culturas de corrupción, porque están atrapadas en un ciclo vicioso de alta desigualdad, baja confianza fuera del grupo y alta corrupción” (Uslaner, 2008, p. 6).
Para entender la situación en la región latinoamericana, a pesar de los esfuerzos por combatir el problema de la corrupción, 18 países se encuentran en números rojos: Argentina, Bahamas, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción, “en América Latina y el Caribe se revela que la mayoría de los ciudadanos sostienen que sus Gobiernos no hacen lo suficiente para abordar la corrupción y que los niveles de corrupción aumentaron en los últimos 12 meses en toda la región” (Pring y Vrushi, 2019, p. 3).
Por lo tanto, esos países de la región sufren una corrupción en el sector público de tipo sistémica o institucionalizada, la cual es uno de los problemas vigentes y más graves; por tratarse de un fenómeno interamericano y transcontinental, se requiere de la adopción de medidas internacionales y contar con un marco normativo estándar o comunitario para su tratamiento, pues en los 18 países señalados por alta corrupción, vemos con gran preocupación que no hay una mejora a pesar de los esfuerzos realizados, lo que atenta contra derechos fundamentales de las personas, pues la corrupción afecta la prestación de servicios básicos para que las personas puedan alcanzar el desarrollo y bienestar que les permita vivir con dignidad, tales como lo son sistema sanitario, educativo, alimentación, seguridad personal, ambiental, trabajo decente, paz, justicia, democracia, etc.
El desvío de recursos, los conflictos de interés, prebendas, coimas, mordidas, sobornos, cohechos, moches en la contratación y servicios estatales afectan la eficiente asignación y ejecución del gasto público, en detrimento de su adecuada prestación, esos actos ocasionan que los bienes y servicios que prestan los gobiernos de los Estados sean de mala calidad, lo que pone en peligro a la población latinoamericana.
En relación con ello, el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos, en su Informe final sobre las consecuencias negativas de la corrupción en el disfrute de los derechos humanos, ha señalado que el grado de afectación puede impactar de la siguiente manera:
En primer lugar, la corrupción puede afectar a las personas (consecuencias negativas individuales) […] se produce una violación directa de los derechos humanos de la persona afectada por la corrupción. […] En segundo término, la corrupción puede afectar a grupos específicos e identificables de personas (consecuencias negativas colectivas). […] En tercer lugar, la corrupción puede afectar a toda la sociedad (consecuencias negativas generales). Esto significa que, además de los efectos de la corrupción en personas o grupos, esta también repercute negativamente en toda la sociedad, en sentido nacional o internacional. (Consejo de Derechos Humanos, 2015, pp. 6, 7 y 8)
De allí que la corrupción pueda traer un grado de afectación de violaciones aisladas hasta violaciones colectivas o masivas de los derechos humanos, impactando negativamente en la sociedad; incluso me atrevo a señalar que puede traer consecuencias de carácter generacional, como lo es heredar la pobreza en todas sus dimensiones.
Sumado a lo anterior, es por medio de la corrupción que las bandas criminales nacionales y transnacionales se han insertado en las áreas más importantes de los gobiernos; de acuerdo con Ferrajoli, nos encontramos ante “el desarrollo de una criminalidad nueva, de la cual provienen las ofensas más graves a los derechos fundamentales y a la convivencia civil” (2008, p. 200). Pone en un punto de inflexión y quiebre a todo el sistema político, normativo y de garantías, es decir, normas de carácter primario y secundario, ya sean nacionales e internacionales.
Cuando utilizan el poder público en su beneficio las bandas criminales se convierten en “una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2003, p. 3).
Es la institucionalización de la corrupción la que ha permitido el incremento de la violencia, la pobreza, la desigualdad económica y de oportunidades, la inseguridad, los abusos en la región, la promiscuidad y la desconfianza de las instituciones y los gobernantes (Huertas, 2016, p. 23). Un ejemplo de ello son la acusaciones y procesos abiertos contra servidores públicos del más alto nivel ‒presidentes, vicepresidentes, secretarios y ministros‒ de países de la región como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Perú, Guatemala, México, Honduras, etc.
Con gran atino señaló Zygmun Bauman que en un contexto de cero corrupción, “las personas tienden a vivir en paz y a abstenerse de emplear la violencia cuando pueden dirigir sus quejas y sus rencillas a un poder en cuya incorruptibilidad e imparcialidad pueden confiar” (2010, p. 156). Es por esto que si no contamos con los aparatos especializados de investigación y persecución de este tipo de crímenes y de justicia, se desmorona la credibilidad y se pone en riesgo su efectividad, se mina la paz y se fomenta la violencia, dando un duro golpe al Estado de derecho, con un impacto directo en los derechos fundamentales de la persona humana.
La metástasis de la corrupción no ha tenido una solución nacional, mucho menos internacional, a pesar de que se han realizado esfuerzos para crear instrumentos e instituciones regionales y universales para paliar dicho fenómeno que, de acuerdo con las estadísticas del Barómetro Global de la Corrupción, está en aumento, y la cual da visos de la crisis en la materia.
Pues dichos órganos e instituciones no explotan de manera adecuada la estandarización de normas comunes, para contar con las competencias y la coordinación con los gobiernos locales, con el fin de limitar este cáncer social y hacer prevalecer en todo momento el Estado de derecho, esencial para garantizar el imperio de la ley, a la que están sujetos tanto ciudadanos como los gobernantes en su actuación, pero que sujete y conmine a estos últimos a respetar el cuerpo iusfundamental de todas las personas por igual, en el ejercicio de su función.
El Barómetro Global de la Corrupción 2019 señala que la corrupción en América Latina es excesiva, por ello se requieren nuevas estrategias para luchar contra ella, que va en crecimiento y agravándose, como en los casos de México, Brasil y Colombia. Si miramos el resultado de otra estadística por país, en cuanto a la percepción de la población, “el mirar la corrupción como problema principal del país por país, vemos los tres países que están en primer lugar, Colombia con 20 %, Perú 19 %, Brasil 16 % y México con 14 %” (Corporación Latinobarómetro, 2018, p. 59).
Otro aspecto que es urgente atender es el costo total de la corrupción en Latinoamérica, los daños económicos y su impacto en el desarrollo humano de miles de millones de habitantes; muchas organizaciones internacionales han hecho estimaciones de la afectación económica; de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, “el daño haciende a US $ 3000 millones de dólares cada año, monto que se abona a un estimado anual entre 1,5 y 2 billones de dólares al año a nivel mundial; esto es, aproximadamente el 2 % del Producto Interno Bruto Mundial (PIB)” (Fiscal Affairs Department and the Legal Department IMF, 2017, p. 5), pero su impacto es más devastador, pues se asegura que el costo de la corrupción es una traba para que las naciones latinoamericanas alcancen el desarrollo y permitan las condiciones mínimas para que la sociedad se desarrolle en equidad e igualdad, en términos económicos.
Ante tales afectaciones que acarrea este fenómeno complejo y sistémico, se necesita de grandes esfuerzos, si es que se quieren limitar dichos comportamientos en la región; para ello es importante unificar los sistemas hacia un ius anticorruptionis commune, que ayudará a reducir de manera drástica la compleja red de normas que entorpecen la lucha nacional e internacional contra este flagelo2 y que han obstaculizado la justicia, allanando el camino hacia la cooperación internacional, para generar mejores prácticas para controlarla, mitigarla y reducirla a niveles tolerables.
Bogdandy señala:
[…] el concepto de un derecho común latinoamericano forma parte de un proyecto de evolución, incluso de transformación hacia un nuevo derecho público en esta región [...] está basado en la convicción de que solamente bajo una mirada transformadora, el derecho público y su ciencia pueden enfrentarse exitosamente a los desafíos contemporáneos. (2013, p. 2)
De allí la importancia de contar con un estándar normativo e institucional que facilite y haga efectiva esa lucha transformadora de los gobiernos en beneficio de la sociedad.
Si las naciones latinoamericanas que hacen parte de un sistema interamericano comienzan a funcionar como una comunidad de normas y reglas estándar anticorrupción, la lucha será efectiva en un contexto donde se ponen en juego los derechos humanos y están en riesgo la convivencia de sus habitantes y entre las naciones, las cuales resienten la afectación provocada por ese fenómeno.
De allí la importancia de que existan normas estándar, cuyo efecto sea degradar a niveles tolerables los actos de corrupción; hablar de erradicarlos es claramente un discurso demagógico y típico de países totalitarios, ya que la historia de la humanidad ha demostrado que es imposible, pues este tipo de actos y delitos siempre han existido, y la corrupción no es la excepción, por ello, en países democráticos lo que se busca es su disminución.
Y es allí en donde vamos a encontrar figuras trascedentes y relevantes del ius comune, pues tal como lo sostiene Morales Antoniazzi, “este derecho trata de la protección supranacional de la democracia, imbricada en los derechos humanos, en la región se nota […] la necesidad de construir un ius commune en materia de derechos humanos y de derecho comunitario” (2016, p. 27). En el estudio que nos ocupa se requiere de un derecho común anticorrupción que evite y repare la afectación a la democracia y los derechos humanos.
Ante los retos de la corrupción en el escenario interno e internacional, es importante reforzar y replicar esa fina red de normas estándar que pretende acabar con la corrupción, que hoy en día azota a Latinoamérica, pero con un reto adicional, esto es, la globalización y las implicaciones que conlleva tener un mundo hiperconectado, sumado a que la clase política se encuentra impávida y omisa para consumarla o niega que exista la decadencia social que ha provocado la corrupción, pero que está presente en nuestras vidas y que nos afecta a todos por igual.
La figura del ius anticorruptionis commune
La preocupación por elaborar mecanismos jurídicos para disminuir los actos de corrupción no es nada nueva, pues encontramos importantes esfuerzos y desarrollos en el derecho romano, que influyeron en la creación de figuras del ius commune anticorrupción y fueron el derecho común para todos los ciudadanos romanos o todas las personas que se encontraban bajo su dominio u opresión (Bialostosky, 2007, p. 266).
Este derecho es una “fusión del derecho romano y del derecho canónico, que fue su estructura básica durante varios siglos del sistema jurídico de la Europa continental” (Bernal, 2010, p. 211), derecho que no solo incluía a Roma, sino a los nuevos territorios que ocupaba, reinos satélites, incluso el “Ius Commune se aplicaba a territorios que nunca habían pertenecido al Imperio Romano, y cuyos gobernantes se habían separado de la Iglesia católica” (Roca, 2012, p. 27), esto facilitó a las normas anticorrupción su diseminación por la Europa continental.
Aquí es relevante hacer mención de que “la Iglesia tradicionalmente usaba el derecho romano como derecho supletorio” (Floris, 1986, p. 143), cuando el corpus iuris canonici contaba con una actitud más moralizadora y lo que se pretendía era “apuntar hacia la eliminación de contradicciones en el caudal de las normas tradicionales” (Floris, 1986, p. 143); el derecho justiniano fue impregnado por un ius commune en el que el ius civile viene inseparablemente compenetrado por ideas canónicas; en el caso de la lucha contra la corrupción no es la excepción.
En Roma, a diferencia de hoy, existía una doble clasificación para los delitos: los públicos y los privados; los públicos eran aquellos que ofendían al Estado y “eran castigados con pena pública ‒corporal o pecuniaria‒ reciben el nombre de crimina” (Iglesias, 2010, p. 311). Dentro de las actividades ilícitas que ofendían al Estado devenían aquellas que se realizaban por el abuso del poder público, cuyas conductas se calificaban como delitos de corrupción política.
Dentro de esas conductas encontramos la coima, el robo o malversación de los bienes públicos, peculatus, enriquecimiento ilícito, cohecho, tráfico de influencias, corrupción electoral, compra de votos y de cargos, etc. Fueron estas prácticas comunes que llevaban a cabo los representantes del poder de la antigua Roma, pues era parte del sistema, de allí que para combatir ese fenómeno se tuvo que desarrollar una serie de instituciones jurídicas para perseguirla.
En la Urbs Aeterna -Ciudad Eterna-, el
[…] planteamiento maniqueo para un público popular deja al descubierto, y denunciada, una corrupción de crecimiento tentacular, que tantea y provoca complicidades. Y en los tres calificativos se reconocen los comportamientos de una nobilitas inmersa en la rapiña de los botines, en la captación de dinero y en la competición social ‒rapax avarus invidus‒. (Fernández, 2015, p. 194)
La clase política sucumbía a los encantos del materialismo y la riqueza, lo cual devino en una descomposición del sistema político. Se sabe que cuando los actos de corrupción llevados a cabo por un funcionario, y estos no tenían duda razonable, las personas perdían la civitas romana, esto es el pleno ejercicio de los derechos políticos y civiles, así como sus derechos subjetivos, es decir, el poder jurídico ejercitado sobre las personas y las cosas, perdiendo además sus deberes en la participación activa de la vida social y de la vida política, pues sus bienes eran confiscados y expulsados al exilio, lo que derivaba en una afectación a la auctoritas y la dignitas personales; en el concepto romano, la dignidad “era una forma de vida ligado, ante todo, a la vida política, y marcado por un fuerte carácter moral” (Chuaqui, 2016, p. 1); esta se adquiría mediante la acción política y moral de las personas.
El término corrupción en Roma era muy amplio; para tematizar la idea tenemos varios desarrollos normativos para comprender la amplitud del concepto; uno de ellos son las denominadas ‘Doce tablas’. En la viii hacía alusión a los actos criminales; entre estos encontramos la corrupción judicial (Floris, 1998, p. 49), mientras que la Lex Alcinia Calpurnia sancionaba a aquellos que habían cometido actos de corrupción electoral.
Otro ejemplo es el crimen repetundarum, que consistía en “sancionar aquellas lesiones de los gobernadores provinciales, en perjuicio de una comunidad o de un individuo en particular”; también se contó con la ley Julia de concusión, que se refiere a “aquellas cantidades que alguien cobró siendo magistrado o teniendo alguna potestad, administración o legación o algún otro oficio, cargo o servicio público o estando en la comitiva de alguno de ellos” (Padilla, 2008, p. 154). La ley Julia agravaba el hurto o furtum, “el cual era la sustracción fraudulenta de una cosa con intención de lucro” (Iglesias, 2010, p. 314), si se tratase de la sustracción de cosas públicas y sagradas.
También se tiene conocimiento de que los corruptos corrían el riesgo de que sus bienes fueran confiscados, que pasaran a ser parte del ager publicus y recibir onerosas multas, que si bien “la vía económica de la corrupción no pudo perseguirse de manera efectiva en lo relativo a los botines, pero la persecución de la apropiación indebida fue tenaz: se sustanció en multas” (Fernández, 2015, p. 140), por lo que se daba un duro golpe a la fortuna de los corruptos generada a costas del poder público.
Aquí es importante señalar que dichas normas estaban vigentes con carácter general, vinculante y fuente del derecho romano; se sabe que la corrupción en Roma era parte de los crimina, denominado “crimen corruptionis”, pues dichos actos ofendían al pueblo romano, “a la comunidad como tal, son ilícitos que afectan directamente la seguridad y convivencia de la República, por lo que daban lugar a un juicio público” (Padilla, 2008, p. 154), ya que la corrupción se presentaba como un fenómeno en aumento y que traspasaba las fronteras romanas, al mismo tiempo de las conquistas de nuevos territorios, en las que los abusos del poder, el enriquecimiento, acciones deshonestas y la codicia de los gobernantes, operadores de justicia, iglesia, milicia y administración se hacían cada vez más presentes y comunes; en ese orden de ideas, queda claro que el sentido de la corrupción se ha venido desarrollando desde el abuso del poder público para beneficio privado.
Esas acciones de alteración producen la corrupción tal como lo sostiene Aristóteles en su obra Acerca de la generación y corrupción (1987, p. 46) que afectó de manera grave a aquellos tres famosos preacepta iuris, que según Ulpiano son: vivir honestamente, no dañar a otros y atribuir a cada uno lo suyo (honeste vivere, alterum non ladere y suum cuique tribuere). Estos preceptos sintetizan las aspiraciones del derecho y la justicia en Roma, esto es, lograr la convivencia social dentro de ciertas reglas (Bialostosky, 2007, p. 17), pues quien comete actos de corrupción no vive honestamente, con sus acciones afecta a otras personas o a la población en general, hace uso de bienes, derechos o posesiones que no le corresponde y de este modo se cometen actos injustos.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.