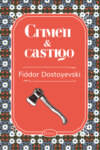Kitabı oku: «Lo mejor de Dostoyevski», sayfa 11
V
-Al fin llegó. Ya está aquí el conflicto con la realidad -farfullaba yo para mí mientras baja ba la escalera de cuatro en cuatro escalones -. Esta vez no se trata ya del viaje del Papa al Brasil ni de un baile a orillas del lago Como.
«¡Soy un miserable! ¡Burlarme de eso en este momento!… Pero ¿qué importa, si ya está todo perdido?.
Mis enemigos habían desaparecido sin dejar rastro, pero yo sabía perfectamente dónde los podía encontrar.
Vi un trineo solitario, uno de esos trineos que hacen el servicio nocturno. El cochero llevaba una hopalanda de buriel espolvoreada de nieve fundida. La humedad era asfixiante. El caballejo era bayo, tenía el pelo erizado, estaba también cubierto de una capa de nieve y tosía. Lo recuerdo todo perfectamente. Corrí hacia el trineo, pero apenas puse el pie en el interior, recordé el desprecio con que Simonov me había entregado el dinero, y me sentí tan aniquilado, que caí como un saco en el fondo del trineo.
«¡No será nada fácil lavar todo esto! -me dije-. Pero lo lavaré o moriré esta misma noche. ¡Adelante!»
Nos pusimos en camino. Las ideas se arremolinaban locamente en mi cabeza.
«Desde luego, no me pedirán de rodillas que les conceda mi amistad. Esto no es más que un espejismo, un espejismo estúpido, romántico, fantástico; es siempre el mismo baile junto al lago Como. Por consiguiente, estoy obligado a darle una bofetada a Zverkov. Sí, he de darle una bofetada..
-¡Más de prisa! ¡Más de prisa! El cochero tiró de las riendas.
«Apenas llegue, lo abofeteo. ¿Debo decir algunas palabras á modo de prefacio de las bofetadas? No. Entro y lo abofeteo. Estarán todos reunidos en la sala, y Zverkov, sentado en el diván con Olimpia. ¡Maldita Olimpia! Un día se burló de mi cara e incluso se negó a seguirme. La cogeré del pelo y la arrastraré. Luego le tiraré de las orejas a Zverkov. No, será mejor atenazarlo por la punta de una oreja y obligarlo, a tirones, a dar la vuelta a la sala. Seguramente, todos se arrojarán sobre mí, me golpearán y me echarán a la calle. ¡Pero no importa! Habré sido yo el primero en pegar. Habrá sido mía la iniciativa, y, según las reglas del honor, con eso basta. Él quedará marcado, y para lavar ese oprobio no tendrá más medio que batirse conmigo. Se verá obligado a batirse. ¿Qué me importa que se arrojen sobre mí? Sí, ¿qué me importa? ¡Los muy ingratos! Los golpes de Trudoliubov serán durísimos: ¡es tan fuerte! Ferfitchkin me atacará a traición y me cogerá por los pelos, no me cabe duda. Pero no importa. Estoy decidido a todo. Sus cerebros de carnero no tendrán más remedio que comprender al fin el lado trágico de esta aventura. Cuando me arrastre hacia la puerta, les gritaré que valen menos que mi dedo meñique.» -¡Más de prisa, cochero! ¡Más de prisa.
El cochero se sobresaltó y utilizó el látigo. Verdaderamente mi grito había tenido algo de salvaje.
«¡Nos batiremos al despuntar el día! Es cosa resuelta. Perderé mi empleo. Pero ¿de dónde sacaré las pistolas? ¡Todo que fuera eso! Pediré un anticipo sobre mi sueldo y las compraré. ¿Y la pólvora? ¿Y las balas? De eso se encargarán los testigos. ¿Que no tengo amistades? ¡No importa! -me dije con ardor creciente-. Al primer transeúnte que me tropiece en la calle le pediré que sea mi testigo, y tendrá que aceptar, del mismo modo que está obligado a sacar del agua a un hombre que se ahoga. En estos casos se admiten las soluciones más extravagantes. Incluso podría pedir a nuestro director que me asistiese en este duelo. Él tendría que aceptar, aunque sólo fuera por espíritu caballeresco. Además, habría de guardar el secreto. Y en cuanto a Antón Antonovitch....
Pero en ese instante comprendí con claridad meridiana todo lo que había de abominable y ridículo en mis suposiciones. Vi el reverso de la medalla. Pero…
-¡Más de prisa, cochero! ¡Fustiga, canalla, fustiga! -¡Ay, señor! -exclamó, quejumbroso, el «representante de la fuerza inculta».
De pronto, un frío de hielo cayó sobre mí. «¿No sería mejor…, no sería mejor regresar derecho a casa? ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué habré venido a esta cena? ¡Pero ya no hay remedio! ¿Y mi caminata de tres horas entre la mesa y la chimenea? No, tiene que pagarme ese oprobio..
-¡Fustiga cochero.
«¿Y si me entregan a la policía? No, no se atreverán. Temerán el escándalo. ¿Y si Zverkov, para acentuar su desprecio hacia mí, se niega a batirse? Estoy seguro de que lo hará. Pero yo les demostraré… ¡Sí, corro a la posta en el momento de su partida, lo agarro por la pierna y le arranco la capa cuando esté subiendo al coche! Luego le clavo los dientes en la mano, le muerdo. «¡Mirad todos lo que puede hacer un hombre desesperado!» Tal vez él me golpee la cabeza. Desde luego, los demás se me echarán encima por la espalda. Pero no importa. Les gritaré a todos: «¡Fijaos en este bribón! ¡Se marcha para seducir a las circasianas con mi salivazo en pleno rostro!.
«Después, naturalmente, se acabará todo. Me quedaré sin empleo. Me detendrán, me juzgarán, me expulsarán del ministerio, me meterán en la cárcel, me enviarán a Siberia. Pero ¿qué importa? Quince años después, cuando me pongan en libertad, cuando sea un hombre destrozado, miserable, volveré a encontrar sus huellas. Lo hallaré en una capital de provincias cualquiera. Estará casado y será feliz. Tendrá una nieta… Le diré: "¡Mira, monstruo! ¡Mira mis pálidas mejillas y mis harapos! Lo he perdido todo: la felicidad, la carrera, el arte, la ciencia, la femme aimée… y todo por culpa tuya. Mir a estas pistolas. He venido a descargar la mía y… a perdonarte". Entonces dispararé al aire y desapareceré sin dejar rastro..
Incluso lloraba a lágrima viva, a pesar de que en aquel mismo momento me di cuenta de que todo esto era de Silvio, novela de Pushkin. Mascarada, drama de Lermontov. Y de pronto sentí una profunda vergüenza, una vergüenza tal, que dije al cochero que se detuviera, salí del trineo y permanecí unos instantes en medio de la calle, con los pies hundidos en la nieve.
El cochero me mi raba asombrado, lanzando profundos suspiros.
Me preguntaba qué debía hacer. Imposible ir allá abajo. Evidentemente, no conseguiría nada. Pero también era imposible dejar las cosas como estaban: sería demasiado… ¡Dios mío! ¿Cómo renunciar a aquello después de tantos insultos? ,
«¡No! -me dije saltando de nuevo al interior del trineo-. Es mi destino..
-¡De prisa, de prisa! ¡Adelante! En un arrebato de impaciencia, asesté al cochero un puñetazo en la espalda.
-¿Qué le pasa? ¿Por qué me pega? -gritó el ho mbre mientras daba un fuerte latigazo al jamelgo que empezó a trotar.
La nieve caía en grandes copos, pero yo llevaba abierta mi capa, pues, absorto en mis pensamientos, estaba fuera de la realidad. Acababa de decidirme por la bofetada, y me decía, horrorizado, que esto iba a ocurrir immanquablement, tout de suite, y que nulle force ne pourrait plus arreter les événements. Los faroles del alumbrado brillaban lúgubremente, aquí y allá, en la niebla nívea, semejantes a las antorchas de los entierros. La nieve había penetrado bajo mi capa y bajo mi redingote y se había acumulado debajo de mi corbata, donde se iba fundiendo. Pero yo no me tapaba. ¿Para qué, si ya estaba perdido.
Llegamos al fin. Salté del trineo, enloquecido. Subí a zancadas los escalones del pórtico y empecé a golpear con pies y manos. Sentí una extrema debilidad en las piernas, sobre todo en las rodillas. Me abrieron con sorprendente rapidez, como si me estuviesen esperando (y, en efecto, Simonov había dicho que probablemente llegaría otro visitante, pues en aquella casa era preciso avisar y tomar otras precauciones. Era una de esas «tiendas de modas» que la policía cerró algún tiempo después. Durante el día era una verdadera tienda, pero los recomendados podían pasar allí la noche). Atravesé rápidamente y entré en la sala de recepción, que conocía bastante bien y donde en aquel momento sólo ardía una bujía. Me detuve, desconcertado: no había nadie.
-¿Dónde están? -pregunté a una persona que entró. Ya se habían ido. Ante mí estaba plantada la patrona, con una sonrisa tonta en los labios. Yo no era para ella un desconocido.
Un instante después, la puerta se abrió y entró alguien. No presté atención a la persona que acababa de llegar.
Me paseaba por el salón y me parece que hablaba conmigo mis mo. Tenía la impresión de que me había librado de la muerte, y todo mi ser flotaba en un mar de gozo. Lo habría abofeteado sin ningún género de duda. De eso estoy absolutamente seguro. Pero ya no estaban. Todo había cambiado. Miraba en todas direcciones. No acertaba a comprender lo que ocurría. Alcé maquinalmente los ojos hacia la persona que acababa de entrar. Entreví un rostro joven, fresco, algo pálido, de cejas sombrías y rectas, de mirada grave, en la que había un algo de asombro. Esta seriedad me gustó. La habría detestado si hubiese sonreído. La miré más detenidamente, no sin cierto esfuerzo, pues me costaba trabajo concentrar mis ideas. Había en aquel rostro una expresión ingenua y bondadosa, pero extrañamente grave.
Estoy seguro de que esta seriedad le acarreaba disgustos en el establecimiento y de que ninguno de aquellos imbéciles se había fijado en ella. Por lo demás, no se podía decir que fuese una belleza; pero era alta y fornida y estaba bien proporcionada. Vestía con sencillez. Sentí un mordis co de perversidad en el corazón y me acerqué a ella.
Entonces me vi en el espejo. Mi trastornado rostro me pareció repulsivo. Era un rostro pálido, vil, rencoroso, coronado por unos cabellos en desorden. «Mejor -pensé-. Me alegro. Le pareceré repulsivo, y esto me complace.»
VI
Al otro lado del tabique empezó a roncar un reloj. Se diría que era un hombre al que apretaban violentamente por la garganta. A este ronquido considerablemente largo siguió un agudo y ridículo campanilleo, tan claro, que daba la impresión de que alguien había avanzado de pronto. ¡Eran las dos! Volví a la realidad. No estaba durmiendo, pero sí sumido en una especie de sopor.
La oscuridad era casi absoluta en aquella habitación reducida, de techo bajo y tan repleta de muebles, que apenas se podía uno mover. Había allí un gran armario ropero, sombrereras, vestidos tirados en desorden, trozos de ropa. El cabo de vela que ardía en un rincón, sobre una mesa, se consumía y sólo emitía ya un débil resplandor. Transcurridos unos minutos, la oscuridad sería completa.
Volví en mí rápidamente. Me acordé de todo inmediatamente, sin esfuerzo, como si mis recuerdos estuvieran esperando mi despertar para precipitarse sobre mí. Por otra parte, incluso cuando estaba aletargado, persistía en mi cerebro una especie de idea fija de la que no podía librarme y alrededor de la cual giraban pesadamente mis pensamientos. Pero me ocurrió algo extraño: al despertar, todo lo que me había sucedido aquel día me pareció que había pasado hacía mucho tiempo, que había vivido aquellos hechos años atrás.
Tenía la cabeza pesada. Me parecía que algo giraba sobre ella, rozándola. Esto me inquietaba y me excitaba. La angustia y la cólera hervían de nuevo en mi interior y buscaban una salida. De pronto vi a mi lado dos ojos muy abiertos que me miraban fijamente, con obstinada curiosidad. Aquella mirada era glacial, sombría, indiferente; parecía proceder de muy lejos y producía una impresión en extremo desagradable.
Una idea oscura surgió en mi espíritu y comunicó a todo mi cuerpo una sensación ingrata, semejante a la que se experimentaría al penetrar en un subterráneo húmedo, asfixiante. No me pareció natural que aquellos ojos hubieran empezado a examinarme entonces, en aquel instante. Recuerdo también que en las dos horas que acababan de transcurrir no había cruzado una sola palabra con aquella joven y que ni siquiera me había parecido necesario hacerla. Por el contrario, aquel silencio me producía cierto placer. Y en aquel momento vi claramente la sinrazón, la fealdad del desenfreno que, sin amor, brutal e impúdicamente, empieza, sin ningún preámbulo por el acto que corona el verdadero amor. Nos estuvimos mirando un buen rato, y ella sostuvo mi mirada sin que cambiara la expresión de la suya, tanto que acabé por sentir cierta inquietud.
-¿Cómo te llamas? -le pregunté bruscamente, para poner término a aquella situación.
-Lisa me respondió casi en un susurro, pero sin ninguna amabilidad y apartando sus ojos de los míos. Enmudecí.
-¡Qué mal día hace!… Nieve y más nieve… ¡Es triste! -dije después, como hablando conmigo mismo y cruzando con gesto melancólico los brazos debajo de la nuca-.
Fijé la vista en el techo.
Ella no me respondió. Su silencio me mortificaba.
-¿Eres de aquí? -le pregunté con cierta irritación y volviéndome ligeramente hacia ella.
-No.
-De dónde has venido? -De Riga -repuso con un gesto de repugnancia. -¿Eres alemana? -No, rusa.
-¿Llevas mucho tiempo aquí? -¿Dónde.
-En esta casa.
-Desde hace dos semanas.
Su voz era cada vez más ronca. La vela se había apagado. Ya no me era posible distinguir su rostro. – ¿Tienes padres? -Pues… sí.
-¿Dónde están? -En Riga.
-¿Qué hacen.
-Nada de particular.
-Bueno, pero ¿a qué se dedican, de qué viven? -Son pequeños burgueses. -¿Vivías con ellos? -Sí.
-¿Qué edad tienes.
-Veinte años.
-¿Por qué los dejaste? -Cosas de la vida.
Esta contestación significaba: «Déjame tranquila; no tengo humor para nada». Los dos enmudecimos.
Sólo Dios sabe por qué no me iba. Tampoco yo tenía humor para nada. Estaba angustiado. Sin que yo hiciera el menor esfuerzo mental, por impulso propio, las imágenes del día que acababa de transcurrir pasaban y volvían a pasar en desorden ante mi memoria. Recordé de improviso una escena que había presenciado en la calle cuando me dirigía, absorto, al ministerio.
-Esta mañana sacaron un ataúd, y poco faltó para que se les cayera.
Dije esto en voz alta, pero sin darme cuenta. No pretendía en modo alguno reanudar la conversación.
-¿Un ataúd.
-Sí, en la plaza del Heno. Lo sacaron de un sótano. -¿De un sótano.
-Sí, de una habitación del subsuelo… Bueno, ya comprenderás: de una casa de mala nota… ¡Cuánta porquería alrededor! Escombros, basuras… ¡Cómo apestaba aquello! ¡Era horrible! Silencio.
-En un día como éste es muy desagradable enterrar a los muertos -dije, sólo para no estar callado.
-¿Por qué.
-El frío, la humedad…
Bostecé.
-¿Eso qué importa? -dijo Lisa de pronto, tras una pausa.
-Es un espectáculo muy triste. -Y bostecé de nuevo-. Los enterradores lanzan tacos porque la nieve los empapa. y las fosas, naturalmente, están llenas de agua.
-¿Por qué es natural que haya agua en las fosas? -preguntó Lisa con cierta curiosidad pero en un tono todavía más seco y áspero que antes.
De pronto sentí que algo despertaba en mí.
-¿Cómo que por qué? Siempre hay quince centímetros de agua en las fosas del cementerio de Volkovo.
-¿Por qué.
-Pues porque el suelo está lleno de agua: por todas partes hay pantanos. El ataúd se deposita sobre el agua. Lo he visto muchas veces.
(Nunca lo había visto; es más, nunca había estado en el cementerio de Volkovo. Pero lo había oído contar.)
-¿De veras no te importa morir.
-¿Por qué he de morir? -respondió Lisa, como defendiéndose.
-Un día u otro morirás. Y tu muerte será como la de ésa de que acabo de hablarte. También ella era una muchacha… Murió de tisis.
-Esa clase de chicas mueren en un hospital… «Lo sabe todo», pensé. Y dije:
-Le debía mucho a su patrona.
La conversación me excitaba cada vez más.
-Por eso -añadí- siguió trabajando, a pesar de su tisis, hasta el límite de su vida. Los cocheros que andaban por allí hablaban de la difunta con los soldados. Seguramente habían sido amigos de ella. Entre risas, se invitaban a beber en su memoria en la taberna (una taberna muy frecuentada por mí).
Silencio, un silencio profundo. Lisa estaba completamente inmóvil.
-Has nombrado el hospital. ¿Es que allí se muere mejor.
-Ni mejor ni peor. Pero ¿por qué he de morir? -repuso, enojada.
-No en seguida: más adelante.
-Habrá de pasar mucho tiempo.
-¡No lo creas! Ahora eres joven y bonita, y por eso te aprecian aquí. Pero al cabo de un año de llevar esta vida será muy diferente: te habrás marchitado.
-¿Al cabo de un año.
-Por lo menos, en un año perderás mucho -insistí pérfidamente-. Tendrás que dejar esta casa por otra peor. Y, transcurrido otro año, habrás de pasar a una tercera, inferior a la segunda, y esto continuará, de modo que, al cabo de seis o siete años, estarás en los sótanos de la plaza del Heno. Y esto podrá pasar. Lo malo será si te pones enferma…, si te enfrías y enfermas del pecho… O cualquier otro mal… Viviendo como vives, la enfermedad se agravará. Nunca podrás curarte. Por lo tanto, morirás.
-Bueno, ¿y qué? -replicó irritada, con una sacudida de todo su cuerpo.
-¿No te parece triste.
-¿Qué tengo que perder? -¡La vida! Silencio.
-¿Tenías novio.
-¡A usted qué le importa.
-No me interesa saberlo. Son cosas que no me incumben. No te enfades. Es evidente que has tenido contrariedades. Cierto es que esto no me importa, pero me compadezco.
-¿De quién? -De ti.
-No vale la pena -dijo en voz muy baja.
y otra vez se agitó todo su cuerpo. ;. Este desdén me irritó. ¡Tan amable como había sido con
ella, en cambio, me....
-Pero ¿qué te has creído? ¿Te imaginas que vas por buen camino.
-No me imagino nada.
-Eso es lo malo. ¡Vuelve en ti! ¡Todavía estás a tiempo! Sí, todavía estás a tiempo. Eres joven y bonita. Puedes querer, casarte, ser feliz…
-No todas las casadas son felices-dijo Lisa con su habitual aspereza.
-No todas, ciertamente. Sin embargo, cualquier cosa es mejor que permanecer aquí. No hay comparación posible. Cuando se ama, incluso se pude prescindir de la felicidad. La vida es bella aún cuando se sufre. Vivir es grato, cualquiera que sea la clase de vida. ¡En cambio, esto…! ¡Es una podredumbre, un horror.
Le volví la espalda, contrariado. Ya no razonaba fríamente. Empezaba a sentir lo que decía, y hablaba con ardor creciente. Me dominaba el deseo de exponer las modestas pero queridas ideas que había incubado en mi rincón. Algo se había encendido en mí de pronto, y esta luz mostraba a mis ojos un objetivo.
-No hagas caso de mi presencia. No debes tomar ejemplo de mí. Quizá sea peor que tú. Además, estaba borracho :cuando vine.
Me disculpé de ello y proseguí. -La mujer no puede seguir al hombre. Son completamente distintos. Yo me mancho, me ensucio cuando estoy aquí, pero no soy esclavo de nadie. Entro, pero luego salgo, y cuando estoy fuera, me sacudo, y ya soy otro completamente distinto. ¡En cambio, tú…, tú eres una esclava! ;í, una esclava. Has renunciado a todo, incluso a tu voluntad. Más adelante querrás romper estas cadenas, pero te será imposible. Te ceñirán cada día más estrechamente. Sí son estas malditas cadenas. Las conozco. No te diré nada más sobre este asunto. Seguramente no me comprenderías. Pero dime, sé franca: ¡verdad que ya estás en deuda con tu patrona? ¿Ves como sí? -añadí, aunque ella no me había respondido pues se limitaba a escucharme en silencio, con ávida atención-. Ahí tienes la primera cadena. Jamás podrás librarte de ella. Ya se las arreglarán )ara que no puedas. Es como si hubieses vendido tu alma al diablo… En fin, ¿qué sabes tú de todo esto? Tal vez soy tan desgraciado como tú y me hundo en el lodo para olvidar mi sufrimiento. Unos buscan el olvido en la bebida; yo o busco viniendo aquí. Dime: ¿está esto bien?.. Nos hemos acostado sin decimos ni una sola palabra. Sólo cuando has empezado a observarme con expresión salvaje te le mirado también yo. ¿Es así como se ama? ¿Es así como el hombre y la mujer deben unirse? Esto es sencillamente repulsivo.
-¡Sí! -se apresuró Lisa a afirmar secamente. La precipitación con que pronunció este «sí» me asombró. De ello deduje que mi juicio le rondaba también a Lisa por la cabeza mientras me miraba fijamente de cuando en cuando. «Por lo tanto, es capaz de tener ideas. ¡Diablos!, esto se pone interesante. Posee cierta inteligencia», me decía, casi frotándome las manos. ¿Cómo, pues, no , llegar hasta los confines de un alma tan joven.
Este juego me atraía cada vez más.
Avanzó la cabeza hacia mí. En la oscuridad me pareció que la apoyaba en sus manos. ¿Me estaba observando? Sentía de veras no poder distinguir sus ojos. Oía su profunda respiración.
-¿Por qué viniste aquí? -le pregunté con cierta rudeza.
-Las cosas…
-Sin embargo, ¡qué bien estabas en casa de tus padres.
¡Allí todo era tibio y cómodo! Aquello era tu nido.
-¿Y si allí se estuviera todavía peor que aquí.
«Hay que encontrar el tono justo -me dije-. Con sentimentalismos no conseguiré casi nada..
Pero esta idea pasó vertiginosamente por mi cerebro. Os aseguro que aquella mujer me interesaba de verdad. Además, estaba débil y predispuesto a entregarme a los sentimientos generosos, con los que la astucia se alía fácilmente.
-Te creo. Todo es posible -respondí precipitadamente-. Estoy seguro de que te han ofendido, de que son ellos más culpables ante ti que tú ante ellos. No sé nada de tu pasado, pero no me cabe duda de que una muchacha como tú no ha entrado en esta casa por su voluntad.
-¿Qué significa eso de «una muchacha como yo»? -murmuró Lisa con voz apenas perceptible pero que yo oí.
«¡Demonio! La estoy halagando. Esto es una cobardía. Pero tal vez dé buen resultado.»
Ella guardaba silencio.
-Oye, Lisa, te pondré como ejemplo lo que me ocurre a mí. Si yo hubiese tenido una familia cuando era niño, hoy no sería como soy. Pienso en ello con mucha frecuencia. Por mal que estés al lado de tu familia, de tu padre y tu madre no serán nunca para ti enemigos, extraños. Te demostrarán su cariño por lo menos una vez al año. Ocurra lo que ocurra, sabes que estás en tu casa. Yo no tenía familia, y seguramente por eso soy tan… insensible.
Volví a esperar.
«Quizá no comprenda -pensé-. Es ridículo que le dé lecciones de moral..
-Si yo fuese padre y tuviese una hija, creo que la querría más que a un hijo; y no sólo lo creo, sino que estoy seguro.
Procuraba distraerla. Confieso que estas atenciones me sonrojaban.
-Y, eso ¿por qué? -exclamó Lisa.
¡O sea que me estaba escuchando.
-No lo sé, Lisa. Mira, yo conocí a un padre. Era un hombre severo y duro; pero se arrodillaba ante su hija, le besaba los pies y las manos y no se cansaba de admirarla. Cuando ella estaba en el baile, él permanecía de pie durante cinco horas en el mismo sitio, sin perderla de vista. Estaba loco por ella. Y me parece muy natural. Por la noche, cuando ella dormía, él se despertaba e iba a besarla y a bendecirla durante su sueño. Era avaro para los demás y para él mismo, que iba de paseo vestido con un viejo y grasiento redingote; mas para ella no reparaba en gastos: le hacía magníficos regalos, y ¡qué alegría la suya si a ella le gustaban! Los padres quieren a sus hijas más que las madres. Generalmente, las hijas son felices en la casa paterna. Por lo que a mí se refiere, si tuviese una hija, creo que no la casaría nunca.
-¡Vaya! ¿Por qué? -exclamó Lisa sonriendo levemente.
-Francamente: me sentiría celoso. ¿Cómo podría consentir que besara a un extraño, que quisiera a alguien que no fuese yo? No quiero ni pensarlo. Claro que esto es una tontería. Al fin, uno accede; pero no me cabe duda de que, antes de casarla, tomaría informes de los pretendientes, a los que eliminaría uno tras otro, aunque acabaría por casarla con el que ella prefiriese. Pero resulta que el que quiere la muchacha es el que más desagrada al padre. Sí, así es. Y ocurren muchas desgracias en las familias por este motivo.
-A algunos no les importa vender a sus hijas, en vez de casarlas honorablemente -replicó Lisa en el acto.
«¡Ah! ¿Conque se trata de eso?.
-Eso, Lisa, sólo ocurre en las familias malditas, a las que no asisten ni Dios ni el amor -repuse con vehemencia-. Y donde no hay amor, falta también la razón. Esas familias existen, pero no me refiero a ellas. Lo que acabas de decir me demuestra que no has sido feliz en tu casa. Sí, eres una desgraciada… ¡Generalmente es la pobreza la causa de todos los males.
-¿Acaso entre los señores no ocurre lo mismo? La gente honrada vive feliz incluso en la pobreza. -Hum… Sí, puede ser. Pero también sucede, Lisa, que el hombre sólo se fija en su sufrimiento: no se detiene a pensar en su felicidad. Si pensara en su felicidad, vería que en todas las etapas de su vida ha tenido momentos felices. Pero si todo va bien en la familia, si Dios la ha bendecido, si el esposo es bueno y se preocupa por la mujer en vez de abandonarla…, ¡qué bien se está con la familia! Incluso si en la casa entra el infortunio. Por lo demás, ¿acaso no entra el infortunio en cualquier parte? Si algún día te casas, quizá lo sepas por experiencia. Por el contrario, en los primeros tiempos de la vida conyugal con el ser amado, ¡cuánta felicidad! ¡Una felicidad constante! Incluso las querellas terminan bien entre esposos en esta primera etapa. Hay mujeres que cuanto más quieren a su marido, más disputas con él provocan. Puedo asegurarlo, porque conocí a una de esta clase. «¡Te quiero tanto, que te hago sufrir, a fin de que te des cuenta!» ¿Sabías esto? Puede suceder que se atormente a una persona por exceso de cariño. Las mujeres obran así con sus maridos. Se dicen: «Te amo y te acaricio tanto, que tengo derecho a atormentarte un poco». Y todos los que viven alrededor del matrimonio comparten su alegría. En el hogar, todo es honesto, apacible y alegre. Hay mujeres celosas. Si él sale (yo conocía a una que procedía así), ella no lo puede soportar. Se levanta a medianoche de la cama y va a ver si está en talo cual sitio, con esta o aquella mujer. Esto no está bien, y ella lo sabe. Sufre, se juzga y se condena. ¡Pero ha de obrar así porque lo ama! Y, después de la riña, la delicia de reconciliarse. Pedirle perdón o, por el contrario, perdonarle. ¡Qué hermoso es esto para los dos! ¡Como si acabasen de conocerse, como si acabasen de casarse y su amor estuviera en su principio!… Nadie, absolutamente nadie debe saber lo que ocurre entre los esposos si se quieren de verdad. Éstos, en sus disputas, sean de la índole que fueren, no deben recurrir al juicio de nadie, ni siquiera de la propia madre, ni contar a nadie lo ocurrido. Ellos mismos han de ser sus propios jueces. El amor es un misterio divino que debe permanecer oculto a los ojos ajenos, pase lo que pase. Esto es lo mejor, lo más conveniente. Así se consolida la estimación entre los esposos, y sobre la estimación se edifican muchas cosas. Si marido y mujer se quieren, si se han casado por amor, no es preciso que este amor muera. No hay razón para que no se le pueda mantener vivo; por lo menos, es muy rara esta imposibilidad. Si el marido es una buena persona, ¿por qué no ha de lograrse esta supervivencia? Cierto que el primer amor morirá, pero le sucederá otro muy superior. Las dos almas se fundirán, entre ambos todo será común y no habrá nada secreto entre uno y otro. Y cuando aparezcan los hijos, todo parecerá hermoso, incluso las mayores comp licaciones, con tal que los padres se quieran y tengan valor. Hasta en el trabajo ve el padre un placer, y con alegría renuncia al pan para dárselo a sus hijos. y es que por todo esto tus hijos te querrán más adelante. Por lo tanto, amasas para ti. Los niños crecen; tú comprendes que les das ejemplo, que eres su sostén, que, cuando mueras, ellos seguirán viviendo con tus pensamientos, con los sentimientos que han recibido de ti, y que estarán hechos a tu imagen y semejanza. Esto te impone, pues, un grave deber… Siendo así, ¿cómo no han de unirse aún más estrechamente el marido y la mujer? Algunos dicen que es molesto tener hijos. No hay tal cosa. Por el contrario, es una alegría incomparable. ¿Te gustan los niños, Lisa? Yo los adoro. Imagínate a un niñito sonrosado tomando el pecho. ¿Qué marido no se enternecería al ver a su mujer con el hijo de los dos en sus brazos? Un hijito sonrosado, mofletudo… Se echa hacia atrás, agita, jugando, sus piececitos y sus gordezuelas manecitas. Sus uñas, muy limpias, son tan pequeñas que incluso hacen reír. Sus ojitos parecen comprenderlo ya todo. Y, al mamar, da palmadas en el pecho, y tirones. Está jugando. El padre se acerca, el niño suelta el seno, se echa hacia atrás, mira a su padre y se ríe. Sin duda le parece grac ioso. Luego sigue mamando. Cuando los dientes empiecen a salirle, morderá el seno de su madre y al mismo tiempo le lanzará una mirada maliciosa. «j Te he mordido! Lo has notado, ¿verdad?» ¡Qué felicidad cuando están los tres juntos, el padre, la madre y el niño! Se pueden sacrificar muchas cosas por estos instantes. No olvides esto, Lisa: antes de acusar a los demás, uno debe aprender a vivir.
«Estos cuadros, precisamente éstos, son los que hay que describirte para impresionarte», pensé, aunque os aseguro que había hablado con gran sinceridad. De pronto sentí que me sonrojaba. ¿Dónde me escondería si se echaba a reír? Esta idea me enfureció. Con tal vehemencia pronuncié el final de mi discurso, que después me sentí avergonzado. El silencio se prolongaba. Me asaltó el deseo de apartarla de un empujón.
-¿Cómo es que usted…? -empezó a decir. Pero se detuvo. Sin embargo, yo lo había ya comprendido todo. En su voz había algo nuevo; ya no se percibía en ella la brutalidad y la obstinación de antes, sino un sentimiento dulce, púdico, tan púdico que de pronto me sentí avergonzado y culpable frente a ella.
-¿Qué dices? -pregunté con tierna curiosidad.
-Que usted…
-¿Qué.
-Que usted habla como si leyera en un libro -dijo al fin.
Y de nuevo me pareció percibir la burla en su voz. Este comentario me hirió profundamente. Esperaba otra cosa.
No comprendí que ella ocultaba sus verdaderos sentimientos bajo un tono burlón, astucia a la que recurren los corazones púdicos y solitarios a los que se pretende llegar dire ctamente y que hasta el último minuto se niegan con orgullo a entregarse y temen manifestar sus sentimientos. Sólo por la timidez que mostró al iniciar varias veces su frase burlona antes de decidirse a pronunciarla debí comprenderlo todo; pero no adiviné nada, y un mal sentimiento se apoderó de mí.
«¡Ah!, ¿sí? -pensé-. Ahora verás.»