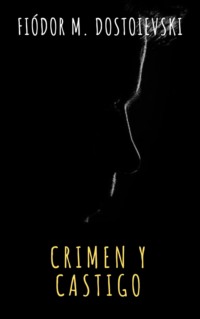Kitabı oku: «Crimen y castigo», sayfa 5
El agente comprendió al punto la situación y se puso a reflexionar. Los propósitos del grueso caballero saltaban a la vista; pero había que conocer los de la muchacha. El agente se inclinó sobre ella para examinar su rostro desde más cerca y experimentó una sincera compasión.
‑¡Qué pena! ‑exclamó, sacudiendo la cabeza‑. Es una niña. Le han tendido un lazo, no cabe duda… Oiga, señorita, ¿dónde vive?
La muchacha levantó sus pesados párpados, miró con una expresión de aturdimiento a los dos hombres e hizo un gesto como para rechazar sus preguntas.
‑Oiga, guardia ‑dijo Raskolnikof, buscando en sus bolsillos, de donde extrajo veinte kopeks‑. Aquí tiene dinero. Tome un coche y llévela a su casa. ¡Si pudiéramos averiguar su dirección… !
‑Señorita ‑volvió a decir el agente, cogiendo el dinero‑: voy a parar un coche y la acompañaré a su casa. ¿Adónde hay que llevarla? ¿Dónde vive?
‑¡Dejadme en paz! ¡Qué pelmas! ‑exclamó la muchacha, repitiendo el gesto de rechazar a alguien.
‑Es lamentable. ¡Qué vergüenza! ‑se dolió el agente, sacudiendo la cabeza nuevamente con un gesto de reproche, de piedad y de indignación‑. Ahí está la dificultad ‑añadió, dirigiéndose a Raskolnikof y echándole por segunda vez una rápida mirada de arriba abajo. Sin duda le extrañaba que aquel joven andrajoso diera dinero‑. ¿La ha encontrado usted lejos de aquí? ‑le preguntó.
‑Ya le he dicho que ella iba delante de mí por el bulevar. Se tambaleaba y, apenas ha llegado al banco, se ha dejado caer.
‑¡Qué cosas tan vergonzosas se ven hoy en este mundo, Señor! ¡Tan joven, y ya bebida! No cabe duda de que la han engañado. Mire: sus ropas están llenas de desgarrones. ¡Ah, cuánto vicio hay hoy por el mundo! A lo mejor es hija de casa noble venida a menos. Esto es muy corriente en nuestros tiempos. Parece una muchacha de buena familia.
De nuevo se inclinó sobre ella. Tal vez él mismo era padre de jóvenes bien educadas que habrían podido pasar por señoritas de buena familia y finos modales.
‑Lo más importante ‑exclamó Raskolnikof, agitado‑, lo más importante es no permitir que caiga en manos de ese malvado. La ultrajaría por segunda vez; sus pretensiones son claras como el agua. ¡Mírelo! El muy granuja no se va.
Hablaba en voz alta y señalaba al desconocido con el dedo. Éste lo oyó y pareció que iba a dejarse llevar de la cólera, pero se contuvo y se limitó a dirigirle una mirada desdeñosa. Luego se alejó lentamente una docena de pasos y se detuvo de nuevo.
‑No permitir que caiga en sus manos ‑repitió el agente, pensativo‑. Desde luego, eso se podría conseguir. Pero tenemos que averiguar su dirección. De lo contrario… Oiga, señorita. Dígame…
Se había inclinado de nuevo sobre ella. De súbito, la muchacha abrió los ojos por completo, miró a los dos hombres atentamente y, como si la luz se hiciera repentinamente en su cerebro, se levantó del banco y emprendió a la inversa el camino por donde había venido.
‑¡Los muy insolentes! ‑murmuró‑. ¡No me los puedo quitar de encima!
Y agitó de nuevo los brazos con el gesto del que quiere rechazar algo. Iba con paso rápido y todavía inseguro. El elegante desconocido continuó la persecución, pero por el otro lado de la calzada y sin perderla de vista.
‑No se inquiete ‑dijo resueltamente el policía, ajustando su paso al de la muchacha‑: ese hombre no la molestará. ¡Ah, cuánto vicio hay por el mundo! ‑repitió, y lanzó un suspiro.
En ese momento, Raskolnikof se sintió asaltado por un impulso incomprensible.
‑¡Oiga! ‑gritó al noble bigotudo.
El policía se volvió.
‑¡Déjela! ¿A usted qué? ¡Deje que se divierta! ‑y señalaba al perseguidor‑. ¿A usted qué?
El agente no comprendía. Le miraba con los ojos muy abiertos.
Raskolnikof se echó a reír.
‑¡Bah! ‑exclamó el agente mientras sacudía la mano con ademán desdeñoso.
Y continuó la persecución del elegante señor y de la muchacha.
Sin duda había tomado a Raskolnikof por un loco o por algo peor.
Cuando el joven se vio solo se dijo, indignado:
«Se lleva mis veinte kopeks. Ahora hará que el otro le pague también y le dejará la muchacha: así terminará la cosa. ¿Quién me ha mandado meterme a socorrerla? ¿Acaso esto es cosa mía? Sólo piensan en comerse vivos unos a otros. ¿A mí qué me importa? Tampoco sé cómo me he atrevido a dar esos veinte kopeks. ¡Como si fueran míos… !»
A pesar de estas extrañas palabras, tenía el corazón oprimido. Se sentó en el banco abandonado. Sus pensamientos eran incoherentes. Por otra parte, pensar, fuera en lo que fuere, era para él un martirio en aquel momento. Hubiera deseado olvidarlo todo, dormirse, después despertar y empezar una nueva vida.
«¡Pobre muchacha! ‑se dijo mirando el pico del banco donde había estado sentada‑. Cuando vuelva en sí, llorará y su madre se enterará de todo. Primero, su madre le pegará, después la azotará cruelmente, como a un ser vil, y acto seguido, a lo mejor, la echará a la calle. Aunque no la eche, una Daría Frantzevna cualquiera acabará por olfatear la presa, y ya tenemos a la pobre muchacha rodando de un lado a otro… Después el hospital (así ocurre siempre a las que tienen madres honestas y se ven obligadas a hacer las cosas discretamente), y después… después… otra vez al hospital. Dos o tres años de esta vida, y ya es un ser acabado; sí, a los dieciocho o diecinueve años, ya es una mujer agotada… ¡Cuántas he visto así! ¡Cuántas han llegado a eso! Sí, todas empiezan como ésta… Pero ¡qué me importa a mí! Un tanto por ciento al año ha de terminar así y desaparecer. Dios sabe dónde… , en el infierno, sin duda, para garantizar la tranquilidad de los demás… ¡Un tanto por ciento! ¡Qué expresiones tan finas, tan tranquilizadoras, tan técnicas, emplea la gente… ! Un tanto por ciento; no hay, pues, razón, para inquietarse… Si se dijera de otro modo, la cosa cambiaria… , la preocupación sería mayor…
»¿Y si Dunetchka se viera englobada en este tanto por ciento, si no el año que corre, el que viene?
»Pero, a todo esto, ¿adónde voy? ‑pensó de súbito‑. ¡Qué raro! Yo he salido de casa para ir a alguna parte; apenas he terminado de leer, he salido para… ¡Ahora me acuerdo: iba a Vasilievski Ostrof, a casa de Rasumikhine! Pero ¿para qué? ¿A santo de qué se me ha ocurrido ir a ver a Rasumikhine? ¡Qué cosa tan extraordinaria!»
Ni él mismo comprendía sus actos. Rasumikhine era uno de sus antiguos compañeros de universidad. Hay que advertir que Raskolnikof, cuando estudiaba, vivía aparte de los demás alumnos, aislado, sin ir a casa de ninguno de ellos ni admitir sus visitas. Sus compañeros le habían vuelto pronto la espalda. No tomaba parte en las reuniones, en las polémicas ni en las diversiones de sus condiscípulos. Estudiaba con un ahínco, con un ardor que le había atraído la admiración de todos, pero ninguno le tenía afecto. Era pobre en extremo, orgulloso, altivo, y vivía encerrado en si mismo como si guardara un secreto. Algunos de sus compañeros juzgaban que los consideraba como niños a los que superaba en cultura y conocimientos y cuyas ideas e intereses eran muy inferiores a los suyos.
Sin embargo, había hecho amistad con Rasumikhine. Por lo menos, se mostraba con él más comunicativo, más franco que con los demás. Y es que era imposible comportarse con Rasumikhine de otro modo. Era un muchacho alegre, expansivo y de una bondad que rayaba en el candor. Pero este candor no excluía los sentimientos profundos ni la perfecta dignidad. Sus amigos lo sabían, y por eso lo estimaban todos. Estaba muy lejos de ser torpe, aunque a veces se mostraba demasiado ingenuo. Tenía una cara expresiva; era alto y delgado, de cabello negro, e iba siempre mal afeitado. Hacía sus calaveradas cuando se presentaba la ocasión, y se le tenía por un hércules. Una noche que recorría las calles en compañía de sus camaradas había derribado de un solo puñetazo a un gendarme que medía como mínimo uno noventa de estatura. Del mismo modo que podía beber sin tasa, era capaz de observar la sobriedad más estricta. Unas veces cometía locuras imperdonables; otras mostraba una prudencia ejemplar.
Rasumikhine tenía otra característica notable: ninguna contrariedad le turbaba; ningún revés le abatía. Podría haber vivido sobre un tejado, soportar el hambre más atroz y los fríos más crueles. Era extremadamente pobre, tenía que vivir de sus propios recursos y nunca le faltaba un medio u otro de ganarse la vida. Conocía infinidad de lugares donde procurarse dinero… , trabajando, naturalmente.
Se le había visto pasar todo un invierno sin fuego, y él decía que esto era agradable, ya que se duerme mejor cuando se tiene frío. Había tenido también que dejar la universidad por falta de recursos, pero confiaba en poder reanudar sus estudios muy pronto, y procuraba por todos los medios mejorar su situación pecuniaria.
Hacía cuatro meses que Raskolnikof no había ido a casa de Rasumikhine. Y Rasumikhine ni siquiera conocía la dirección de su amigo. Un día, hacía unos dos meses, se habían encontrado en la calle, pero Raskolnikof se había desviado e incluso había pasado a la otra acera. Rasumikhine, aunque había reconocido perfectamente a su amigo, había fingido no verle, a fin de no avergonzarle.
Capítulo 5
«No hace mucho ‑pensó‑ me propuse, en efecto, ir a pedir a Rasumikhine que me proporcionara trabajo (lecciones a otra cosa cualquiera); pero ahora ¿qué puede hacer por mí? Admitamos que me encuentre algunas lecciones e incluso que se reparta conmigo sus últimos kopeks, si tiene alguno, de modo que yo no pueda comprarme unas botas y adecentar mi traje, pues no voy a presentarme así a dar lecciones. Pero ¿qué haré después con unos cuantos kopeks? ¿Es esto acaso lo que yo necesito ahora? ¡Es sencillamente ridículo que vaya a casa de Rasumikhine!»
La cuestión de averiguar por qué se dirigía a casa de Rasumikhine le atormentaba más de lo que se confesaba a sí mismo. Buscaba afanosamente un sentido siniestro a aquel acto aparentemente tan anodino.
«¿Se puede admitir que me haya figurado que podría arreglarlo todo con la exclusiva ayuda de Rasumikhine, que en él podía hallar la solución de todos mis graves problemas?», se preguntó sorprendido.
Reflexionaba, se frotaba la frente. Y he aquí que de pronto ‑cosa inexplicable‑, después de estar torturándose la mente durante largo rato, una idea extraordinaria surgió en su cerebro.
«Iré a casa de Rasumikhine ‑se dijo entonces con toda calma, como el que ha tomado una resolución irrevocable‑; iré a casa de Rasumikhine, cierto, pero no ahora… ; iré a su casa al día siguiente del hecho, cuando todo haya terminado y todo haya cambiado para mí.»
Repentinamente, Raskolnikof volvió en sí.
«Después del hecho ‑se dijo con un sobresalto‑. Pero este hecho ¿se llevará a cabo, se realizará verdaderamente?»
Se levantó del banco y echó a andar con paso rápido. Casi corría, con la intención de volver a su casa. Pero al pensar en su habitación experimentó una impresión desagradable. Era en su habitación, en aquel miserable tabuco, donde había madurado la «cosa», hacía ya más de un mes. Raskolnikof dio media vuelta y continuó su marcha a la ventura.
Un febril temblor nervioso se había apoderado de él. Se estremecía. Tenía frío a pesar de que el calor era insoportable. Cediendo a una especie de necesidad interior y casi inconsciente, hizo un gran esfuerzo para fijar su atención en las diversas cosas que veía, con objeto de librarse de sus pensamientos; pero el empeño fue vano: a cada momento volvía a caer en su delirio. Estaba absorto unos instantes, se estremecía, levantaba la cabeza, paseaba la mirada a su alrededor y ya no se acordaba de lo que estaba pensando hacía unos segundos. Ni siquiera reconocía las calles que iba recorriendo. Así atravesó toda la isla Vasilievski, llegó ante el Pequeño Neva, pasó el puente y desembocó en las islas menores.
En el primer momento, el verdor y la frescura del paisaje alegraron sus cansados ojos, habituados al polvo de las calles, a la blancura de la cal, a los enormes y aplastantes edificios. Aquí la atmósfera no era irrespirable ni pestilente. No se veía ni una sola taberna… Pero pronto estas nuevas sensaciones perdieron su encanto para él, que otra vez cayó en un malestar enfermizo.
A veces se detenía ante alguno de aquellos chalés graciosamente incrustados en la verde vegetación. Miraba por la verja y veía a lo lejos, en balcones y terrazas, mujeres elegantemente compuestas y niños que correteaban por el jardín. Lo que más le interesaba, lo que atraía especialmente sus miradas, eran las flores. De vez en cuando veía pasar elegantes jinetes, amazonas, magníficos carruajes. Los seguía atentamente con la mirada y los olvidaba antes de que hubieran desaparecido.
De pronto se detuvo y contó su dinero. Le quedaban treinta kopeks… «Veinte al agente de policía, tres a Nastasia por la carta. Por lo tanto, ayer dejé en casa de los Marmeladof de cuarenta y siete a cincuenta… » Sin duda había hecho estos cálculos por algún motivo, pero lo olvidó apenas sacó el dinero del bolsillo y no volvió a recordarlo hasta que, al pasar poco después ante una tienda de comestibles, un tabernucho más bien, notó que estaba hambriento.
Entró en el figón, se bebió una copa de vodka y dio algunos bocados a un pastel que se llevó para darle fin mientras continuaba su paseo. Hacía mucho tiempo que no había probado el vodka, y la copita que se acababa de tomar le produjo un efecto fulminante. Las piernas le pesaban y el sueño le rendía. Se propuso volver a casa, pero, al llegar a la isla Petrovski, hubo de detenerse: estaba completamente agotado.
Salió, pues, del camino, se internó en los sotos, se dejó caer en la hierba y se quedó dormido en el acto.
Los sueños de un hombre enfermo suelen tener una nitidez extraordinaria y se asemejan a la realidad hasta confundirse con ella. Los sucesos que se desarrollan son a veces monstruosos, pero el escenario y toda la trama son tan verosímiles y están llenos de detalles tan imprevistos, tan ingeniosos, tan logrados, que el durmiente no podría imaginar nada semejante estando despierto, aunque fuera un artista de la talla de Pushkin o Turgueniev. Estos sueños no se olvidan con facilidad, sino que dejan una impresión profunda en el desbaratado organismo y el excitado sistema nervioso del enfermo.
Raskolnikof tuvo un sueño horrible. Volvió a verse en el pueblo donde vivió con su familia cuando era niño. Tiene siete años y pasea con su padre por los alrededores de la pequeña población, ya en pleno campo. Está nublado, el calor es bochornoso, el paisaje es exactamente igual al que él conserva en la memoria. Es más, su sueño le muestra detalles que ya había olvidado. El panorama del pueblo se ofrece enteramente a la vista. Ni un solo árbol, ni siquiera un sauce blanco en los contornos. Únicamente a lo lejos, en el horizonte, en los confines del cielo, por decirlo así, se ve la mancha oscura de un bosque.
A unos cuantos pasos del último jardín de la población hay una taberna, una gran taberna que impresionaba desagradablemente al niño, e incluso lo atemorizaba, cuando pasaba ante ella con su padre. Estaba siempre llena de clientes que vociferaban, reían, se insultaban, cantaban horriblemente, con voces desgarradas, y llegaban muchas veces a las manos. En las cercanías de la taberna vagaban siempre hombres borrachos de caras espantosas. Cuando el niño los veía, se apretaba convulsivamente contra su padre y temblaba de pies a cabeza. No lejos de allí pasaba un estrecho camino eternamente polvoriento. ¡Qué negro era aquel polvo! El camino era tortuoso y, a unos trescientos pasos de la taberna, se desviaba hacia la derecha y contorneaba el cementerio.
En medio del cementerio se alzaba una iglesia de piedra, de cúpula verde. El niño la visitaba dos veces al año en compañía de su padre y de su madre para oír la misa que se celebraba por el descanso de su abuela, muerta hacía ya mucho tiempo y a la que no había conocido. La familia llevaba siempre, en un plato envuelto con una servilleta, el pastel de los muertos, sobre el que había una cruz formada con pasas. Raskolnikof adoraba esta iglesia, sus viejas imágenes desprovistas de adornos, y también a su viejo sacerdote de cabeza temblorosa. Cerca de la lápida de su abuela había una pequeña tumba, la de su hermano menor, muerto a los seis meses y del que no podía acordarse porque no lo había conocido. Si sabía que había tenido un hermano era porque se lo habían dicho. Y cada vez que iba al cementerio, se santiguaba piadosamente ante la pequeña tumba, se inclinaba con respeto y la besaba.
Y ahora he aquí el sueño.
Va con su padre por el camino que conduce al cementerio. Pasan por delante de la taberna. Sin soltar la mano de su padre, dirige una mirada de horror al establecimiento. Ve una multitud de burguesas endomingadas, campesinas con sus maridos, y toda clase de gente del pueblo. Todos están ebrios; todos cantan. Ante la puerta hay un raro vehículo, una de esas enormes carretas de las que suelen tirar robustos caballos y que se utilizan para el transporte de barriles de vino y toda clase de mercancías. Raskolnikof se deleitaba contemplando estas hermosas bestias de largas crines y recias patas, que, con paso mesurado y natural y sin fatiga alguna arrastraban verdaderas montañas de carga. Incluso se diría que andaban más fácilmente enganchados a estos enormes vehículos que libres.
Pero ahora ‑cosa extraña‑ la pesada carreta tiene entre sus varas un caballejo de una delgadez lastimosa, uno de esos rocines de aldeano que él ha visto muchas veces arrastrando grandes carretadas de madera o de heno y que los mujiks desloman a golpes, llegando a pegarles incluso en la boca y en los ojos cuando los pobres animales se esfuerzan en vano por sacar al vehículo de un atolladero. Este espectáculo llenaba de lágrimas sus ojos cuando era niño y lo presenciaba desde la ventana de su casa, de la que su madre se apresuraba a retirarlo.
De pronto se oye gran algazara en la taberna, de donde se ve salir, entre cantos y gritos, un grupo de corpulentos mujiks embriagados, luciendo camisas rojas y azules, con la balalaika en la mano y la casaca colgada descuidadamente en el hombro.
‑¡Subid, subid todos! ‑grita un hombre todavía joven, de grueso cuello, cara mofletuda y tez de un rojo de zanahoria‑. Os llevaré a todos. ¡Subid!
Estas palabras provocan exclamaciones y risas.
‑¿Creéis que podrá con nosotros ese esmirriado rocín?
‑¿Has perdido la cabeza, Mikolka? ¡Enganchar una bestezuela así a semejante carreta!
‑¿No os parece, amigos, que ese caballejo tiene lo menos veinte años?
‑¡Subid! ¡Os llevaré a todos! ‑vuelve a gritar Mikolka.
Y es el primero que sube a la carreta. Coge las riendas y su corpachón se instala en el pescante.
‑El caballo bayo ‑dice a grandes voces‑ se lo llevó hace poco Mathiev, y esta bestezuela es una verdadera pesadilla para mí. Me gusta pegarle, palabra de honor. No se gana el pienso que se come. ¡Hala, subid! lo haré galopar, os aseguro que lo haré galopar.
Empuña el látigo y se dispone, con evidente placer, a fustigar al animalito.
‑Ya lo oís: dice que lo hará galopar. ¡Ánimo y arriba! ‑exclamó una voz burlona entre la multitud.
‑¿Galopar? Hace lo menos diez meses que este animal no ha galopado.
‑Por lo menos, os llevará a buena marcha.
‑¡No lo compadezcáis, amigos! ¡Coged cada uno un látigo! ¡Eso, buenos latigazos es lo que necesita esta calamidad!
Todos suben a la carreta de Mikolka entre bromas y risas. Ya hay seis arriba, y todavía queda espacio libre. En vista de ello, hacen subir a una campesina de cara rubicunda, con muchos bordados en el vestido y muchas cuentas de colores en el tocado. No cesa de partir y comer avellanas entre risas burlonas.
La muchedumbre que rodea a la carreta ríe también. Y, verdaderamente, ¿cómo no reírse ante la idea de que tan escuálido animal pueda llevar al galope semejante carga? Dos de los jóvenes que están en la carreta se proveen de látigos para ayudar a Mikolka. Se oye el grito de ¡Arre! y el caballo tira con todas sus fuerzas. Pero no sólo no consigue galopar, sino que apenas logra avanzar al paso. Patalea, gime, encorva el lomo bajo la granizada de latigazos. Las risas redoblan en la carreta y entre la multitud que la ve partir. Mikolka se enfurece y se ensaña en la pobre bestia, obstinado en verla galopar.
‑¡Dejadme subir también a mí, hermanos! ‑grita un joven, seducido por el alegre espectáculo.
‑¡Sube! ¡Subid! ‑grita Mikolka‑. ¡Nos llevará a todos! Yo le obligaré a fuerza de golpes… ¡Latigazos! ¡Buenos latigazos!
La rabia le ciega hasta el punto de que ya ni siquiera sabe con qué pegarle para hacerle más daño.
‑Papá, papaíto ‑exclama Rodia‑. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué martirizan a ese pobre caballito?
‑Vámonos, vámonos ‑responde el padre‑. Están borrachos… Así se divierten, los muy imbéciles… Vámonos… , no mires…
E intenta llevárselo. Pero el niño se desprende de su mano y, fuera de sí, corre hacia la carreta. El pobre animal está ya exhausto. Se detiene, jadeante; luego empieza a tirar nuevamente… Está a punto de caer.
‑¡Pegadle hasta matarlo! ‑ruge Mikolka‑. ¡Eso es lo que hay que hacer! ¡Yo os ayudo!
‑¡Tú no eres cristiano: eres un demonio! ‑grita un viejo entre la multitud.
Y otra voz añade:
‑¿Dónde se ha visto enganchar a un animalito así a una carreta como ésa?
‑¡Lo vas a matar! ‑vocifera un tercero.
‑¡Id al diablo! El animal es mío y puedo hacer con él lo que me dé la gana. ¡Subid, subid todos! ¡He de hacerlo galopar!
De súbito, un coro de carcajadas ahoga la voz de Mikolka. El animal, aunque medio muerto por la lluvia de golpes, ha perdido la paciencia y ha empezado a cocear. Hasta el viejo, sin poder contenerse, participa de la alegría general. En verdad, la cosa no es para menos: ¡dar coces un caballo que apenas se sostiene sobre sus patas… !
Dos mozos se destacan de la masa de espectadores, empuñan cada uno un látigo y empiezan a golpear al pobre animal, uno por la derecha y otro por la izquierda.
‑Pegadle en el hocico, en los ojos, ¡dadle fuerte en los ojos! ‑vocifera Mikolka.
‑¡Cantemos una canción, camaradas! ‑dice una voz en la carreta‑. El estribillo tenéis que repetirlo todos.
Los mujiks entonan una canción grosera acompañados por un tamboril. El estribillo se silba. La campesina sigue partiendo avellanas y riendo con sorna.
Rodia se acerca al caballo y se coloca delante de él. Así puede ver cómo le pegan en los ojos… , ¡en los ojos… ! Llora. El corazón se le contrae. Ruedan sus lágrimas. Uno de los verdugos le roza la cara con el látigo. Él ni siquiera se da cuenta. Se retuerce las manos, grita, corre hacia el viejo de barba blanca, que sacude la cabeza y parece condenar el espectáculo. Una mujer lo coge de la mano y se lo quiere llevar. Pero él se escapa y vuelve al lado del caballo, que, aunque ha llegado al límite de sus fuerzas, intenta aún cocear.
‑¡El diablo te lleve! ‑vocifera Mikolka, ciego de ira.
Arroja el látigo, se inclina y coge del fondo de la carreta un grueso palo. Sosteniéndolo con las dos manos por un extremo, lo levanta penosamente sobre el lomo de la víctima.
‑¡Lo vas a matar! ‑grita uno de los espectadores.
‑Seguro que lo mata ‑dice otro.
‑¿Acaso no es mío? ‑ruge Mikolka.
Y golpea al animal con todas sus fuerzas. Se oye un ruido seco.
‑¡Sigue! ¡Sigue! ¿Qué esperas? ‑gritan varias voces entre la multitud.
Mikolka vuelve a levantar el palo y descarga un segundo golpe en el lomo de la pobre bestia. El animal se contrae; su cuarto trasero se hunde bajo la violencia del golpe; después da un salto y empieza a tirar con todo el resto de sus fuerzas. Su propósito es huir del martirio, pero por todas partes encuentra los látigos de sus seis verdugos. El palo se levanta de nuevo y cae por tercera vez, luego por cuarta, de un modo regular. Mikolka se enfurece al ver que no ha podido acabar con el caballo de un solo golpe.
‑¡Es duro de pelar! ‑exclama uno de los espectadores.
‑Ya veréis como cae, amigos: ha llegado su última hora ‑dice otro de los curiosos.
‑¡Coge un hacha! ‑sugiere un tercero‑. ¡Hay que acabar de una vez!
‑¡No decís más que tonterías! ‑brama Mikolka‑. ¡Dejadme pasar!
Arroja el palo, se inclina, busca de nuevo en el fondo de la carreta y, cuando se pone derecho, se ve en sus manos una barra de hierro.
‑¡Cuidado! ‑exclama.
Y, con todas sus fuerzas, asesta un tremendo golpe al desdichado animal. El caballo se tambalea, se abate, intenta tirar con un último esfuerzo, pero la barra de hierro vuelve a caer pesadamente sobre su espinazo. El animal se desploma como si le hubieran cortado las cuatro patas de un solo tajo.
‑¡Acabemos con él! ‑ruge Mikolka como un loco, saltando de la carreta.
Varios jóvenes, tan borrachos y congestionados como él, se arman de lo primero que encuentran ‑látigos, palos, estacas‑ y se arrojan sobre el caballejo agonizante. Mikolka, de pie junto a la víctima, no cesa de golpearla con la barra. El animalito alarga el cuello, exhala un profundo resoplido y muere.
‑¡Ya está! ‑dice una voz entre la multitud.
‑Se había empeñado en no galopar.
‑¡Es mío! ‑exclama Mikolka con la barra en la mano, enrojecidos los ojos y como lamentándose de no tener otra victima a la que golpear.
‑Desde luego, tú no crees en Dios ‑dicen algunos de los que han presenciado la escena.
El pobre niño está fuera de sí. Lanzando un grito, se abre paso entre la gente y se acerca al caballo muerto. Coge el hocico inmóvil y ensangrentado y lo besa; besa sus labios, sus ojos. Luego da un salto y corre hacia Mikolka blandiendo los puños. En este momento lo encuentra su padre, que lo estaba buscando, y se lo lleva.
‑Ven, ven ‑le dice‑. Vámonos a casa.
‑Papá, ¿por qué han matado a ese pobre caballito? ‑gime Rodia. Alteradas por su entrecortada respiración, sus palabras salen como gritos roncos de su contraída garganta.
‑Están borrachos ‑responde el padre‑. Así se divierten. Pero vámonos: aquí no tenemos nada que hacer.
Rodia le rodea con sus brazos. Siente una opresión horrible en el pecho. Hace un esfuerzo por recobrar la respiración, intenta gritar… Se despierta.
Raskolnikof se despertó sudoroso: todo su cuerpo estaba húmedo, empapados sus cabellos. Se levantó horrorizado, jadeante…
‑¡Bendito sea Dios! ‑exclamó‑. No ha sido más que un sueño.
Se sentó al pie de un árbol y respiró profundamente.
«Pero ¿qué me ocurre? Debo de tener fiebre. Este sueño horrible lo demuestra.»
Tenía el cuerpo acartonado; en su alma todo era oscuridad y turbación. Apoyó los codos en las rodillas y hundió la cabeza entre las manos.
«¿Es posible, Señor, es realmente posible que yo coja un hacha y la golpee con ella hasta partirle el cráneo? ¿Es posible que me deslice sobre la sangre tibia y viscosa, para forzar la cerradura, robar y ocultarme con el hacha, temblando, ensangrentado? ¿Es posible, Señor?»
Temblaba como una hoja…
«Pero ¿a qué pensar en esto? ‑prosiguió, profundamente sorprendido‑. Ya estaba convencido de que no sería capaz de hacerlo. ¿Por qué, pues, atormentarme así… ? Ayer mismo, cuando hice el… ensayo, comprendí perfectamente que esto era superior a mis fuerzas. ¿Qué necesidad tengo de volver e interrogarme? Ayer, cuando bajaba aquella escalera, me decía que el proyecto era vil, horrendo, odioso. Sólo de pensar en él me sentía aterrado, con el corazón oprimido… No, no tendría valor; no lo tendría aunque supiera que mis cálculos son perfectos, que todo el plan forjado este último mes tiene la claridad de la luz y la exactitud de la aritmética… Nunca, nunca tendría valor… ¿Para qué, pues, seguir pensando en ello?»
Se levantó, lanzó una mirada de asombro en todas direcciones, como sorprendido de verse allí, y se dirigió al puente. Estaba pálido y sus ojos brillaban. Sentía todo el cuerpo dolorido, pero empezaba a respirar más fácilmente. Notaba que se había librado de la espantosa carga que durante tanto tiempo le había abrumado. Su alma se había aligerado y la paz reinaba en ella.
«Señor ‑imploró‑, indícame el camino que debo seguir y renunciaré a ese maldito sueño.»
Al pasar por el puente contempló el Neva y la puesta del sol, hermosa y flamígera. Pese a su debilidad, no sentía fatiga alguna. Se diría que el temor que durante el mes último se había ido formando poco a poco en su corazón se había reventado de pronto. Se sentía libre, ¡libre! Se había roto el embrujo, la acción del maleficio había cesado.
Más adelante, cuando Raskolnikof recordaba este período de su vida y todo lo sucedido durante él, minuto por minuto, punto por punto, sentía una mezcla de asombro e inquietud supersticiosa ante un detalle que no tenía nada de extraordinario, pero que había influido decisivamente en su destino.
He aquí el hecho que fue siempre un enigma para él.
¿Por qué, aun sintiéndose fatigado, tan extenuado que debió regresar a casa por el camino más corto y más directo, había dado un rodeo por la plaza del Mercado Central, donde no tenía nada que hacer? Desde luego, esta vuelta no alargaba demasiado su camino, pero era completamente inútil. Cierto que infinidad de veces había regresado a su casa sin saber las calles que había recorrido; pero ¿por qué aquel encuentro tan importante para él, a la vez que tan casual, que había tenido en la plaza del Mercado (donde no tenía nada que hacer), se había producido entonces, a aquella hora, en aquel minuto de su vida y en tales circunstancias que todo ello había de ejercer la influencia más grave y decisiva en su destino? Era para creer que el propio destino lo había preparado todo de antemano.
Eran cerca de las nueve cuando llegó a la plaza del Mercado Central. Los vendedores ambulantes, los comerciantes que tenían sus puestos al aire libre, los tenderos, los almacenistas, recogían sus cosas o cerraban sus establecimientos. Unos vaciaban sus cestas, otros sus mesas y todos guardaban sus mercancías y se disponían a volver a sus casas, a la vez que se dispersaban los clientes. Ante los bodegones que ocupaban los sótanos de los sucios y nauseabundos inmuebles de la plaza, y especialmente a las puertas de las tabernas, hormigueaba una multitud de pequeños traficantes y vagabundos.