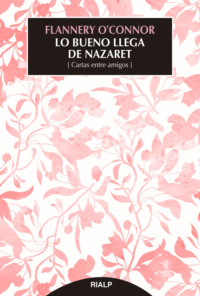Kitabı oku: «Lo bueno llega de Nazaret»
Benjamin B. Alexander
LO BUENO LLEGA DE NAZARET
Colección inédita de la correspondencia de Flannery O’Connor y sus amigos, recogida por Benjamin B. Alexander
EDICIONES RIALP
MADRID
Título original: Good things out of Nazareth
© 2019 by Convergent Books, un sello de Random House, una división de Penguin Random House LLC
© 2021 de la edición española traducida por AURORA RICE
by Ediciones Rialp, S. A.,
Manuel Uribe 13-15, 28033 Madrid
(www.rialp.com)
Realización ePub: produccioneditorial.com
ISBN (versión impresa): 978-84-321-5338-9
ISBN (versión digital): 978-84-321-5339-6
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
In memoriam
Louise Boatwright Alexander (1920-2010)
ÍNDICE
PORTADA
PORTADA INTERIOR
CRÉDITOS
DEDICATORIA
PRÓLOGO
1. LO BUENO LLEGA DE NAZARET
2. «EL PRIMER CURA QUE ME DIJO PERRO PERDIGUERO»
3. «LA LITERATURA QUE A ELLA LE GUSTA: LUGARES Y GENTES»
4. «QUÉ PRONTO SE VAN LAS ALMAS SELECTAS»
AGRADECIMIENTOS
AUTOR
PRÓLOGO
FLANNERY O’CONNOR ES MAESTRA del relato americano; desde su muerte prematura en 1964 figura en el canon literario junto con Hawthorne, Poe, Hemingway o Faulkner. Hoy está presente en todo libro de texto y en toda antología. Siempre mantuvo una poderosa visión ética enraizada en su fe, callada y devota. Esa fe informa todo lo que escribió y todo lo que hizo.
Flannery nació en 1925 en Savannah, en el estado de Georgia, pero vivió la mayor parte de su vida en una granja lechera en Milledgeville, donde se dedicaba a la cría del pavo real. Se entregaba a su arte en una estancia modesta, que daba a un amplio porche donde recibía a muchos visitantes. Utilizaba una vieja máquina de escribir, y tenía a mano su biblioteca de narrativa moderna, filosofía y teología, única entre los escritores americanos. Las novelas de William Faulkner, el Virgilio americano, junto a las ricas obras teológicas de santo Tomás, el Doctor Angélico, dan fe de la amplitud de sus estudios. Las novelas rusas ocupaban un estante, junto con tomos del sereno teólogo alemán Romano Guardini. Tenía su espacio la obra ingente del que puede considerarse el teórico político más perspicaz del siglo veinte, Eric Voegelin. La biblioteca de Flannery O’Connor me ha proporcionado una variada lista de lecturas que he procurado seguir. La primera vez que vi la composición de la habitación de Flannery, me conmovió su austeridad. En el rincón estaba la estrecha cama de hierro, donde pasó horas infinitas soportando con coraje el lupus que acabó con su vida a la temprana edad de treinta y nueve años.
O’Connor dejó un corpus de narrativa que presenta una combinación de violencia y verdades sacramentales que aún hoy impacta al lector. Su sensacionalismo, a punta de pistola o al final de una soga, nos recuerda lo que vemos en televisión. Flannery fue una atenta observadora de los primeros tiempos del medio. Unas historias enrarecidas, a cámara lenta, habrían divertido a los lectores de otros tiempos, pero no a los de la época del cine, como enseña el escritor Walker Percy, compatriota de Flannery. Ella reconoce que sus lectores están cada vez más condicionados por la televisión y el cine, y que por eso llena sus historias de acción dramática. Comenta en cierta ocasión: «A los sordos se les grita, y a los ciegos se les dibujan imágenes grandes y sorprendentes».
La estrategia de O’Connor sigue espabilando a los somnolientos estudiantes de lengua y literatura inglesa. Es capaz de romper una clase monótona con una historia en que un vendedor de biblias le roba la pata de palo a un filósofo ateo (La buena gente del campo), u otra en que, en una sala de espera donde los negros no se sientan con los blancos, una adolescente le arroja un libro a una anciana racista, llamándola «facóquero del infierno» (Revelación).
Siempre recordaré que oí esa frase de O’Connor a finales de los años sesenta, en la universidad. En aquellos días el radicalismo universitario y la oposición a la guerra de Vietnam imbuían a muchos estudiantes de un aborrecimiento de su país que aún pervive en algunos campus. Fue impactante la masacre de la universidad de Kent, en Ohio, que recuerda la matanza de inocentes en un cuento de O’Connor. En 1969 me matriculé en un curso de Andrew Lytle, que había sido profesor de O’Connor en el taller de escritores de la Universidad de Iowa, donde la escuchó leer Sangre sabia ante la clase. Lytle, novelista y crítico de talento, dramatizaba las historias de O’Connor en el aula: inolvidable su Inadaptado de acento sureño, nasal y cansino. A los estudiantes distraídos como yo, Lytle nos descubrió el dialecto y la fuerza de O’Connor. Nos despertó. Enseguida quise entenderla mejor y enseñar sus cuentos desde la tarima.
La vocación académica ha resultado a veces abrumadora, pero mis alumnos, no todos sureños, han respondido mejor a las obras de O’Connor que a las de otros grandes como Faulkner o Hemingway. Ha sido más fácil enseñar su obra a partir de 1979, cuando se publicaron sus cartas en El hábito de ser. Los lectores nuevos, entre ellos mi madre, leían y releían esas cartas, deleitándose en su humor contagioso y su sabiduría sucinta. En esas cartas hablaba una voz menos alarmante que la de los cuentos. Hacían más comprensible la narrativa de Flannery. Además, descubrían a la autora como apologista de la fe y directora espiritual de algunos amigos inquietos. O’Connor apaciguó mi propia sed espiritual en los años setenta; me había quedado huérfano cuando la Iglesia episcopal[1] implosionó al desechar inexplicablemente el histórico devocionario isabelino. Me hacía gracia su sentido del humor sin igual, pero además me instruía su valiente catequesis.
Habiendo anotado hasta el límite tres ejemplares de El hábito de ser, me enteré en congresos académicos de que existían cartas inéditas de Flannery. Se escribió mucho con un jesuita, el padre James H. McCown, que sale poco en El hábito de ser y la visitó muchas veces en la granja en Georgia. Esta amistad vital e inexplorada contribuyó al personaje de Ignatius Vogle, S. J., en El escalofrío interminable. El padre McCown le presentó a Thomas y Louise Gossett, intelectuales de prestigio los dos. A partir de 1956 y hasta la muerte de O’Connor en 1964 y más allá, Thomas Gossett fue buscando la correspondencia de Flannery y el padre McCown, que murió en 1991. En 1972, Gossett, pionero en estudios afroamericanos (faceta admirada por O’Connor), compartió las cartas con Robert Giroux, editor y amigo de Flannery, que lo animó a publicarlas. Gossett escribió en 1974 su primer artículo[2] sobre los tesoros contenidos en las cartas de Flannery, y esperaba ser el primero en publicarlas. El hábito de ser se le adelantó. Desde entonces, los lectores esperan impacientes más correspondencia.
Cuatro décadas después, Lo bueno llega de Nazaret trae las cartas que Gossett recogió en su día, muchas de las cuales no aparecen en El hábito de ser. Además tiene anotaciones (idea de un sabio editor) que son en parte autobiografía espiritual, y en parte historia literaria. La voz serena de O’Connor en Diario de oración (2013), escritos suyos de sus tiempos de posgrado, se yuxtapone con sus comentarios más pedestres sacados de cartas más tardías. Aparecen nuevas percepciones.
Muchas cartas tienen que ver con la amistad entre el padre McCown y Flannery y el animado vínculo de esta con los Gossett. Nos muestran el apoyo que ofrece O’Connor a estos amigos implicados en la defensa de los derechos civiles, y también por qué ella no se implicó. El padre McCown era un incansable guerrero por la justicia social en un tiempo en que, como descubrió también Martin Luther King, la Iglesia católica se resistía al cambio. El trabajo de Thomas Gossett en la universidad estuvo a punto de irse a pique en 1958, por su apoyo a la integración racial en Georgia. O’Connor coincidía con la observación de Gossett de que los Snopes de Faulkner, una red familiar de «basura blanca», se habían instalado en la intelectualidad académica. Eran «fenómenos vestidos de franela gris», según O’Connor. Hay otras cartas que dan respuesta a las indecorosas especulaciones de los estudiosos en cuanto al hecho de que O’Connor no se casara. Por último, varias cartas recogidas en Lo bueno llega de Nazaret silencian la cruel imagen que se había extendido de Regina, la madre de Flannery, como «simple» mujer rural e ignorante. La señora O’Connor fue una mujer muy especial, astuta en los negocios, la lechería o el protocolo; pero sobre todo fue una cariñosa cuidadora de su hija a medida que avanzó la enfermedad. Es verdad que en cierta ocasión preguntó a «Mary Flannery» por esa historia de un hombre que se convierte en cucaracha. Es posible que Regina viese su relación con las extrañas escenas que escribía su hija.
Cierto memorable día caluroso de junio de hace unos años, me deleité en la lectura de estos animados diálogos en las cartas que Thomas Gossett había recogido y donado a los archivos de la Universidad de Duke. Aquella misma tarde de intenso calor me dirigí a Chapel Hill para descubrir otro tesoro entre los papeles de Walker Percy. Allí estaban las cartas de Caroline Gordon, novelista olvidada y de fuertes convicciones, excelente y precisa maestra de la narrativa. Escribió a Percy siendo este un aprendiz, antes de publicarse El cinéfilo, por el que ganó el Premio Nacional del Libro de Ficción en 1962. El aspirante a novelista, que firmaba sus poco leídas reseñas literarias «Walker Percy, doctor en medicina», poco sabía entonces de narrativa:
Tras doce años de formación científica, me sentía un poco como el filósofo danés Søren Kierkegaard cuando terminó de leer a Hegel. Hegel, dice Kierkegaard, explica todo lo que existe bajo el sol, excepto un pequeño detalle: lo que significa ser un hombre que vive en el mundo y que ha de morir. Empecé a interesarme menos por las ciencias físicas y más por la filosofía y la novela[3].
Percy envió el manuscrito de La cartuja a Caroline Gordon, que recibió también por entonces Sangre sabia, que estudiaría línea a línea, y que en sendas cartas reconoció proféticamente el talento de los dos escritores. A otro novelista prometedor, Brainard Cheney, le escribe con convicción en diciembre de 1951 que O’Connor y Percy representan
… lo que será la siguiente etapa de la novela (según mi opinión). Y será algo nuevo. Al menos, algo que no ha habido antes. Novelas escritas por personas conscientemente arraigadas y fundamentadas en la fe… personas que no tienen que gastar el tiempo en intentar averiguar cuál es el orden moral que prevalece en el universo, y por eso tienen más energía para la creación espontánea. No es casualidad, de ello estoy segura, que en los últimos dos meses las dos mejores primeras novelas que he leído en mi vida hayan sido de autores católicos… en Harcourt Brace dicen que [Sangre sabia] es el libro más impactante que han visto jamás, pero ya han quedado en publicarlo… He reflexionado mucho sobre ello desde que llegaron estas dos novelas a mis manos, y he llegado a la conclusión de que, en efecto, marcan un antes y un después[4].
Gordon escribe a Walker Percy en 1951: «Pues es el tiempo en que lo bueno llega de Nazaret», aludiendo al pueblecito (atrasado según algunos) donde vivió Jesús con sus padres[5]. Es decir, que salía algo importante de un lugar ignorado por muchos.
Gordon anima a Percy a visitar a O’Connor, sabiendo que para ambos escritores la fe imbuye toda su obra. Para Gordon, O’Connor y Percy encarnan lo contrario de la «generación perdida» de Gertrude Stein. En América y Europa, Hemingway, Fitzgerald y todos sus hermanos desilusionados se movían a tientas por la primera posguerra en estado de shock espiritual. O’Connor y Percy encontraron la fe que perdió en las terroríficas trincheras de la Gran Guerra aquella generación perdida; en la estela de otro conflicto global y en mitad del siglo, eran algo nuevo y original en la literatura americana: dos católicos del sur, ella creyente desde la cuna, él converso a una fe amada por ambos.
Hace unos años se me ocurrió la posibilidad de publicar una colección de las cartas inéditas de O’Connor y sus amigos. Empecé a valorar el interés y el público que podrían tener. Se las enseñé a M.L. Jackson, querido amigo escritor nacido en Georgia y que vivía en Virginia, y que entonces y durante años defendió el interés de su publicación. También me llamó Robert Giroux animándome a publicarlas y contándome que «los conocía a casi todos». Poco después, el amable gerente de una caja de ahorros en tierra de hillbillies respondió con entusiasmo a la expresión «lo bueno de Nazaret». Salí del valle del río Ohio donde entonces enseñaba (cuna de Dean Martin, del entrenador Lou Holtz y de James Wright, ganador del Pulitzer), para dar conferencias en distintas «Nazaret» de Irlanda y Dinamarca; incluso hablé en un congreso dedicado a O’Connor en Roma, cerca del Vaticano, donde defendí que se considerase la beatificación de Flannery, igual que la de Dorothy Day.
En un festival literario cerca de Dublín, dedicado a Gerard Manley Hopkins, impartí fragmentos de lo que O’Connor llamaba «una desagradable dosis de ortodoxia» a estudiosos venidos de Europa y los Estados Unidos. O’Connor le robó a Hopkins todo el protagonismo: incluso les dije que O’Connor (y Percy) iban a forzar una reevaluación del puesto que ocupaba Hopkins en el canon. Como había predicho Caroline Gordon, las cosas estaban cambiando. Los asistentes escuchaban entre el asombro y el impacto. O’Connor era una apologista, divertida pero seria, de la fe histórica aborrecida por ese irlandés desarraigado que fue James Joyce. O’Connor había aprendido de Caroline Gordon a valorar el arte exquisito y minucioso del Retrato del artista adolescente y de los relatos recogidos en Dublineses: Gordon insistía en que la narrativa de Joyce no debía juzgarse desde la doctrina ni la piedad. La enseñanza arraigó. Gordon escribió en mayo de 1951 a Robert Fitzgerald, amigo y mentor de Flannery O’Connor: «Esta muchacha es una auténtica novelista… Ya es un extraño fenómeno: novelista católica con verdadero sentido del drama, que depende más de su técnica que de su devoción».
Este comentario es la base de Lo bueno llega de Nazaret. El énfasis que pone Gordon en la «técnica» por encima de la «devoción» es un principio vital que se ha abandonado en la pedagogía de muchos cursos de escritura creativa actuales, incluso en instituciones católicas. El dominio de la técnica exige disciplina, práctica y repetición, cosas que aún se observan en la formación musical y deportiva. La formación desaconseja lo que santo Tomás llama la «religiosidad» que conduce a las condenas literarias basadas en la piedad. El maestro que practica su arte por encima de la religiosidad tiene su origen en la época medieval y en otro «Nazaret», Florencia, y su hijo más famoso, Dante. Patriota exiliado y creyente, es recordado por su «sentido del drama» en los horrores sensacionales del Infierno y la belleza del Purgatorio y el Paraíso. La fe de Dante está implícita, pero es convincente, porque primero es narrador. Su presentación del Purgatorio, por ejemplo, no es un tratado sino la narración de la subida a una montaña. El Purgatorio no es sólo ecuménico sino interreligioso en su atracción: es decir, católico. He visto a estudiantes de distintas creencias, o ninguna, absortos en la narrativa de Dante, y a estudiantes musulmanes, y a un amigo profesor. Es posible que Dante sea el más grande de los escritores teológicos precisamente debido a que la narración supera la devoción.
El arraigamiento de O’Connor en Dante recorre las cartas contenidas en Lo bueno llega de Nazaret. En una carta explica que concibe las historias de Un hombre bueno es difícil de encontrar como presentación de los siete pecados capitales, modelada en el Purgatorio. La secuenciación de las historias es esencial. Al igual que otros, el famoso relato que da título a la colección se ha estudiado durante muchos años aparte del ciclo, llevando a alguna confusión. Un sacerdote se me quedó mirando incrédulo cuando le dije que no se trata de la historia de un asesino en serie que mata a una familia. Las cartas nos descubren la intención de O’Connor: una revelación contextual más amplia, enraizada en un orden específico de lectura. Los cuentos de O’Connor componen ciclos: como los cantos de Dante, han de leerse en orden. Lo bueno llega de Nazaret descubre este principio vital, por el que los lectores entenderán mejor la narrativa de O’Connor.
Poniendo el énfasis tanto en la «técnica» como en la «devoción», Gordon y O’Connor intercambian cartas donde hablan también de su apreciación de la obra de otros «malos» católicos como Hemingway y Graham Greene. Defienden que sus obras han de ser rescatadas de los críticos pietistas poco caritativos. Gordon enseña a O’Connor, y a Percy, a sumergirse en los maestros del realismo literario; O’Connor, a su vez, pasa la enseñanza a sus corresponsales. Ella y Gordon reaccionan ante los lectores, laicos y religiosos, distraídos por los excesos de la personalidad y la fe imperfecta de Hemingway.
Percy incluso lamenta que los lectores religiosos mal formados censuren la narrativa de primorosa composición:
Sólo quisiera llamar la atención sobre una confusión crónica de la que parece que caen víctimas muchos lectores, sobre todo católicos. Tienden a sucumbir a un puritanismo muy poco católico, y a confundir lo vulgar con lo malo y lo amable con lo bueno… En ciertos círculos católicos americanos, parece que existe la impresión de que las novelas católicas han de ser escritas por un santo o sobre un santo[6].
O’Connor está de acuerdo. En 1952 escribe a Gordon: «Si las novelas católicas son malas, la crítica católica actual es una pura porquería, o bien está metida en algún convento donde nadie puede ponerle las manos encima»[7]. Asiste fielmente a la parroquia en Milledgeville, y reseña libros para el periódico diocesano. En una carta defiende El americano impasible de Graham Greene, criticado como pernicioso en una revista católica. El crítico esencialmente obvia el aviso de Greene en cuanto al error de la resistencia francesa al comunismo en Vietnam, trágicamente repetido en la debacle de los Estados Unidos en el mismo país.
En otras reseñas O’Connor es más directa, quejándose ante un docto jesuita de una novela que ella llama Cómo matar un ruiseñor. En el capítulo 3, «La literatura que a ella le gusta: lugares y gentes», aparecen más comentarios como estos. Estas cartas reflejan la honda amistad entre O’Connor y alguien a quien sólo identifica como «A» en El hábito de ser. Hace unos años, en un congreso en Dinamarca, conocí a William A. Sessions, antiguo compañero de O’Connor y albacea literario de A. Me dijo que pronto revelaría su identidad y, efectivamente, en 2007, anunció que se trataba de Elizabeth (Betty) Hester, de Atlanta. Sessions facilitó la disponibilidad de más cartas que escribió O’Connor a Hester. Su correspondencia se suma a la lista de llamativas alianzas personales entre escritores: Adams y Jefferson, Melville y Hawthorne o C.S. Lewis y Tolkien. O’Connor y Hester en su extraordinaria correspondencia se merecen contarse entre ellos.
Lo bueno llega de Nazaret contiene también la correspondencia de otra importante amistad. Caroline Gordon aprecia a Dorothy Day, y asiste a un retiro en una residencia del Movimiento del Trabajador Católico. Gordon cree que fue santa. O’Connor y Percy no se muestran muy convencidos. No están de acuerdo con la crítica que hace Day del capitalismo, enraizada en el marxismo al que estuvo adherida antes de convertirse. La visión económica de O’Connor y Percy es especialmente vital ante el resurgir de candidatos políticos socialistas y su habitual crítica del capitalismo. En contraste, tanto O’Connor como Percy conocen y admiran a emprendedores pertenecientes a sus familias y a la sociedad en general. Las cartas de O’Connor presentan verdades económicas e históricas, afirmando que el capitalismo americano no es la historia de codicia y explotación que los periodistas suelen pintar. En un tiempo en que los viejos políticos quieren hacer creer que la redistribución gubernamental de la riqueza es algo nuevo, O’Connor aporta ideas importantísimas.
O’Connor fue ciudadana y creyente ejemplar hasta el final, aguantando con optimismo el agotamiento, la enfermedad y sus repetidos ingresos hospitalarios. A menudo suplicaba a sus amigos que rezaran por ella. En sus últimos meses siguió leyendo a santo Tomás durante veinte minutos cada noche, pero sus corresponsales devotos la animaban a leer también a C. S. Lewis. Las cartas del último capítulo, «Qué pronto se van las almas selectas», nos muestran que a O’Connor le encantaba Lewis. La modesta casita de campo inglesa donde Lewis compuso Milagros, obra que inspiró a O’Connor, fue otro «Nazaret». Lewis le toca la fibra a O’Connor en cuanto a su propia narrativa. Su ortodoxia apocalíptica y dinámica, enraizada en el Doctor Angélico y en el incomparable Dante, comprende lo que llama Lewis el «mero cristianismo». Las cartas de O’Connor son destellos de ingenio, y muestran su dedicación a su vocación ante el sufrimiento prolongado. Un amigo escribió algo referido a las cartas contenidas en El hábito de ser, que también resume las de Lo bueno llega de Nazaret: «Al leerlas repetía una y otra vez, ¡qué maravilloso regalo ha sido Flannery para este país, para la Iglesia y para el espíritu humano!»[8].
Benjamin B. Alexander
Pawleys Island, Carolina del Sur
Abril de 2019
[1] Rama estadounidense de la comunión anglicana.
[2] Thomas Gossett: «Flannery O’Connor’s Opinions of Other Writers: Some Unpublished Comments», Southern Literary Journal, Spring, 1974, 70–82.
[3] Walker Percy, «Confessions of a Late Blooming Miseducated First Novelist», Walker Percy Papers, Southern Historical Collection, Louis Round Wilson Library, University of North Carolina, Chapel Hill.
[4] Caroline Gordon a Brainard (Lon) Cheney, diciembre de 1951.
[5] Walker Percy Papers, Southern Historical Collection, Louis Round Wilson Library, University of North Carolina, Chapel Hill. Gordon se apropia aparentemente de la frase de Orestes Brownson, crítico popular de mediados del diecinueve que luego ha caído en el olvido. La obra de Ralph Waldo Emerson ha hipnotizado a generaciones de estudiosos, pero Brownson dudaba, observando que Emerson, en sus especulaciones vagamente gnósticas, había vuelto la espalda a «lo bueno llegado de Nazaret».
[6] Walker Percy: «Sex and Violence in the American Novel», Walker Percy Papers, Southern Historical Collection, Louis Round Wilson Library, University of North Carolina, Chapel Hill.
[7] Flannery O’Connor a Caroline Gordon, 12 de mayo de 1952.
[8] Robert McCown, S. J., a Sally Fitzgerald, 20 de noviembre de 1981.