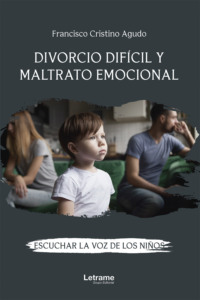Kitabı oku: «Divorcio difícil y maltrato emocional», sayfa 2
4. Me gustaría recordar un párrafo del texto cuando, tras escribir «Sobre los plazos de la evaluación y el tratamiento», se pregunta: «¿Quién debe tratar los divorcios difíciles?». Esta pregunta me recordó un viejo artículo de Odette Masson, la neuropsiquiatra infantil y psicoterapeuta sistémica que fue nuestra formadora en el Centro para Niños Maltratados de Milán. En este artículo sobre el maltrato institucional a los padres maltratantes, Masson señala que muy a menudo los profesionales multiplican las intervenciones evaluativas, pero luego nadie se compromete con una verdadera atención terapéutica. Doherty, en el libro citado, dice que la primera cualidad de un psicoterapeuta es la empatía. Sin embargo, subraya que esta cualidad «natural» la desencadena un usuario quien: a. demanda nuestra ayuda, b. la reconoce como útil y, por tanto, nos la agradece, c. tiene una semejanza suficiente con nosotros que nos permite entablar una alianza con él/ella. Ahora bien, creo que un porcentaje considerable de padres como los que se encuentra Francisco Cristino no piden nada, siendo enviados por el Juez o por otros servicios, y otros solicitan intervención, pero más para denigrar al otro cónyuge que para iniciar un proceso de cambio, no reconocen pues la utilidad de la intervención, a la que muchas veces se oponen o evitan y son profundamente diferentes al operador, no compartiendo sus creencias y valores. Y así, volviendo a Doherty, la empatía natural no entra en acción: y por eso la tentación es descargarlos a otros operadores, a otros servicios, y hacerlos pasar de una evaluación a otra, como nos advierte Masson. Pero lo que hay que hacer, en cambio, según Doherty, es activar la empatía «ética», es decir, recordar el derecho al cuidado también de los que no saben pedirlo, de los que lo rechazan, de los que han sido tan dañados por la historia de sus relaciones que han perdido toda confianza en el otro. Y esta es la enseñanza del texto que están a punto de leer.
Introducción
El divorcio se impone cada vez más como una transición evolutiva que viven muchas familias, y las estadísticas que se hacen al respecto no hacen sino reflejar el aumento que se produce año tras año. Una transición difícil que puede afectar al desarrollo de todos los miembros de la familia. La duración de los matrimonios según el Instituto Nacional de Estadística en 2012 y 2013 se situó en torno a los 15 años de media.
Pero cuando el divorcio se hace complicado y difícil, se puede complejizar mucho esta transición y los progenitores se ven envueltos en una fuerte conflictividad que tiñe y afecta a todas y cada una de sus relaciones, especialmente las relaciones con sus hijos. Estos sufren las consecuencias de las fuertes tensiones, las disputas y los enfrentamientos continuados de sus progenitores, cuando no las rupturas de las relaciones paternofiliales o el abandono físico o psicológico. Envueltos en intensas tormentas emocionales, los progenitores ejercen de manera deficitaria su parentalidad, al no proporcionar los aportes afectivos fundamentales que permiten a los hijos adquirir sentimientos de seguridad, confianza, así como la autoestima necesaria, pudiéndose llegar a situaciones de maltrato o abandono emocional prolongadas en el tiempo, que alteran y dañan gravemente el desarrollo evolutivo y haciendo muy difícil que enfrenten adecuadamente los desafíos psicosociales que comporta su crecimiento. Estas carencias se harán visibles y se manifestarán en algún momento en la transición a la madurez.
A los profesionales de los distintos servicios, tanto de servicios sociales como de salud, llegan cada vez más situaciones de divorcio conflictivo, donde se hace especialmente difícil valorar el riesgo y el daño del maltrato emocional que pueden estar sufriendo los menores, porque en este contexto beligerante no es fácil que podamos contar con la necesaria colaboración conjunta de los dos progenitores y la de los hijos. Si la fuerte e intensa hostilidad que viven los progenitores hace difícil la valoración del riesgo y los daños sufridos por los menores, todavía más difícil es implementar intervenciones encaminadas a detener los conflictos y favorecer una adecuada salida de los mismos, que permita a los hijos desarrollarse en un ambiente menos hostil y más favorable para su bienestar cuando no disponemos de los servicios pertinentes y de profesionales suficientemente preparados, así como tampoco disponemos de los procesos de coordinación adecuados y eficaces para afrontar estas situaciones.
El divorcio difícil impide la atención adecuada de las necesidades básicas de los menores, sobre todo las emocionales. Cuando estas no son contempladas en toda su dimensión ni por los padres —atrapados en la red de sus sentimientos más negativos y superados por las guerras consecuentes— ni por los profesionales de los distintos servicios —a veces limitados por la precariedad de recursos, o la parcialidad de sus visiones— ni por el juzgado interviniente, que se puede mostrar ineficaz ante situaciones tan complejas, se configura una situación de maltrato emocional grave que deviene posteriormente en maltrato institucional. Esta problemática familiar por resolver salpicará y se hará evidente en distintos servicios: educación, servicios sociales, salud y salud mental, con las conductas sintomáticas de los menores. Los profesionales de estos servicios, como primera línea de atención, observan y detectan los efectos dañinos de estos conflictos no resueltos e intentan afrontarlos como pueden, a veces desde la idea y metodología de integración de estas intervenciones, pero otras desde intervenciones inconexas que hace aún más difícil la compresión y valoración adecuada de la conflictividad familiar, con el riesgo de aliarse a una de las partes del conflicto y prolongar e incrementar la guerra o división familiar.
Tratamos de estudiar y comprender esta difícil problemática, pero no partiendo de los muchos estudios de investigación cuasiexperimentales que se centran en las creencias, actitudes y emociones de los progenitores separados y que aportan una explicación y comprensión desde la perspectiva individual, sino de variables relacionadas con la génesis y el devenir del vínculo de la pareja, en estrecha conexión con las historias de cada uno de los progenitores contextualizada en sus respectivas familias de origen, quienes afectan y son afectadas por el divorcio. Esta perspectiva integradora quizás lo hace más difícil, porque tratamos de conjugar aspectos de la dinámica y devenir de la pareja con aquellos otros de la historia familiar e intergeneracional. Abordamos esta difícil problemática desde la intervención que llevamos a cabo con familias en los servicios sociales de primera y segunda línea, empeñándonos en encontrar las mejores formas de valorar el riesgo y el daño que sufren los menores y definiendo e implementando con los padres las condiciones necesarias que requiere un proceso de intervención eficaz y adecuado, para estimular y recuperar sus capacidades parentales cuando sufren un divorcio difícil. Y es que estos servicios se convierten en un magnifico observatorio para analizar y valorar esta realidad, porque nos llegan multitud de situaciones de divorcio difícil y en distintos momentos del proceso que tienen que transitar. Y algunas de ellas con graves problemas socioeconómicos, que se agravan por el devenir del proceso posdivorcio. Esto hace que tomemos conciencia de las posibilidades que tenemos para ayudar en estos conflictos, pero también de las limitaciones técnicas e institucionales que todavía tenemos que afrontar; esperamos poder delinear unas y concretar otras. En cualquier caso, este documento es un intento de enriquecer la reflexión y contribuir con esta aportación a un debate que se hace cada vez más necesario.
La primera parte está dedicada a explicar y comprender el fenómeno del divorcio desde diferentes perspectivas. Se trata de integrar la perspectiva sociológica —para entender por qué es tan importante la relación de pareja, y por qué ahora irrumpe con tanta fuerza este fenómeno del divorcio en las sociedades occidentales— con la perspectiva jurídica —que aporta la necesaria intervención en los conflictos familiares—, tratando de minimizar los daños para los distintos miembros. Sin olvidarnos de una perspectiva psicológica integradora, en la que tratamos de conjugar la visión evolutiva de la persona y su contexto, y esta con el desarrollo del vínculo de pareja en estrecha relación con la dinámica familiar intergeneracional. Pero nos apoyamos y acogemos a una visión específica de la finalización del vínculo de pareja, pues aunque supone afrontar una pérdida, no se entiende ni explica de la misma manera que la pérdida por muerte de un ser querido, pues hay unas diferencias sustanciales que la hacen más difícil. Por último, tratamos de caracterizar el divorcio difícil frente a otros tipos de divorcio y los efectos dañinos que generan en el desarrollo de los hijos, que no siempre son visibles ni constatables en unos primeros años. De ahí la dificultad para la detección y valoración adecuada y eficaz del daño que pueden ocasionar.
La segunda parte se centra en la intervención que podemos desarrollar en la conflictividad de los divorcios difíciles, tratando de dilucidar y concretar los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta en las primeras fases de la intervención, desde las condiciones preliminares a tener en cuenta así como la evaluación del daño del menor y del ejercicio parental, que pueden ayudarnos a perfilar un pronóstico positivo o negativo de este disfuncional desempeño de los padres, como fundamento para emprender la recuperabilidad del deteriorado ejercicio de los progenitores. Asimismo, exponemos y describimos algunas intervenciones en situaciones de divorcio difícil, que han sido atendidas desde los servicios sociales comunitarios, el ámbito desde el que intervengo, pero poniendo de relieve ese entrecruzamiento que evidenciamos entre lo psicológico, lo jurídico y lo social, teniendo en cuenta la dinámica emocional, y la formalización jurídica cuando se lleva a cabo, para tratar de fundamentar y diferenciar las diversas entrevistas que podemos realizar con los hijos, en función de en qué momento del proceso de intervención nos situemos. Por supuesto, los nombres de estas familias han sido convenientemente modificados para respetar las identidades y circunstancias que las definen y garantizar así la confidencialidad.
Dada la complejidad de la tarea que enfrentan los profesionales, nos detendremos a valorar qué plazos son los más adecuados para las distintas fases de la intervención con este tipo de situaciones, no alimentando expectativas demasiado optimistas pero poco realistas, que colorean todo el proceso y la evaluación de los resultados. Por último, tratamos de concretar quién y cómo debe intervenir en los divorcios difíciles, puesto que disponen de una posición más idónea y pertinente para singularizar y diferenciar estas intervenciones de otras más livianas y estructuradas como pueden ser las de la mediación familiar, en aquellos otros divorcios que parten de situaciones menos graves y enquistadas, y por tanto con mejor pronóstico. Y de aquellas otras intervenciones que se centran en la disminución y recuperación de los efectos nocivos en cualquiera de los miembros de la pareja, en las fases de predivorcio o posdivorcio.
No pretende ser este un documento que aborde la complejidad y la extensión de un tema tan amplio como el divorcio, en sus diferentes perspectivas y aspectos. Simplemente tratamos de abordar y caracterizar el «divorcio difícil» refiriéndonos con este concepto a aquellos matrimonios que cuando «se divorcian no protegen a sus hijos del choque provocado por el conflicto entre adultos y por la desorganización de la vida familiar» (Isaacs y Montalvo, 1998). Algunos autores nos hablan del divorcio destructivo (Glaserman, 1997) y otros del divorcio conflictivo, etc. Tratamos de comprender las dificultades y desafíos que presenta el divorcio difícil, siendo el más importante el daño emocional que provoca en los hijos para intentar, desde ahí, diseñar las mejores intervenciones, que pretenden atajar y rescatar a estos hijos del horizonte catastrófico que pueden tener y padecer y, de camino, prevenir la transmisión intergeneracional de los malos tratos. Pretende ser esta obra una aportación más que enriquezca el debate necesario para atender mejor esta difícil problemática, pero apostando por un enfoque muy determinado: aquel que trata de rescatar, respetar y valorar al niño, al ser la parte más vulnerable de la unidad familiar, favoreciendo y considerando su voz, su palabra, su concepción del mundo.
Esto supone todo un reto y un desafío, pues para recoger y considerar la voz de los niños, es necesario que pensemos y articulemos las condiciones, el contexto y las circunstancias que pueden favorecer esta expresión y adaptarlas a cada caso concreto: escuchar y recoger la voz en la valoración del riesgo al que están sometidos, escuchar y recoger la voz para que puedan expresar cómo les impacta la decisión y los cambios que trae el divorcio, escuchar y recoger la voz en la recuperación de los daños que se hayan producido. En definitiva, tenemos que tratar de ejercitar y operativizar ese principio que recogen la legislación internacional y nacional de «el mejor interés del menor» en todas y cada una de las intervenciones que desarrollamos.
Primera parte
COMPRENDER Y EXPLICAR EL DIVORCIO DIFÍCIL
La realidad sociohistórica de los divorcios
Los aportes de la sociología arrojan luz en la comprensión de los profundos cambios que han surgido en las últimas décadas tanto en la configuración de la pareja como en su disolución y nos permiten comprender mejor, desde una óptica social, los desafíos y dificultades que enfrentamos en la configuración y disolución del vínculo de pareja. Son cambios inscritos en transformaciones sociales, que afectan profunda e intensamente a las estructuras familiares desde los años 60 del siglo pasado: el aumento de la esperanza de vida, el control y baja natalidad, la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, la igualdad entre los géneros, los avances en la movilidad de las personas y consecuentemente el tránsito de valores y culturas entre países.
Los grandes cambios ocurridos en las relaciones sexuales, matrimoniales y familiares en la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI en el mundo occidental, sobre todo a partir del 1968, han modificado las bases para la elección y la configuración de la pareja y las posibilidades para la finalización y ruptura de este vínculo a través del divorcio, ya que este ha ido adquiriendo otros significados de los que tenía en unos primeros momentos.
En la elección y configuración de la pareja, han ido perdiendo peso y protagonismo paulatinamente las normas y valores sociales y religiosos que imponían la forma que tenía que adoptar el compromiso matrimonial, y se ha ido imponiendo cada vez más el ideal del amor romántico, basado en sentimientos de amor recíprocos. Los miembros de la pareja pueden elegirse libremente por encima de clases sociales, raza, religión, y pueden establecer el tipo de convivencia que deseaban, formalizándola o no, a partir de la conjunción de sentimientos y deseos propios. Pero esto no significa necesariamente un camino lleno de ventajas y oportunidades, porque visto así solo estaríamos viendo el lado bueno del cambio. Y es que, al lado de estas ventajas, configurar la pareja de esta forma, supone unos desafíos que requieren capacidades para definir y negociar satisfactoriamente las diferencias aportadas por cada uno, además de saber afrontar conflictos y rupturas. Estos cambios están impulsados por los crecientes procesos de individualización que se han ido imponiendo en las sociedades occidentales, en las últimas décadas, como bien nos lo ilustran los sociólogos alemanes U. Beck y E. Beck Gernsheim:
Los procesos de individualización tienen siempre —como aquí queda demostrado— una doble cara. Por un lado, albergan la oportunidad de más libertad, entendida como ampliación del radio de vida, como ganancia de espacios de acción y posibilidades de elección. Por otro lado, conllevan nuevos riesgos, conflictos y rupturas en el currículum. Esta doble cara de los procesos de liberación, la dialéctica entre las promesas y los reveses de la libertad, se muestra sobre todo en el campo de las relaciones entre los géneros.1
Y es que todas estas ganancias de espacios de elección y definición significan o suponen una presión y obligación para que los propios miembros de la pareja definan, negocien y acuerden de manera satisfactoria lo que puede ser su mundo privado, y cómo comparten esta privacidad con los familiares y la comunidad.
Lo que representa la gran oportunidad de la vida en común, personalmente elegida ―es decir, la creación de un mundo propio más allá de las predeterminaciones de la familia, del parentesco y del clan— requiere de los implicados unos esfuerzos propios enormes. En el nuevo sistema matrimonial, las dos partes de la pareja no solo pueden, sino que deben planificar su comunidad.2
Con este amplio margen de acción que tienen los miembros que conforman la pareja, se producen unos espacios más amplios para definir todos y cada uno de los aspectos singulares que conforman el vínculo de pareja:
¿La mujer debe trabajar, sí o no, a tiempo parcial o completo? ¿El hombre debe montarse sin miramientos su carrera profesional, compartir por igual las tareas profesionales o domésticas, o incluso aceptar la posición de «amo de casa»? ¿Se quieren tener hijos, sí o no, y cuándo y cuántos? Si es que sí, ¿quién se ocupa de la educación? Si es que no ¿quién tiene que hacerse cargo de la anticoncepción?3
Pero las posibilidades que se abren para configurar todos estos aspectos pueden generar confrontación, desacuerdos y conflictos, al depender de la propia voluntad y habilidades de negociación que tengan los miembros de la pareja para poder armonizar y superar las diferencias que cada uno aporte según sus orígenes y cultura familiar y social y según sus apetencias. Cada uno es libre e igual para participar y contribuir en la forma singular de la convivencia, en el espacio común y privado que comparten, en el entendimiento tanto en la esfera emocional como en la organización de la vida cotidiana, en si tienen hijos o no. Cada una de las decisiones a tomar representa una fuente potencial de conflicto, porque hay que hablarlas, razonarlas, negociarlas y acordarlas. Y todo esto sin contar con el eje temporal, que supone que las decisiones ya planteadas y negociadas satisfactoriamente son susceptibles de volverse a plantearse y renegociarse.
No es de extrañar que hayan aumentado considerablemente el énfasis y la proliferación de estudios y publicaciones para el entendimiento y buena comunicación en la pareja, dado que se considera un pilar fundamental para la buena y satisfactoria convivencia. La comunicación, el entendimiento y las habilidades de negociación deben permitir conjugar una definición y espacio común y satisfactorio, que permita armonizar los distintos valores que cada uno aporte y que hayan sido recogidos y asimilados de su cultura familiar y social. Estos valores enraizados en la cultura social y familiar de cada uno, y recogidos y asimilados en unas ocasiones y rechazados en otras, se pondrán de manifiesto en la interacción dinámica que desarrollen, sobre todo después de esa fase de enamoramiento en la que se produce una simbiosis e idealización, y por tanto un énfasis en los aspectos que unen y se comparten.
Por si esto fuera poco, los confines o contornos del espacio común de la pareja tienen que convivir con ese espacio propio e individual que cada uno de los miembros reclama para su formación, trabajo, aficiones, etc., aquellos deseos y planes que tienen que ver con su biografía personal, puesto que la mujer no tiene por qué renunciar a sus proyectos, en la medida que su vida personal ya no está tan condicionada y limitada a entregarse y cuidar a la familia, y siente, al igual que el hombre, la necesidad —está obligada a ello— de cuidar su biografía personal. Aunque la importancia y valor que se le dan a cada uno de estos espacios, el común y compartido y el individual y personal, puede variar mucho de una persona a otra, y de unas parejas a otras. De esta manera, el ejercicio del amor es más importante y difícil que nunca, puesto que los espacios de libertad ganados para configurar una pareja a nuestra medida están preñados de expectativas, exigencias y requisitos que pueden ser difíciles de armonizar.
La relación de amor en pareja, por lo que supone de posibilidades de elección mutua y desarrollo de formas de convivencia singulares para construir una familia, se convierte en una instancia central de la persona, en la medida que contribuye a definir, desarrollar y consolidar aspectos muy importantes de la identidad. Los aspectos que se comparten y los que no, porque se dejan para un espacio y funcionamiento más individual, determinan fuertemente la identidad, pues no hay aspecto de la vida que no se pueda ver influenciado por esta relación cambiante y vital.
La importancia capital que tiene la relación de pareja y los riesgos que se corren al poner en común y compartir proyectos, planes y patrimonios, apoyando dicha estructura en pilares inestables como son los sentimientos amorosos, a veces tan cambiantes y volátiles, impulsa a que se desarrollen estrategias encaminadas a minimizar los riesgos, daños o peligros derivados de los compromisos que se efectúan cuando se da por finalizada. Como ejemplo: las formas de convivencia sin formalizar en un matrimonio donde hay un periodo a modo de prueba, o aquellas otras estrategias de separar y proteger los bienes patrimoniales de cada uno de los miembros en el acto de formalizar la relación, van encaminadas a disminuir los riesgos que se toman.
Con la libertad para la realización del amor y la conformación de la convivencia, se impone también la posibilidad de romper y finalizar la relación si no se consigue una convivencia satisfactoria. Si los sentimientos amorosos son el fundamento que lleva a la conformación de la pareja, cuando estos se deterioran y finalizan, se impone la necesidad de la separación y afrontar el divorcio, un paso que no todas las parejas se aventuran a dar, temerosos de los riesgos que puede resultar este cambio. El divorcio ha pasado de concebirse en sus inicios como un fracaso en el plan de vida a configurarse como una solución liberadora para una pareja que vive una relación violenta, abusiva, restrictiva o desgraciada. O simplemente se ha convertido en una relación desgastada y desvitalizada, que no aporta un sentimiento de bienestar y evolución. ¿Qué sentido tiene mantener una pareja así si el fundamento de esta es el amor, el cariño y el cuidado mutuo?
Desde esta perspectiva, el divorcio supone la posibilidad de romper y finalizar el vínculo de pareja, a pesar del dolor y el sufrimiento que pueda comportar, pero en muchas ocasiones con la esperanza de optar a otra relación que se presupone será mejor. Pero esto no es obstáculo para afirmar que el peso y la responsabilidad del fracaso, cuando no se alcanza una convivencia satisfactoria, no depende más que de los dos miembros. Si somos libres para elegir y conformar la convivencia, somos responsables del fracaso. En este contexto actual, no se pueden descargar las responsabilidades y culpas en las familias o estamentos sociales.
El divorcio resulta ser un fenómeno complejo y difícil de comprender en todas sus dimensiones y, solo después de haber pasado un tiempo, empezamos a tomar conciencia de su complejidad, para entender la existencia tanto de matrimonios posdivorcio (llamamos así a los matrimonios que siguen más allá de haber afrontado el proceso judicial de la separación) como de divorcios intramatrimoniales, porque puede existir un divorcio emocional, en el interior de la familia, sin que se haya formalizado judicialmente, y sin que se haya producido una separación física.
Forma parte de la leyenda social y de las ciencias sociales que la relación matrimonial se acaba con el divorcio (después del tiempo que se necesita para superar el divorcio y las heridas que produce). Esta visión se basa en una igualación errónea de la separación legal (respecto a la sexualidad y la vivienda) de la pareja, y de la realidad psíquica y social del matrimonio. La investigación familiar se está despertando solo muy lentamente de su sueño de la Bella Durmiente, respecto a su «fijación en el núcleo familiar».4
Ahora bien, la finalización de la convivencia en pareja, sobre todo cuando hay hijos en común, no presupone el final de la familia. Se puede disolver el vínculo conyugal, pero no el vínculo paternofilial.
Después del divorcio, el padre y la madre viven separados, pero siguen siendo padres y tienen que negociar ahora la prosecución de su papel de padres más allá de la separación. A través del intercambio formalizado del hijo o de los hijos entre los padres separados, se experimenta la perpetuación de un fondo de «cosas en común» ―o, si se quiere, de una realidad familiar permanente y oculta—, es decir, la paternidad que se resiste al divorcio. En cada caso eso significará algo muy diferente.5
El divorcio es una transición que se ha ido imponiendo cada vez más en las sociedades occidentales, marcando el devenir de las estructuras familiares y haciendo que estas sean más inestables y cambiantes a lo largo de su vida, y cada vez son más los progenitores e hijos que se ven envueltos en estos cambios. El divorcio marca el inicio de otros procesos significativos e importantes en la vida familiar porque permite y favorece que uno o ambos progenitores puedan volver a configurar un nuevo núcleo familiar. El impulso y la gestión adecuada de estos cambios supone todo un desafío en el desarrollo y metamorfosis de la estructura familiar, puesto que hay que deshacer determinados vínculos para poder configurar otros, que darán paso a una nueva estructura familiar de carácter binuclear, y si no se realiza adecuadamente este proceso, puede tener efectos contraproducentes para todos y cada uno de los componentes de la familia.
¿Cómo entender y comprender estos profundos cambios en el devenir del vínculo conyugal, si el hombre busca la estabilidad y seguridad tanto en su esfera laboral como familiar? ¿Qué impulsa esta fragilidad e inestabilidad en el vínculo conyugal cuando afecta tanto a la vida personal y familiar?
El sociólogo francés François de Singly (2014), en una reciente investigación que realiza sobre las rupturas conyugales y el divorcio, analiza la trascendencia de este cambio social, recogiendo los relatos de un centenar de mujeres que han vivido la separación conyugal. Y en este estudio nos propone tres factores para explicar el incremento espectacular del número de divorcios que se ha producido en Francia en los últimos años:
1 El exceso de expectativasLos roles y funciones que se esperan y solicitan del compañero/a son abrumadores. La lista de lo que tiene que ser un hombre podría ser la siguiente: compañero sexual, enamorado, padre, fuente de ingresos, que comparta tareas domésticas, un hombre respetuoso, un hombre fiel. En el caso de la mujer: amante dotada, superwoman, oído atento, una madre perfecta, etc. Habría, por tanto, un «elemento tóxico muy contemporáneo: la desmesura de las ambiciones. La pareja naufraga como una barca con sobrecarga».
2 El rechazo de la rutina y el encanto de las novedadesLa inestabilidad conyugal es una expresión del gusto generalizado por la novedad. En las sociedades capitalistas, la vida se desarrolla bajo el yugo del mercado, interesado en que todo produzca cansancio para poder vender productos presentados siempre como «nuevos». El amor se habría convertido en algo «líquido» siguiendo la propuesta de Bauman (2005), porque el compromiso constituiría un obstáculo para la renovación del placer.Pero con esta tendencia, ¿dónde quedan las ganas y el deseo de perdurar y envejecer juntos? Cuando las costumbres, rituales y rutinas que establecen y mantienen los cónyuges van encaminadas sobre todo a reforzar sobremanera la estabilidad de la vida conyugal y se deriva en un funcionamiento rígido y estereotipado, entonces se produce un estancamiento que impide la expresión de la espontaneidad, la expresión del sí mismo y consecuentemente una falta en la necesidad de reconocimiento. Este estancamiento evolutivo que dificulta y bloquea el cambio alimenta e incrementa los procesos de divorcio, en la medida que los deseos de continuidad y estabilidad entran en conflicto con los deseos de evolución y crecimiento, que sienten uno o ambos miembros.
3 La defensa permanente de uno mismoPara que dure, la vida conyugal y familiar no se puede constituir en un espacio que toma y absorbe todas las energías, sin dejar espacio y energías para la realización personal, lo cual no significa que ambos miembros tengan el mismo espacio.En las sociedades contemporáneas, la separación es el resultado del imperativo, social y psicológico de ser y seguir siendo siempre uno mismo. El divorcio puede producirse cuando uno de los cónyuges decepciona al otro, pero también sin que medien verdaderos reproches. Estas separaciones se producen al aparecer un sentimiento que rivaliza con el amoroso: el sentimiento de no ser ya uno mismo.6En nuestro país, los cambios que trae aparejado el divorcio se asumieron más tarde que en los países de nuestro entorno europeo. Es en la transición, una vez finalizada la dictadura militar, cuando se difunden y extienden estos cambios en las estructuras de la pareja y la familia, y cuando el poder legislativo tuvo que desarrollar una legislación para hacer frente a este importante cambio, además de implantar y desarrollar las instituciones judiciales y administrativas para hacer frente a este desafío. Se hace necesario regular y ayudar a los progenitores e hijos a salir de la conflictividad familiar con los mínimos daños posibles.La intervención jurídica ante el divorcio: leyes, órganos, y profesionalesLos miembros de la pareja pueden decidir libremente casarse o no, como también puede decidir su divorcio o ruptura, pues constituye un ámbito de decisión individual, pero tiene una proyección social, sobre todo si hay hijos menores de la pareja. Los aspectos jurídicos que regulan la responsabilidad sobre los hijos son importantes e ineludibles y restringen el margen de libertad para cada uno de los cónyuges, pues hay una responsabilidad y ejercicio parental compartido, hay derechos y deberes para cada una de las partes, que siguen vigentes y que no se diluyen con el divorcio.La familia, según nuestra Constitución, es un bien a proteger, y los artículos 32 y 39 concretan y definen esta voluntad social recogida en nuestro marco jurídico. Según el primero de ellos, «el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica», añadiendo que la «ley regulará las formas de matrimonio, la edad y la capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos».De conformidad con el artículo 39 de la Constitución Española, los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia y la de los hijos, a los que se considera iguales ante la ley con independencia de la filiación —absoluta igualdad ante la ley de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales—.El Derecho de Familia, nos refiere Inmaculada García, profesora de Derecho Civil en la Universidad de la Coruña, puede ser definido como «el conjunto de normas jurídicas de derecho privado que regulan la familia en todos sus aspectos». Comprende, esencialmente, tres aspectos:1) las normas relativas a las relaciones de pareja, especialmente las matrimoniales. Esto incluye la normativa sobre su celebración, sus efectos personales y económicos —que incluye los regímenes económicos matrimoniales— y las situaciones de crisis;2) las normas relativas a la filiación. Estas comprenden: a) la matrimonial, b) la extramatrimonial y c) la adoptiva;3) las instituciones de guarda legal: la patria potestad, la tutela y la curatela.A diferencia de lo que ocurre en otros Códigos Civiles (alemán, suizo, italiano y portugués), el de España carece de un tratamiento específico y unitario del Derecho de Familia, por lo que sigue un formato más próximo al modelo romano.El divorcio conlleva una serie de aspectos legales, aunque la intervención judicial no puede abarcar la multiplicidad de aspectos que conlleva el conflicto. Hoy en día cada vez son más las parejas que no formalizan jurídicamente su relación: son parejas de hecho. En estas parejas, al no haberse formalizado un vínculo matrimonial, no se puede hablar del divorcio, lo cual no significa que no estén regulados jurídicamente ciertos aspectos de la separación, sobre todo si existen hijos en común, que deben dirimir los juzgados de familia, ya que están reguladas por el Derecho de Familia.En España, es en el año 1981, con la Ley 30/1981 de 7 de julio, cuando se impulsa una legislación que define e implementa el divorcio como forma de extinguir el vínculo matrimonial, creando los órganos y profesionales que deben atender esta problemática. Bien es verdad que España, a pesar de los años transcurridos, no cuenta con una especialización de los jueces de familia, como sí se exige por ejemplo en las jurisdicciones de lo mercantil o de lo contencioso-administrativo. Es algo que nos resulta llamativo y sorprendente dada la complejidad que supone arbitrar y sentenciar en los diversos conflictos familiares y los efectos que se derivan de estos en quien los padece, como para no considerar la necesidad de una adecuada especialización en dichos jueces. La sociedad española todavía no es consciente de los agravios y efectos nocivos que tienen estos procesos y, por tanto, no exige una cualificación profesional acorde con quien tiene que ejercer esta importante y difícil función.Posteriormente, en 2005, como nos explica J. L. Utrera Gutiérrez, magistrado del Juzgado de Familia n.º 5 de Málaga, con la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, se impulsa una profunda reforma en esta materia, encaminada, entre otras cosas, a fomentar los procesos de mutuo acuerdo entre las partes, reservando a la intervención judicial «impositiva» (procesos contenciosos fundamentalmente) un papel subsidiario, y a reconocer la mediación familiar como sistema alternativo o complementario al judicial en la resolución de los conflictos familiares. Por tanto, tenemos dos procedimientos para llevar a cabo la separación: el mutuo acuerdo y el contencioso.En el proceso de mutuo acuerdo ambos cónyuges, asesorados por un único abogado, llegan a un acuerdo dentro del marco legal establecido sobre el convenio regulador que va a regir el divorcio. En este convenio se establece quién se queda la custodia o si es compartida, el régimen de visitas, la cuantía de las pensiones alimenticias y de la compensatoria (si las hay). Ese acuerdo, una vez rubricado por ambos, es llevado ante el juez encargado de tramitar el divorcio.En el proceso contencioso, los dos cónyuges no llegan a un acuerdo previo sobre el convenio regulador. Sin embargo, si uno sigue decidido a divorciarse, único requisito que pone la ley para que pueda llevarse a cabo la separación definitiva, tendrá que interponer una demanda de divorcio a su pareja por la vía contenciosa. Se trata de un proceso largo y costoso que requiere de abogado y procurador por cada uno de los progenitores, desarrollándose un proceso en el que se magnifican las virtudes de uno y los defectos del otro y que puede demorarse años. Incluso puede hacer que los hijos tengan que declarar durante el proceso. Al final, el juez redacta una sentencia judicial en la que establece dicho convenido regulador según su criterio.Cuando existe un acuerdo entre los cónyuges todo se simplifica, incluso pueden disponer del mismo abogado de familia. En el divorcio contencioso, los costes económicos —hay que hacer frente a las costas del proceso judicial— y emocionales son mayores, la duración es mayor, pudiéndose alargar aún más por las sucesivas reclamaciones interpuestas.Ahora bien, como nos viene a reflejar Herrero (2016), el mutuo acuerdo con frecuencia se utiliza no porque la pareja esté realmente en una relación de colaboración, sino porque es un procedimiento mucho más sencillo, más rápido, más económico que la vía de lo contencioso. Es por ello que un tanto elevado de estos acuerdos se incumplen.En el caso de la vía contenciosa, las decisiones se dejan en manos de un tercero, el juez, que determinará cuestiones fundamentales, como la custodia y el régimen de visitas, así como la pensión de alimentos y el uso de la vivienda familiar, con lo que se deja de fomentar la colaboración necesaria entre los progenitores. La sentencia del juez siempre deja insatisfecha a una de las partes, y con ganas de recurrirla. Además, no menos importante como efecto es que:Al ser terceros los que toman las decisiones rompe así los procesos familiares, es decir, se rompe la comunicación habitual entre los padres y entran terceros estableciendo puentes y modificando las pautas de interacción. Al romperse los procesos familiares, se establece una dependencia del sistema judicial, y cada vez que es necesario un cambio en la organización familiar hay que ir al abogado a que retome la pelea. Se entra en un círculo vicioso que refuerza la incapacidad de los padres para tomar decisiones.7Dada la complejidad de los asuntos en los que debe entender e intervenir el juez de familia, se requiere y se necesita cada vez más la aportación de profesionales no jurídicos, como psicólogos y trabajadores sociales, que enriquezcan la toma de decisiones y hagan posible una gama de respuestas diferentes en función de la diversidad de los conflictos. Por eso el juez de familia cuenta con el apoyo de varios recursos:- Servicios de mediación familiar, que facilitan el acuerdo entre las partes.- Equipos psicosociales, que prestan asesoramiento y apoyo.- Puntos de encuentro familiar, que hacen viable la ejecución de las visitas cuando surgen dificultades en el cumplimiento de las mismas o hay supuestos de riesgo para el menor.Muchos de los divorcios (los que se producen de mutuo acuerdo y los de baja conflictividad) podrán beneficiarse de esta modernización del aparato judicial, sobre todo allí donde existan juzgados de familia y los recursos de apoyo al juez que hemos citado anteriormente, y no se colapsen dichos juzgados por el número creciente de demandas a atender, como de hecho pasa ya en algunas ciudades. Sin entrar en la implantación desigual en el territorio español de estos recursos, ubicados en las capitales de provincias, y con el desarrollo y la actuación de estos servicios necesarios e imprescindibles en muchos casos, podemos valorar y apreciar que estos recursos no pueden resolver los divorcios difíciles o altamente conflictivos, puesto que estos divorcios ponen de manifiesto la existencia de unos intensos conflictos emocionales que terminan enquistándose y que imposibilitan la superación satisfactoria de la ruptura. La imposibilidad de acuerdos antes de la sentencia, los acuerdos cerrados en falso (con los boicots posteriores a las medidas decretadas) o el incumplimiento reiterado de las medidas judiciales después de la sentencia son dinámicas que ponen de manifiesto los problemas psicológicos en los que se ven envueltos los cónyuges y que desbordan sus capacidades de contención y resolución. Sin descartar aquellas parejas enquistadas y congeladas en un divorcio funcional y psicológico y que son incapaces de afrontar la separación y la formalización correspondiente en el juzgado, y que por supuesto durante bastante tiempo no llegan a las instancias judiciales. Son dinámicas conflictivas que se pueden prolongar por muchos años, perjudicando gravemente el desarrollo psicosocial de los propios hijos. Por eso, incluso desde instancias judiciales, se alzan voces autorizadas (Utrera Gutiérrez, 2008) que apelan a programas de tratamiento específicos para los progenitores envueltos en divorcios difíciles, y que nosotros vemos muy necesarios y acertadosLos jueces constatamos en algunas ocasiones que, frente a tales adultos, son inoperantes las medidas judiciales (requerimientos, multas coercitivas, intervenciones del equipo técnico, derivaciones al punto de encuentro familiar) y que lo único eficaz sería someter a esos progenitores a programas o terapias que tratasen de modificar su conducta haciéndoles ver el grave perjuicio que están causando a sus hijos».Creo que la «imposición» de tales programas o terapias a los adultos tendría su cobertura legal en el artículo 158-4 del Código Civil, en cuanto que al obligar a los padres a seguirlos se estaría salvaguardando al menor de los graves prejuicios que la conducta de los adultos le genera.8En aquellos municipios donde no existen juzgados de familia, y son los juzgados de primera instancia e instrucción los que deben de atender esta problemática, todavía se hace más difícil implementar una intervención jurídica pertinente y adecuada a estos conflictos. «Es más, podría hablarse en términos coloquiales de un divorcio de “primera” y de “segunda” según que el mismo se desarrolle en un juzgado de una gran ciudad o de un pequeño partido judicial, o lo que es lo mismo, en un juzgado que cuente con recursos de apoyo al juez o no».La relación de pareja, el amor y su importancia vital en el desarrolloEl amor es real real es el amor el amor es sentir sentir el amor, el amor es esperar ser amado. El amor es tocar, tocar es amar, el amor es alcanzar alcanzar el amor, el amor es pidiendo ser amado. El amor eres tú, tú y yo, el amor es saber que podemos ser El amor es libre, la libertad es amor el amor es vivir, vivir el amor, es amor es necesitar ser amado.Amor, John Lennon.El divorcio supone la ruptura y finalización de la relación de pareja. Para entender el gran impacto que puede suponer esto para quien lo vive, tratamos de comprender los hilos que cada uno de los miembros aporta (afectos, deseos, cuidados y compromisos) a la trama singular que entretejen a lo largo del tiempo, para construir y estructurar una relación de pareja que debe integrar las aportaciones de ambos miembros. ¿Qué determina que se construya una buena trama, una buena red? ¿Cuáles con los desafíos que tienen que superar los miembros de la pareja en la construcción de una buena trama?Ya explicábamos en el punto sobre la realidad sociohistórica del divorcio cómo la relación de pareja se ha convertido en una experiencia tan vital para el ser humano en el desarrollo de su identidad, pero ahora queríamos ir un poco más allá y tratamos de especificar algunos de los desafíos que representa la relación de pareja, si queremos entender el impacto y desestructuración que supone la quiebra y pérdida de la relación cuando se produce. Porque lo cierto y verdad es que, a pesar de lo dolorosa y difícil que pueden ser la ruptura, la búsqueda por encontrar la pareja adecuada no cesa, y con renovadas esperanzas las personas vuelven a arriesgarse y a jugársela en busca de otra pareja, después de una ruptura, que pueda satisfacer sus anhelos de amor.La pareja humana es la relación más difícil que existe, sobre todo si se basa y se fundamenta en el amor, en la elección mutua y en el cariño, y no en las obligaciones sociales y religiosas, como solía ocurrir hace unas décadas. El fundamento de la relación de pareja en el mundo occidental es el amor romántico, al menos desde hace unos 200 años, lo que supone que se permite y ejercita la libre elección y el libre mantenimiento de la misma, sin obligaciones ni imposiciones externas.En la relación amorosa el psiquismo del individuo se abre al otro, se constituye un proceso recíproco sobre la base del dar y el recibir, en base al significado que se pueda atribuir al querer y al sentirse querido. Linares (2007) nos recuerda que la relación de pareja se fundamenta en una reciprocidad cognitiva, emocional y pragmática, mediante la cual ambos miembros negocian un acuerdo que implica un pensar amoroso (reconocimiento y valoración), un sentir amoroso (ternura y cariño) y un hacer amoroso (deseo y sexo, principalmente). Todo ello exige el intercambio, un ejercicio de dar y recibir de forma equilibrada, con un importante componente igualitario.A las jóvenes parejas, en este escenario de más libertad, no se les ayuda a afrontar los desafíos que suponen emprender este arduo camino, que exige que se expliciten y compartan aspectos esenciales como son las expectativas de ambos, el nivel de satisfacción a obtener en la relación de pareja, las fantasías y las necesidades de cada uno y los esfuerzos que son necesarios realizar para lograr los acuerdos básicos de funcionamiento. No hacer esto incide en el grado de decepción y en los sentimientos de frustración.Por ello, vamos a concretar algunas de las dificultades que tienen que afrontar los dos miembros de la pareja en su conformación y evolución.Una de las dificultades para conseguir este intercambio satisfactorio radica en que las personas atribuyen significados diferentes a querer o sentirse querido. Esos sentimientos fundamentales remiten a las experiencias y los aprendizajes habidos previamente, en primer lugar, en el seno de la familia de origen. En efecto, las relaciones establecidas con los padres, hermanos u otras figuras significativas van a resultar determinantes. Lo que se ha vivido en estas primeras relaciones y los aprendizajes que se han generado aportan una brújula y un equipaje en cada uno de nosotros, fundamental para la elección y configuración de la pareja, tanto para lo que se expresa de uno mismo en la relación como para interpretar y reaccionar a las acciones e iniciativas del otro miembro. La experiencia vivida nos ayudará a dotar de significados lo que damos y recibimos, aportará un guion de vida familiar querido y valorado —por tanto, con tendencia a repetir— o un guion negativo y nocivo, con tendencia a descalificar y rechazar. Es cierto que este bagaje emocional personal constituye una influencia decisiva, pero no la podemos considerar una herencia fatal que determina y condiciona totalmente nuestras opciones porque, a través de una necesaria revisión crítica y razonable, podemos extraer lo más positivo de nuestros aprendizajes, siendo más conscientes de los condicionantes y las limitaciones que hemos experimentado. Y sin duda, la relación de pareja puede contribuir a esta revisión y superación, porque es una relación preñada de esperanzas y anhelo de crecimiento personal para superar las limitaciones y carencias que hayamos experimentado en la primera infancia, o en los conflictos y heridas de parejas anteriores. Siempre que estemos dispuestos a mantener una actitud crítica con nuestras herencias y experiencias, por tanto, que sea flexible y constructiva.Construir una relación de pareja, no una relación puntual y esporádica, significa conjugar mis sentimientos junto a mis planes, expectativas y proyectos con los de otra persona, es decir, imbricar cosas muy importantes del sí mismo. Es más, determinadas actitudes y expectativas aprendidas en nuestras primeras y más importantes relaciones con nuestros progenitores, solo pueden ser expresadas y desplegadas, y por tanto descubiertas, en el baile interactivo de la pareja. Por tanto, es un ámbito que determina fuertemente la individualidad de cada persona y su posible desarrollo, puesto que se ponen en juego la aceptación, la confianza y seguridad que pueden generar ambos miembros, y los afectos, cuidados y proyectos de vida que son capaces de planear y compartir. Cada persona, en la construcción de este espacio relacional y de pertenencia compartidos, despliega, descubre, expresa y desarrolla aspectos muy importantes del sí mismo, que le permiten crecer y desarrollarse siempre y cuando los miembros de la pareja se permitan y faciliten estas opciones y posibilidades; de lo contrario este crecimiento se verá intensamente condicionado y limitado por esta relación.Si partimos de que el ser humano se desarrolla a través de relaciones y que la relación amorosa es la que concede más espacio para el desarrollo de las posibilidades más personales, la elección de pareja tendrá una importancia fundamental para la autorrealización, por lo menos, si la pareja es estable… Los desarrollos que los miembros de la pareja se facilitan mutuamente, las posibilidades de crecimiento personal a las que reaccionan y las posibilidades que rechazan, o para las que se muestran inabordables, juegan un papel decisivo en nuestro crecimiento personal.9Otra de las dificultades la encontramos en que el intercambio en la pareja, lo que se aporta y lo que se solicita, lo que se espera y anhela. No está regulado por un funcionamiento totalmente racional y consciente que domina y controla la dinámica emocional que se crea, sino que está alimentado y teñido por aspectos irracionales. En la relación hay una parte explícita y explicitada, pero hay una parte implícita y más inconsciente. El rumbo y el proceso para elegir y construir una pareja satisfactoria no la marca una mente racional que determina, a través de un análisis, la mejor de las opciones para el individuo. Muy al contrario, podemos apreciar y valorar en nuestro entorno cómo se mantienen relaciones de pareja que son contraproducentes, dañinas y tóxicas para el desarrollo y bienestar de la persona sin que esta encuentre las razones que explican por qué ha realizado esta elección y sobre todo por qué la mantiene a lo largo del tiempo. O puede suceder lo contrario, cuando se deja y abandona una relación buena y satisfactoria sin saber la razón de este proceder.Una tercera dificultad puede venir porque la elección de pareja no se fundamenta en el azar, sobre todo si va más allá de encuentros esporádicos; se hace con alguien con quien compartimos problemas y dificultades similares en el desarrollo personal, pero quizás afrontándolos con una actitud diferente. Es lo que algunos autores como Willi (2004) denominan colusión: «Una complicidad inconsciente y no confesada en la combinación entre los miembros de la pareja».Para superar la ambivalencia que suele impregnar las relaciones de pareja, esto es, el equilibro entre los deseos intensos de fusión y simbiosis y, por otro lado, los temores que suscita (de dependencia, de subordinación, de ridículo, etc.), este autor plantea que se elige a una persona «con deseos de fusión vehementes similares, pero con un manejo diferente de ellos». Un miembro tiende a adoptar un comportamiento más regresivo e infantil, lo que le permitirá ser y mostrarse desvalido, desear ser mimado, necesitar una guía y control, mientras que el otro miembro adoptará un comportamiento más progresivo y «adulto», ya que no aspira a satisfacer sus deseos vehementes regresivos, sino a superarlos satisfaciendo los deseos de la otra persona.En vez de ceder el control, ejercería el control a través de ella. En vez de dejarse cuidar, cuidaría al otro; en vez de buscar protección, ofrecería protección y acogimiento; en vez de ganar prestigio social a través del otro, se sentiría admirado por él. Por tanto, es más fácil renunciar a la satisfacción de los deseos regresivos propios si uno puede satisfacer los mismos deseos de otro.10Cada uno delega en el otro miembro de la pareja la realización que rechaza para sí mismo. Este acuerdo inconsciente e inicial que realizan los dos miembros de la pareja aporta una cohesión y complementariedad especial a la relación pero, a la misma vez, supone todo un desafío, pues tiene que ser criticado, cuestionado y revisado a lo largo del tiempo para que no se convierta en un factor anquilosante, que sabotea e impide el desarrollo del potencial de crecimiento de cada uno de los miembros de la pareja. Las posibilidades de desarrollo y crecimiento, bloqueadas o relegadas por mucho tiempo y por un supuesto bien de la pareja, sin una causa razonable que lo justifique, actuarán como un factor que deteriora la dinámica interactiva de la pareja e impide el despliegue de energías creativas de cada uno de los miembros.Pero en la convivencia prolongada se demuestra que la colusión no puede mantenerse como un arreglo satisfactorio. La pretensión de realizar anhelos regresivos es incompatible a la larga con un sentimiento positivo de valor personal. El miembro de la pareja que es regresivo se siente obligado a iniciar conductas y desarrollos más maduros. También siente que el miembro progresivo le humilla y le convierte en alguien dependiente, por lo que comienza a defenderse. Básicamente queda atrapado de manera ambivalente entre la pretensión de cumplir sus deseos regresivos por medio de la pareja y la pretensión de hacerla responsable de ello. El miembro que es progresivo afirmará solemnemente que deja libertad absoluta al regresivo para que asuma la responsabilidad, pero por interés propio, favorece que este continúe en su posición regresiva al menos no oponiendo resistencias a la tendencia regresiva de la pareja.11Pero la forma que la pareja define y acuerda los espacios comunes, donde prima el sentir y hacer de forma conjunta y los espacios individuales, donde prima el sentir y hacer de manera particular y personal de cada uno de los miembros, que conforma el margen de autonomía, es singular y específico de cada una. En algunas parejas esta colusión, construida siempre con una cierta dosis de irracionalidad, se conforma desde una posición más madura, razonable y sana, en el sentido de que en la anhelada unión y funcionamiento conjunto que se lleva a cabo con el otro no se ceden ni se delegan aspectos fundamentales del ser, se fomenta y mantiene un respeto mutuo por el desenvolvimiento libre y la responsabilidad propia. Y, sobre todo, y esto es muy importante, hay una disposición a revisar y transformar la relación, a cuestionarla, aunque sea a costa de crisis y sufrimiento, para posibilitar el necesario crecimiento de ambos, aprovechando todo el potencial que tiene la relación. Este pacto o compromiso inicial creado, si puede ser cuestionado con las consiguientes crisis, no impedirá el cambio ni saboteará el desarrollo y ejercicio del amor propio y el crecimiento personal. De esta manera, se impiden fomentar y mantener dependencias destructivas.Con frecuencia, no se percibe totalmente la medida en que una relación amorosa puede estimular el crecimiento personal y la madurez de un ser humano. Durante su edad adulta, ninguna otra cosa estimulará el crecimiento personal tanto como una relación amorosa constructiva, pero tampoco nada limitará tanto y hará perder tanta seguridad como una relación amorosa destructiva.12El estilo afectivo que se adquiere en la infancia es una tendencia que orienta las relaciones posteriores, pero no es una fatalidad que petrifique el amor. La pareja enamorada, entendida como el más pequeño sistema grupal familiar posible, constituye el lugar de las interacciones y el momento propicio en el que se pueden reorganizar los aprendizajes.13Ahora bien, en otras parejas la alquimia que se conforma entre los dos miembros no contiene suficientes elementos potenciadores del aprendizaje y desarrollo; la construcción del vínculo se basa en delegar y ceder aspectos fundamentales de uno mismo en el otro, funciones como percibir, asimilar, valorar y decidir, actuar o responsabilizarse, fomentándose de este modo una dependencia emocional que puede llegar a ser destructiva. Aquellas personas con heridas o carencias emocionales importantes en su infancia, por traumas o abusos que no han superado, parten de una posición de inmadurez para construir el vínculo de pareja. Es decir, no han completado un itinerario de desarrollo emocional que ha quedado bloqueado y obstaculizado, y por tanto no pueden elegir de otra manera, porque con su elección tratan de compensar y reparar aquello que han vivido tan infelizmente en su infancia y juventud. De esta manera, la pareja, que ya es de por sí un vínculo muy importante, se constituirá en algo tan importante y valioso que justificará en unas ocasiones el sacrificio y la renuncia de aspectos muy importantes del sí mismo; en otras ocasiones se reaccionará con un fuerte dominio y férreo control sobre el comportamiento del otro miembro, según la identificación se produzca con un rol más activo y dominante o más pasivo y sumiso. Pero, sobre todo, en las parejas que se constituyen de esta manera, los miembros están muy temerosos de cuestionar y cambiar el modo de relación, ya que la inseguridad, la ambivalencia no resuelta y los miedos hacen que se aferren desesperadamente a la conservación y no al cambio. Tratan de asegurarse un bálsamo contra las heridas o carencias importantes del desarrollo de cada uno de los miembros a costa de perder posibilidades de crecimiento y desarrollo.Pero esta gran carga de ilusión y esperanza que se pone en los inicios no nos tiene que impedir percibir y valorar que con este pesado y negativo bagaje emocional, es fácil que se desarrollen en la relación de pareja actitudes defensivas como: devaluación, cinismo, manipulación y exigencias excesivas. Este bagaje tan pesado no ayudará a valorar, interpretar y realizar un intercambio nutritivo y satisfactorio, al no permitir utilizar positivamente las críticas de la pareja para cuestionar y poner en crisis la relación y con ello afrontar los cambios evolutivos necesarios. De esta forma, se obstaculiza el potencial de desarrollo que tiene la pareja y cada uno de los componentes de la misma. La incapacidad de afrontar y superar los efectos nocivos de esta relación determina el devenir de estas parejas y la intensidad y profundidad del dolor que pueden experimentar en la ruptura. Pues a las carencias o traumas emocionales tempranos se añaden las heridas de una desilusión amorosa que estaba cargada de esperanzas y anhelos de desarrollo para superarlos. Y no es de extrañar que, con la desilusión amorosa, emerjan y se reactiven aquellas carencias o traumas tempranos que han estado ocultados o amortiguados por las ilusiones y esperanzas depositadas en la relación de pareja.Otra perspectiva que necesitamos incorporar es la de considerar el vínculo de la pareja no ya en su propia dinámica interactiva, sino desde el punto de vista de la evolución intergeneracional, tratando de observar y valorar hasta qué punto el vínculo con los progenitores de cada uno de los miembros de la pareja, su desarrollo como hijo, ha evolucionado lo suficiente como para que la relación de pareja no constituya un desafío imposible o un refugio extraordinariamente necesario. Andolfi (2018) describe que una pareja armónica es aquella en la que ambos miembros en su itinerario evolutivo, han logrado equilibrar su pertenencia a la familia de origen y la separación de esta.La pareja armónica está formada por dos partes capaces de compartir la experiencia de la vida y de respetarse recíprocamente en una relación estable e íntima. Ambas partes están decididas a realizar una separación individual satisfactoria de las respectivas familias de origen; lo que pertenece al pasado (expectativas, mitos, tradiciones, valores, etc.) no invade el espacio o territorio de la pareja, pero representa un valor precioso que cada una de las dos partes lleva dentro de sí y en la realización, como un tipo de dote afectiva. Una pareja equilibrada, por tanto, ha logrado un justo equilibrio entre pertenencia y separación… Han superado con éxito la fase evolutiva de hijos y están en condiciones de asumir nuevos roles y responsabilidades (como cónyuges y como padres) con el reconocimiento y legitimación de las propias familias de origen.14Las personas que tienen problemas no resueltos con su familia de origen se pueden encontrar en dos situaciones posibles:- Un desapego precipitado, escapando de un hogar infeliz y nocivo, sin alcanzar la madurez emocional necesaria. Es lo que algunos autores llaman «corte emocional» (Bowen, 1978) (Andolfi, 2003).- Un apego excesivo, cultivando unos lazos de dependencia intensos que no son capaces de aflojar ni de desatar. Lo que podemos denominar «el hijo crónico». (Andolfi, 2003).Ambas situaciones impiden completar adecuadamente esta senda de desarrollo que permite alcanzar una necesaria autonomía y madurez emocional, que permite sentir y manejar la pertenencia a la familia de origen de manera satisfactoria, para que la relación de pareja no esté preñada de unas expectativas desmedidas y elevadas de un miembro hacia el otro, lo que hace más difícil y pesado avanzar conjuntamente por la senda de crecimiento que supone la pareja. Los anhelos compensatorios o reparatorios de quien ha sufrido daños o carencias importantes con sus padres y sale del hogar familiar precipitadamente, o los anhelos de unión y adhesión de quien está fuertemente apegado a su familia y espera que su pareja se adhiera incondicionalmente también, suponen un bagaje o una dote emocional pesada que se añade a las tareas propias de construir una vida en común, como son negociar satisfactoriamente las diferencias culturales que aporta cada uno y conseguir marcar un límite propio para la pareja, con sus propias reglas, creando un espacio común, singular y nutritivo, que esté a salvo de invasiones o exigencias desmedidas de las respectivas familias de origen.Las tareas evolutivas pendientes, los desarrollos interrumpidos o violentados que cada uno de los miembros aportará a las propias tareas que tiene que conseguir la pareja harán mucho más difícil avanzar y alcanzar una relación satisfactoria. Y de esta manera se pueden sentir más prisioneros y víctimas que protagonistas responsables de la relación, o como demandantes dependientes, reivindicativos y nunca satisfechos de algo que tiene que proporcionar la pareja.Ahora bien, los obstáculos para conseguir una relación de pareja satisfactoria no son solo internos y del pasado, como puede ser una mochila personal repleta de problemas y carencias personales, o dependencias no resueltas y que no se han conseguido afrontar, elaborar y solucionar. Las relaciones actuales que se estructuran con los familiares más importantes —padre, madre y hermanos— requiere que se gestionen bien las solicitudes de apego, tareas, y lealtades intensas, actualizadas en el día a día, pues pueden impedir o coartar el margen de maniobra que tengan los miembros de la pareja, si estos no saben manejar y delimitar adecuadamente las influencias o exigencias de sus familias de origen en la organización de la vida cotidiana. El margen para delimitar y establecer el espacio adecuado en el vínculo con la pareja y que este espacio sea nutritivo y satisfactorio y se pueda mantener a salvo de maniobras e injerencias invasivas está fuertemente influenciado por el carácter y perfil de otros vínculos significativos, no solo los familiares y lo que estos demanden, con los que se puede entrar en contradicción, en disputa, en conflicto. También las relaciones intensas con los amigos respectivos, o las exigencias excesivas de un entorno laboral, pueden suponer desafíos que tendrá que manejar adecuadamente la pareja.El divorcio, una experiencia evolutiva, difícil y trascendenteQué lástima, ¡pero adiós! Me despido de ti y me voy. ¡Qué lástima, pero adiós! Me despido de ti…Porque sé que me espera algo mejor. Alguien que sepa darme amor, De ese que endulza la sal y hace que salga el sol.Me voy, Julieta Venegas.Tuvimos una pelea, como a veces les pasa a los amantes, y pensar en cómo se fue aquella noche todavía me da escalofríos, y aunque nuestra separación me llegó hasta el corazón, aún vive en mi interior como si nunca hubiésemos estado separados.Si la ves, dile hola, Bob Dylan.En nuestra sociedad occidental, el divorcio aparece cada vez con más frecuencia como una experiencia por la que transitan las parejas y las familias. Supone el final del matrimonio, o de la pareja de hecho. El que se produzca frecuentemente no nos debe llevar a considerarla una transición evolutiva fácil y liviana, puesto que hay una ruptura familiar, que conlleva desgarro, sufrimiento y pérdida para cada uno de los miembros que la componen. Como la familia se quiebra y se rompe, no la podemos considerar una transición evolutiva como otras transiciones de la familia, en las que cambian la organización, las reglas, la estructura. Esta transición supone todo un desafío, hay una ruptura de la estructura familiar y debe hacerse con suficiente cuidado como para que no se rompa la alianza parental necesaria para la crianza de los hijos. Esta parte de la relación familiar debe permanecer y continuar. Y paradójicamente es más necesaria que nunca, por los peligros y amenazas que generan las aguas procelosas de aquellos cambios organizativos que se imponen tras el período del divorcio.La finalización de la pareja representa un gran impacto en la vida de cada uno de sus componentes. El proceso que lleva al desamor y la decisión de la ruptura tienen un impacto desestructurante en cada uno de los miembros de la pareja. Cuando se da por finalizada la pareja, hay que realizar varias tareas:Aceptar la pérdida y soportar el dolor y el sufrimiento que supone la ruptura.Desligar todo aquello que se ha depositado en la pareja (expectativas, planes de futuro, roles, etc.) y ha dado un sentido a la vida y ha creado un sentimiento de pertenencia.Redefinir relaciones personales y pertenencias.Reformular el ejercicio de la parentalidad cuando hay hijos.Este proceso es difícil y complejo siempre, pero es extremadamente dificultoso en aquellas parejas en las que hay una inmadurez mayor de sus miembros porque han experimentado un ambiente familiar más carente y abusivo —sin que hayan elaborado y reparado estas experiencias—. Por tanto, estos deben afrontar la desilusión de las esperanzas y anhelos de crecimiento y reparación que con tanto fervor han sido depositadas en la pareja y asumir la angustiosa sensación de fracaso, afectados por este insuficiente desarrollo evolutivo. Mientras más significativo, importante y valioso es lo que han puesto y depositado en la relación de pareja, más difícil y doloroso se hace este proceso de desvinculación y más herida y daño se experimenta. Mientras más trascendente es lo que se ha forjado y construido en la pareja, más dolorosa y complicada resultará la separación.Es evidente que este proceso de ruptura y reorganización vital no se hace de un día para otro. Y puede que cada cónyuge lleve un ritmo diferente y se encuentre en un punto diferente. Es necesario un tiempo de desorganización y ambigüedad, en el que asoman las dudas, la incertidumbre y el desasosiego por dejar una relación y una dinámica conocida y abordar la construcción de un futuro nuevo e incierto, con los temores, inseguridades y desconfianza que esto puede generar. Es necesario un tiempo para reconocer las emociones negativas que emergen y poderlas elaborar y superar. La persona debe deshacer una manera de funcionar y adquirir otro tipo de relaciones. Y el ritmo para impulsar y desarrollar estos cambios pueden variar mucho de una persona a otra.Para afrontar bien el desafío que conlleva el divorcio, es necesario que los progenitores y las familias eviten quedar atrapados por el dolor que supone esta pérdida. El divorcio supone dar por finalizada una relación fundamental que hemos alimentado y construido y que tanto nos determina y condiciona. Pero al contrario que con la muerte de la persona amada, aquí se ha tomado una decisión de ruptura por uno o ambos miembros de la pareja, y además tienen que convivir con su presencia, que en caso de que haya hijos tiene una función importante que desempeñar, lo que hace necesario el contacto, el diálogo y la negociación. Es necesario continuar con el equipo parental, pero en un nuevo escenario. Además, no se dispone de un ritual socialmente extendido y aceptado que ayude en la transición que hay que realizar. Por eso podemos decir que la ruptura de la pareja, por su naturaleza, la podemos considerar como una pérdida de tipo ambigua, usando el concepto propuesto por Boss (2001), quien define estas situaciones como aquellas donde la pérdida es confusa, incompleta, o parcial. Para esta autora:Existen dos tipos de pérdida ambigua:a) En la primera, los miembros de la familia perciben a determinada persona como ausente físicamente, pero presente psicológicamente, puesto que no es seguro si está viva o muerta. Los militares desaparecidos en combate y los niños raptados ilustran ese tipo de pérdida en su forma catastrófica. Sucesos más cotidianos de esa variedad incluyen las pérdidas en los casos de divorcio y, asimismo, en las familias adoptivas, donde se percibe al padre o al niño como ausentes o desaparecidos.b) En el segundo tipo de pérdida ambigua, se percibe a la persona como presente físicamente, pero ausente psicológicamente. Ilustran los casos extremos de esa condición las personas con la enfermedad de Alzheimer, los drogadictos y los enfermos crónicos. Este tipo de pérdida ocurre también cuando una persona sufre un traumatismo craneal grave y, tras permanecer un tiempo en coma, despierta como una persona distinta. En situaciones más usuales, también protagonizan esta categoría las personas que tienen una preocupación excesiva por el trabajo u otro interés exterior.15Es necesario que podamos diferenciar y delimitar claramente estas pérdidas ambiguas de otro tipo de pérdidas, porque son de naturaleza distinta y además tienen efectos diferentes a los que producen las pérdidas comunes.En ambos tipos de pérdida ambigua, los que la padecen tienen que enfrentarse a algo muy distinto de la pérdida corriente y bien definida. La pérdida habitual más obvia es la muerte, un acontecimiento que la comprobación oficial codifica: el certificado de defunción, la ceremonia del funeral, el entierro ritual, la sepultura o la dispersión de las cenizas. En el caso de una muerte, todos están de acuerdo en que ha ocurrido una pérdida permanente y se puede dar comienzo al duelo.16«De todas las pérdidas que se experimentan en las relaciones personales, la pérdida ambigua es la más devastadora porque permanece sin aclarar, indeterminada»17, y esta confusión complica el proceso de duelo.No son totalmente claras o irrevocables y siempre es posible fantasear un regreso eventual o una reunión futura. La mayoría de las separaciones, casi todas, corresponden en las etapas iniciales a pérdidas ambiguas. Siguiendo a Boss (2001), cuanto mayor es la ambigüedad que rodea a la pérdida, más difícil resulta dominarla y mayores son la depresión, la ansiedad y las enfermedades somáticas.Como refieren Cáceres C. y colaboradoras (2009), esta ambigüedad que supone la ruptura de la pareja se manifiesta de varias formas y en distintos ejes de relación de la propia familia:- El padre o madre se ausenta físicamente al trasladarse de domicilio, pero sigue presente tanto en las vidas como en la mente de los hijos. Si el contacto se mantiene con visitas, supone una pérdida menor que si el progenitor interrumpe totalmente el contacto. De todas maneras, sigue siendo importante y relevante en la mente de los hijos.El padre o madre está presente físicamente, pero ausente psicológicamente, por el impacto que le ha ocasionado el proceso de ruptura y los conflictos que le anteceden y preceden. Este impacto psicológico merma la capacidad y disponibilidad para los hijos para cumplir en sus tareas y responsabilidades como padres y estos perciben y sienten una ausencia psicológica.A veces los hermanos se dividen, acompañando unos al padre y otros a la madre; de esta manera, también el hermano podrá estar presente pero ausente.Las consecuencias de esta indefinición e incertidumbre sobre quién forma parte de la familia y lo que se recibe y se puede esperar de ellos se expresarán a varios niveles:A nivel de percepción y reconocimiento. No se percibe con nitidez quién forma parte de la familia, se generan dudas, incertidumbre, confusión, etc. Quién sí y quién no forma esta familia, que puede ser diferente para cada uno de los miembros. Si papá —aunque podría ser igualmente mamá— se ausenta (física o psicológicamente), ¿forma parte de la familia?, ¿hay que seguir considerándolo como miembro y, de esta manera, mantener una esperanza de su retorno?, ¿durante cuánto tiempo habrá que esperarle?A nivel de los sentimientos que se experimentan. Hay una ambivalencia, pero también una oscilación de la esperanza a la desesperanza, con lo que esta pueda suscitar impotencia, ansiedad, rabia, etc. El hijo, ante el progenitor no custodio y que se ha ausentado puede sentir, en algunos momentos, la esperanza mientras domina en su cabeza la creencia de un pronto retorno, pero en otros momentos la desesperanza, la rabia y el coraje por estar y mantenerse alejado su progenitor cuando siente que lo necesita. ¿Quién reconocerá estos sentimientos ambivalentes y contradictorios? ¿Quién dará legitimidad a los sentimientos negativos por esta orfandad y abandono temporal? ¿El padre custodio está en disposición de escuchar estos sentimientos referidos al otro progenitor ausente con la sobrecarga que puede sentir?A nivel de adaptación. Si es incierta la pérdida de la persona, cuesta más hacer y es más difícil el duelo —elaborar la pérdida— y, por tanto, tomar decisiones y hacer los cambios adaptativos necesarios encontrando alternativas. Por ejemplo, el niño que, necesitando el apoyo, cariño y consuelo del padre ausente y que no lo tiene por depresión o alejamiento, con la incertidumbre de que no sabe cuándo volverá, no puede cerrar la puerta definitivamente y despedirse de su padre. Por tanto, no puede aprovechar el cariño y consuelo de una figura complementaria buena y disponible si la madre tiene una pareja así. Aunque lo necesita y quiera, no puede sustituirle por alguien que puede hacer un buen rol paterno, sin tener sentimientos de profunda deslealtad. Claro que esto puede pasar también si el papá se muere, pero aquí, en el caso del divorcio, la puerta se puede abrir desde los dos lados, no hay certezas.Un duelo que se vuelve más difícil de superar. Estas dificultades, en cuanto a percepción, sentimientos y adaptaciones generan sufrimientos y síntomas que harán más difícil superar el duelo, pues la realidad externa es incierta y ambigua y el entorno social no proporciona ritos que ayuden al pasaje. El entorno social no ayudará a este niño huérfano temporalmente de padre, con algún ritual, como en el caso de la muerte y, por tanto, no lo apoyará ni consolará. En la mente del niño, los síntomas que se generan como depresión, angustia, etc., no se deben a él sino a la situación que vive y experimenta, por lo que se hace más difícil establecer buenos diagnósticos sobre estos trastornos.El dolor de la ruptura y la ambigüedad que se generan pueden hacerse intolerables, y provocar que uno o ambos cónyuges hagan esfuerzos por hacer la pérdida total, y no parcial, del otro. De esta forma se cultivan pensamientos, sentimientos y acciones encaminados a eliminar, suprimir o negar la existencia del otro y así disminuir su ambigüedad y forzar una certeza que les permitirá retomar la sensación de control sobre la propia vida. La incertidumbre y ambigüedad generan sentimientos muy contradictorios, se teme y a la vez se desea el final, se siente rabia y también se puede sentir culpa, y todo esto, al no tener un escenario claro y definido, complica la toma de decisiones. Pero si la ambivalencia y la ambigüedad en algunos casos es intolerable, en otras situaciones cumple una función manteniendo al menos temporalmente la ilusión de reconciliación, y alejando las heridas que causan la ruptura.La ambigüedad de la pareja está íntimamente vinculada a que el otro se pierde solo parcialmente. Cuando se decide dar por concluida la relación conyugal, el otro permanece en tanto padre o madre de los hijos, pero ya no es el mismo, a pesar de que sea posible reconocer aspectos que se mantienen.Además, no es un «evento puntual»: de hecho, existen pródromos, así como efectos en el tiempo que se prolongan también más allá de la vida de los miembros de la pareja. Además, formando parte del mundo de los vínculos, para los miembros de la pareja es «para siempre». Así sucede que, frente a un nuevo evento, como el nacimiento de un hijo del otro miembro de la pareja, o su nuevo vínculo, es fácil que se vuelvan a poner en acción el dolor, la añoranza, la rabia.18La pérdida de la pareja puede conllevar otras pérdidas asociadas: la pérdida de la unidad familiar, la pérdida del hogar, la pérdida de estatus socioeconómico, etc. Son distintos aspectos de la vida familiar que pueden verse alterados, añadiendo pérdidas a la separación conyugal, con el potencial desestructurante que conlleva el impacto de todos estos cambios, y que cada uno de los miembros los podrá vivir de manera desigual y diferenciada, porque les puede afectar de manera diferente. El potencial de los cambios personales, familiares y sociales que puede conllevar el divorcio es muy grande y por tanto se pueden vivir con mucha inquietud, preocupación, angustia y dolor, según las circunstancias. A la naturaleza de la pérdida ambigua de la pareja añadimos estas otras pérdidas que hay que aceptar y asumir, y el consecuente trabajo que supone la adaptación a los cambios y a la reorganización de una nueva vida.Pero el divorcio no es un incidente de tiempo limitado. La familia, y concretamente los progenitores, viven frecuentemente un proceso de deterioro de la relación conyugal, más o menos prolongado, anterior al divorcio, a la decisión de separarse, que va a influir en el otro eje de la relación, el de los padres con los hijos. Hay familias que se pueden ver empantanadas durante mucho tiempo en esta etapa de predivorcio, de divorcio funcional, generando ya una dinámica nociva para los hijos, que experimentan el dolor y sufrimiento de sus padres y, en muchos casos, tratan de aliviarlo. Son progenitores que temen mucho dar este paso, tomar una decisión que atenta contra el mito familiar de la unión, a pesar del deterioro y sufrimiento que experimentan. Las funciones, roles y responsabilidades que desarrollan los hijos en esta etapa de deterioro y finalización de la pareja de progenitores, involucrándose en el conflicto, y la duración que tenga dicha etapa, son importantes para valorar el daño que pueda ocasionarles. No es lo mismo que sean unos meses a que sean años instalados en esta dinámica conflictiva, erosionante, y limitante.Por el contrario, en el otro extremo estarían aquellos progenitores que cumplen muy pronto con la formalización del divorcio, acudiendo a los juzgados y estableciendo un acuerdo, pero en el que se han madurado muy poco los aspectos emocionales de la separación y el duelo por la pérdida, prolongándose durante mucho tiempo los vestigios de un vínculo matrimonial que parece imposible extinguir, a veces son rescoldos de amor y apego, y otras veces de odio y rencor, porque tales sentimientos contradictorios se pueden dar, incluso en la misma situación.La dinámica familiar que se genere con las decisiones que hay que tomar y la iniciación de los trámites legales, puede cambiar, tornándose más áspera y tensa. Cuando se aborda la negociación de los cambios que supone el divorcio —momento de mucha intensidad emocional—, se pueden intensificar las disputas sobre la custodia de los hijos, sobre el patrimonio, en general en todos aquellos aspectos que van a ser afectados por estas decisiones.En los meses siguientes a la decisión de separarse y a la iniciación de los procedimientos de divorcio, se producen muchos cambios potencialmente estresantes en las estructuras del mundo familiar. A menudo el ajuste de los planes económicos implica la puesta a la venta de casas o la renegociación de hipotecas, mientras uno de los padres busca una vivienda independiente.19Y no solo son las cuestiones económicas, de patrimonio, etc., las que pueden verse afectadas, sino también el establecimiento de nuevas relaciones de cada uno de los progenitores, que van a conformar dos núcleos diferentes. Los hijos vivirán dividiendo su tiempo y energías entre dos casas, con los cambios que se puedan generar en cada uno de estos núcleos, con nuevas personas y nuevas relaciones.Después del divorcio, cada miembro de la pareja puede manifestar una necesidad de tener a su hijo, intensificada, para mitigar el dolor de la ausencia. Incluso puede hacer fuertes regresiones y buscar alivio y refugio en sus hijos, ante la soledad y el abandono que experimente. Los hijos necesitados de orientación y apoyo, en un periodo especialmente convulso, pueden verse sin embargo empujados a renegar de sus necesidades para cuidar de uno o ambos padres, sobre todo, si los perciben y sienten frágiles y débiles. Se produce una inversión de roles donde el hijo cuida del progenitor inmaduro o frágil, fomentando así un desarrollo y una madurez precoz, podemos decir que falso, al tener que renegar de sus necesidades y centrarse en las de su padre o madre. «Es casi una regla que un padre inmaduro provoque la adquisición de una pauta de comportamiento parental en uno de sus hijos»20. La intensidad y duración de esta inversión de roles es muy importante para calibrar el posible daño que ha sufrido y pueda estar sufriendo.Estos niños, que cuidan así de algún progenitor, pueden parecer excesivamente razonables y responsables. Y puede de este modo «engañar» a algunos de los adultos que le tratan, pero esta hipermadurez no es un desarrollo, es más bien un retraso al dejar de seguir la senda de su itinerario evolutivo tratando de compensar los estropicios que se ha producido en la familia. Este sacrificio de su propio desarrollo y crecimiento, en favor del sostén y soporte del progenitor vulnerable, favorece la génesis de determinadas patologías después de adulto.
El divorcio, una problemática también intergeneracional
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.