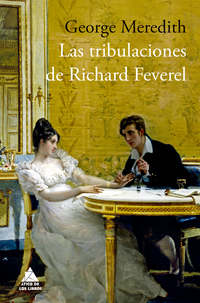Kitabı oku: «Las tribulaciones de Richard Feverel», sayfa 2
Capítulo II
Octubre lucía espléndido en el decimocuarto cumpleaños de Richard. Los cobrizos hayedos y los dorados abedules resplandecían bajo un sol brillante. Las nubes flotaban sobre el horizonte, acumuladas hacia el oeste, donde el viento dormía. Prometía ser un gran día para Raynham, como luego se demostró, aunque no de la forma esperada.
Ya levantaban en el valle junto al río las casetas de arquería y las tiendas de cricket, adonde acudían, en barcas y carretas, los muchachos de Bursley y Lobourne, gritando exultantes por un día de cerveza y honor, deseosos de arrebatarse unos a otros los frescos laureles, enfrentándose como viriles británicos en juegos y deportes. Por todo el parque se escuchaban gritos de alegría. Sir Austin Feverel, un tory de tomo y lomo, nada partidario de regular la caza, podía ser popular cuando quería; algo que nunca sería sir Miles Papworth, del otro lado del río, un avaricioso whig,1 terror de los cazadores furtivos. La mitad del pueblo de Lobourne paseaba por las avenidas del parque. Violinistas y gitanos clamaban a las puertas que les dejaran pasar; vestidos de blanco y gris, coronados con sombreros de ala generosa, y con una capa escarlata en recuerdo de los viejos tiempos, se esparcían por los amplios campos.
En esos momentos, la estrella de la fiesta se escondía lejos, eclipsándose junto a su reluctante servidor Ripton, que no paraba de preguntar qué debían hacer y adónde iban, y qué hora era, sugiriendo que los chicos de Lobourne les estarían llamando y que sir Austin requeriría su presencia, sin lograr que prestara atención a sus penas y protestas, pues el padre de Richard había pedido a su hijo que se sometiera a un examen médico, como un patán que se alista al ejército, y él se había enfurecido.
Se escapó a la carrera, huyendo del vergonzoso acto que le exigían. Luego transmitió sus pensamientos a Ripton, que le dijo que eran de niña, un comentario ofensivo que Richard se guardó; después tomó prestadas un par de escopetas del cobertizo de los alguaciles. Ripton disparó con muy mala puntería y Richard lo llamó idiota. Sintiendo que las circunstancias conspiraban para que lo pareciera, Ripton alzó la cabeza y replicó en tono desafiante:
—¡No soy idiota!
Esta furiosa respuesta, tan impertinente, irritó a Richard, al que aún le dolía haber perdido las aves por la mala puntería de Ripton, y se consideraba agraviado. Así que impuso otra vez el abusivo epíteto con mayor énfasis.
—No me llames así, lo sea o no —dijo Ripton, mordiéndose los labios con rabia.
Se volvía un asunto personal. Richard alzó las cejas y lo miró un instante, retándole. Después le informó de que, desde luego, iba a llamarlo así, y no debía objetar a que se lo llamase veinte veces.
—¡Hazlo y verás! —respondió Ripton, removiéndose en el sitio y respirando con rapidez.
Con una solemnidad de la que solo los niños y otros bárbaros son capaces, Richard repitió el calificativo hasta llegar a veinte, insistiendo en el epíteto y evitando que la progresión se hiciera monótona, mientras Ripton, por decirlo así asentía con la cabeza a la precisión de su camarada, dejando constancia de su humillación. El perro que se encontraba con ellos contemplaba la escena meneando la cola.
Veinte veces repitió Richard, intencionadamente, la ofensiva palabra.
En el solemne número veinte del pecado capital de Ripton, este dio un revés a la boca de Richard y se retiró precipitadamente, tal vez arrepintiéndose, pues era un muchacho de buen corazón y, como Richard se inclinó por el golpe, pensó que había ido demasiado lejos. No conocía al joven caballero que trataba. Richard era extremadamente frío.
—¿Luchamos aquí? —dijo.
—Donde quieras —respondió Ripton.
—Mejor dentro del bosque. Para que no nos interrumpan.
Richard abrió camino con una cortés reserva que enfrió el ardor guerrero de Ripton. En la linde del bosque, Richard se quitó la chaqueta y el chaleco y los arrojó sobre la hierba. Bastante sereno, esperó a que Ripton hiciera lo mismo. Este estaba azorado e inquieto; era mayor y más fornido, pero no tan ágil ni estaba tan en forma. Los dioses, únicos testigos de la disputa, apostaron contra él. Richard se había colocado la escarapela de los Feverel y ardía en su mirada un fuego que pedía una pelea que lo aplacara. Sus cejas, ligeramente levantadas, convergían sobre la robusta nariz; sus grandes ojos grises, las fosas nasales, los pies firmemente plantados en el suelo, y un aire caballeroso de calma y alerta conformaban la viva imagen de un joven combatiente.
Ripton estaba fuera de sí y luchaba como un colegial, es decir, se lanzaba de cabeza y golpeaba agitando los brazos, como un molino. Era un chico basto. Cuando conseguía golpear, hacía daño, pero estaba a merced de la técnica. Viéndole coger carrerilla, parpadeando muy rápido, resoplando y girando los brazos a gran velocidad mientras recibía un golpe, se percibía que luchaba a la desesperada, y lo sabía, pues la alternativa a la que se enfrentaba, si se rendía, era padecer la calumnia que ya había sufrido veinte veces. Prefería morir antes que ceder, y seguía dando vueltas como un molino hasta caer al suelo. ¡Pobrecillo! Caía a menudo. El gallardo muchacho peleaba para guardar las apariencias, y quedó en el suelo. Los dioses solo favorecen a un bando. El príncipe Turno era un joven noble que se enfrentó a Palante.2 Ripton era un chico excepcional, pero no tenía técnica. ¡No pudo probar que no era idiota! Si se piensa bien, Ripton eligió la única salida posible y encontraríamos gran dificultad en probar la falsedad del epíteto. Ripton recibió una y otra vez el puño infalible de Richard; y, si era verdad, como explicó jadeando, que necesitaba tantos golpes como un huevo para ser batido, una afortunada interrupción lo salvó de parecerse a esa sustancia. Los chicos oyeron que los llamaban desde lejos, y vieron acercarse al señor Morton, de Poer Hall, y a Austin Wentworth.
Firmaron una tregua, recogieron las chaquetas, se echaron las escopetas al hombro, y trotaron en armonía adentrándose en el bosque, dejando atrás media docena de campos y una plantación de alerces.
Al detenerse a recuperar aliento, se estudiaron los rostros. El de Ripton estaba lleno de cardenales, una pintura de guerra natural que le hacía parecer más feroz de lo que él creía. Sin embargo, volvió a la carga, impávido, en el nuevo territorio, y Richard, cuya ira se había aplacado, no pudo resistirse a preguntarle si de verdad no había tenido ya suficiente.
—¡Nunca! —gritó el noble enemigo.
—Mira —dijo Richard, invocando el sentido común—, estoy cansado de tumbarte. Diré que no eres idiota si me das la mano.
Ripton se lo pensó un momento y lo consultó con su honor, que le instó a que aprovechara la oportunidad.
Extendió la mano.
—¡Está bien!
Los chicos se dieron la mano y volvieron a ser amigos. Ripton había conseguido lo que quería, y Richard había salido, sin duda, mejor parado. Así que estaban empatados. Ambos podían clamar victoria en beneficio de su amistad.
Ripton se lavó la cara y alivió su nariz en un arroyo. Ya estaba listo para seguir a su amigo adonde fuera. Continuaron buscando aves que abatir. Las aves de las tierras de Raynham eran particularmente astutas, y eludían ser el blanco de los jóvenes tiradores, así que extendieron su expedición a tierras vecinales en busca de una raza más estúpida, felizmente ignorantes de la ley contra la violación de la propiedad privada. Tampoco advirtieron que cazaban ilegalmente en tierras del notorio granjero Blaize, el comerciante del escudo de los Papworth, que no admiraba el grifo entre dos haces de trigo y estaba destinado cruzarse con el destino de Richard. El granjero Blaize odiaba a los cazadores furtivos, especialmente a los jóvenes, que lo hacían por insolencia. Al oír los audaces disparos en su territorio, fue a echar un vistazo y, observando el tamaño de los intrusos, juró que les enseñaría a esos señoritos un par de cosas, por muy lores que fueran.
Richard había derribado un bello faisán, y lo celebraba exultante, cuando la portentosa figura del granjero se cernió sobre ellos con un latigazo. Su saludo fue irónico.
—¿Están teniendo buena caza, señoritos?
—¡Acabo de hacerme con un ave espléndida! —le informó Richard, radiante.
—¡Ah! —El granjero Blaize dio un latigazo de advertencia—. Déjenme que le eche un vistazo.
—Se dice por favor —intervino Ripton, que no era ciego a la gente de dudoso aspecto.
El granjero Blaize alzó la barbilla y sonrió con malicia.
—¿Por favor a ustedes? Vamos a ver, amigo mío, creo que no les importa lo que se les ponga por delante. Parecen dos cazadores furtivos, sí señor. ¡Y eso es lo que son! —cambió de tono para ir al grano—. ¡Esa ave es mía! ¡Quítenle las manos de encima y lárguense, pequeños sinvergüenzas! ¡Sé quiénes son! —y comenzó a despotricar contra los Feverel.
Richard abrió los ojos.
—¡Si quieren que los muela a latigazos, quédense donde están! —continuó el granjero—. ¡Giles Blaize no aguanta tonterías!
—Entonces nos quedamos —dijo Richard.
—¡Muy bien! ¡Que así sea! ¡Si es lo que quieren, se lo daré, hombrecitos!
Como medida previsora, el granjero Blaize cogió el ala del ave que los chicos agarraban desesperadamente, y se la llevó entera.
—¡Si quieren jugar —gritó el granjero—, aquí tienen el látigo que merecen! ¡Yo no aguanto sandeces! —y lanzó el látigo con destreza.
Los chicos intentaban lidiar con él, pero los mantenía a distancia y los azotó sin piedad. ¡Qué negra corría la sangre! Los chicos se retorcían de dolor. El látigo era una serpiente implacable que se enroscaba y les mordía una y otra vez, clavándose con saña en sus venas. Sentían más que dolor al retorcerse; también debían soportar la vergüenza y la deshonra; pero el dolor era intenso, pues el granjero, que había manejado el látigo toda la vida, no lo consideró suficiente hasta que le faltó el aliento y las mejillas se le enrojecieron por el esfuerzo. Se detuvo para coger lo que quedaba del faisán.
—Quédese su bestia —gritó Richard.
—Dinero, muchachos, con intereses —rugió el granjero, dando un nuevo latigazo.
Aunque rendirse era vergonzoso, no quedaba otra opción. Decidieron abandonar el campo de batalla.
—Mire, gañán —Richard agitó su pistola en el aire, con la voz ronca por el enfado—, le habría disparado de estar cargada. ¡Como le vea cuando la tenga cargada, dispararé!
Esa amenaza poco inglesa exasperó al granjero Blaize, y se apresuró a perseguirles con los últimos latigazos mientras ellos escapaban hacia territorio neutral con el rabo entre las piernas. Al llegar a los setos, parlamentaron un momento; el granjero preguntó si estaban satisfechos y tenían suficiente, porque, si querían otro reparto de lo mismo, podían volver a la granja Belthorpe. Los chicos, mientras tanto, explotaron en amenazas de venganza, y el granjero les dio la espalda con desdén. Ripton había amontonado un puñado de piedras para la escaramuza. Richard se las tiró al suelo, y dijo:
—¡No, los caballeros no tiran piedras! Eso es propio de la plebe.
—¡Solo una pequeña! —suplicó Ripton, con la vista clavada en el claro blanco del granjero, obcecado por la repentina revelación de las ventajas del armamento ligero frente al pesado.
—No —se impuso Richard—, nada de piedras, eso es de… —Y se alejó caminando enérgicamente.
Ripton le siguió con un suspiro. La magnanimidad de su líder estaba más allá de sí mismo. Una buena andanada de pedradas sobre el granjero habría aliviado al joven Ripton, pero no habría consolado a Richard Feverel de la ignominia a la que había sido sometido. A Ripton la vara le era familiar, un monstruo al que no temía por conocerlo bien. La horrible sensación de vergüenza; el odio a sí mismo y al universo; la sed de venganza, la impotencia, como si el espíritu se impregnara de negrura, que le advienen a un joven sensible a ser condenado, por primera vez, a probar esa amargura carnal y sufrirla como una profanación, Ripton hacía tiempo que la había superado y olvidado. Estaba curtido en recibir palos, y observaba el mundo con ecuanimidad; no era imprudente ante el castigo, como algunos chicos, pero tampoco insensible al deshonor, como el amigo y camarada a su lado.
A Richard se le había envenenado la sangre. La fiebre de la vergüenza se había apoderado de él. No permitía lanzar piedras porque reprobaba esa costumbre. Meras consideraciones de caballerosidad habían favorecido al granjero Blaize, pero estratagemas poco caballerosas se agitaban en su cerebro, y eran rechazadas por resultar impracticables para un joven como él. Solo se daría por satisfecho con una venganza de gran alcance, equivalente a la humillación recibida. Debía hacer, sin demora, algo atroz. Se le ocurrió matar todas sus reses, o incluso matarlo a él, retándole a un combate al estilo de los caballeros. Pero el granjero era un cobarde y rehusaría. Entonces él, Richard Feverel, lo despertaría de su sueño y lo provocaría, lo instaría a luchar con pólvora y detonaciones en su propio dormitorio, en la cobarde medianoche, donde tal vez temblara, pero no podría negarse.
—¡Señor! —dijo el sencillo Ripton, mientras esos ilusos planes cruzaban el cerebro de su camarada, deseando su realización inmediata y desvaneciéndose en la oscuridad por la incierta posibilidad de realización—. ¡Ojalá me hubieras dejado bajarle los humos, Ricky! ¡Nunca fallo! Me gustaría haberle dado al menos una vez. ¡Deberíamos haber ganado esa batalla! —Y un nuevo pensamiento llevó las ideas de Ripton a la normalidad—. Me pregunto si mi nariz está tan mal como dijo. ¿Puedo verme en algún sitio?
A estas declamaciones, Richard hacía oídos sordos, caminando con fatiga, pero sin detenerse, con la vista fija en un punto.
Después de pasar innumerables setos, saltar vallas, sortear acequias, atravesar arboledas, ensuciarse, ajarse las ropas y andar hasta el agotamiento, Ripton despertó de sus pensamientos sobre el granjero Blaize y olvidó los moratones de su nariz ante el hambre acuciante que se apoderó de él. Se sentía desfallecer por la falta de alimento. Se aventuró a preguntar a su líder adónde iban. Raynham no se veía. Habían avanzado un buen trecho por el valle y estaban a unas pocas millas de Lobourne, en un paisaje de estanques ácidos, riachuelos amarillos y fétidos pastos: un páramo desolado. Se veían vacas solitarias, el humo de una cabaña de barro, turba apilada sobre un carro, un burro ignorante de la crueldad que lo rodeaba, gansos junto a una pileta, cotorreando en un silencio como del principio de los tiempos; en suma, nada que pudiera saciar el hambre de un chico desnutrido. Ripton estaba desesperado.
—¿Adónde vas? —inquirió con su último aliento y se detuvo, decidido a no dar un paso más.
Richard rompió su silencio para responder:
—A cualquier parte.
—¡A cualquier parte! —Ripton repitió la mohína expresión de Richard—. Pero ¿no estás muerto de hambre? —resolló con vehemencia, queriendo mostrar el vacío de su estómago.
—No —fue la breve respuesta de Richard.
—¡No tienes hambre! —Ripton mostró su incredulidad con ímpetu—. Pero ¡si no has comido nada desde el desayuno! ¡Que no tiene hambre! Pues yo declaro que me estoy muriendo de inanición. ¡Hasta podría comer pan duro y queso!
Richard se burló con desprecio, pero no por los motivos que habían impulsado una manifestación similar al filósofo.
—¡Vamos! —exigió Ripton—. Dime cuándo vamos a parar.
Richard iba a replicar, pero encontró un rostro descompuesto que lo desarmó. La nariz del muchacho, aunque no de la tonalidad que temía, amarilleaba. Regañarle habría sido cruel. Richard alzó la vista, observó el lugar, y exclamó:
—¡Aquí!
Se dejó caer sobre un campo marchito, y Richard se quedó atónito ante su movimiento, que le produjo una perplejidad aún mayor.
Capítulo III
Entre los jóvenes hay códigos de honor no escritos que no se enseñan formalmente, pero que entienden por instinto, y por ellos se rigen los más leales y francos. Debemos recordar que son una progenie aún no civilizada, así que no seguir al líder allí donde decide marchar, o echarse atrás en una expedición por un final dudoso y las molestias del momento, abandonar a un camarada en el camino, son hechos de los que un joven de buena naturaleza no será culpable, por mucho que advierta sus dolorosas consecuencias. Cualquier dolor es preferible a soportar que la propia conciencia denuncie su cobardía. A algunos osados no les perturba su conciencia, y los ojos y bocas de sus compañeros tienen que suplir la falta. Lo hacen con una persistencia peor que la voz interior, y el resultado, si el período de prueba no es severo, es el mismo. El líder puede confiar en la fidelidad de su hueste: sus camaradas han jurado servirle. El señor Ripton Thompson era leal por naturaleza. La idea de abandonar a su amigo no se le pasó por la cabeza, aunque estaba desesperado, y el comportamiento de Richard era el de un loco. Anunció con impaciencia que llegarían tarde a cenar. Su amigo no se conmovió. Parecía que la cena no le importaba. Seguía tumbado, arrancando briznas de hierba y dando palmaditas al perro en el hocico, como si no concibiera el hambre. Ripton se incorporó y volvió a tenderse media docena de veces, y finalmente se echó junto a su taciturno amigo, aceptando su destino.
Ahora bien, tuvo la suerte de que empezara a llover y que dos extraños aparecieran por el camino buscando cobijo tras el seto donde los jóvenes descansaban. Uno era hojalatero itinerante; encendió una pipa y abrió un paraguas parduzco. El otro era un joven y fornido campesino, sin pipa y sin paraguas. Se saludaron asintiendo con la cabeza, y los dos enumeraron los beneficios del cambiante clima, que había afectado a su experiencia al cumplirse su profecía. Ambos habían anticipado que llovería antes del anochecer y, por tanto, la habían recibido con satisfacción. Mantenían una cháchara monótona en armonía con el suave zumbido del aire. Después de hablar del tiempo, siguieron con la bendición que representaba el tabaco; que era el mejor amigo del pobre, un compañero, un consuelo, un refugio en la noche, el primer pensamiento de la mañana.
—¡Mejor que una esposa! —soltó el hojalatero con una risotada—. La pipa no te dice lo que tienes que hacer. No es una arpía.
—¡Así es! —respondió el otro—. La pipa no se va con la pasta un sábado por la noche.
—Toma —dijo el hojalatero. Le pasó, entusiasmado, una pieza de arcilla mugrienta. El campesino la llenó con tabaco del bolsillo del hojalatero y siguió con sus elogios.
—¡Un penique al día y listo! ¿Mejor que una mujer? —rio.
—Y puedes deshacerte de ella cuando quieras —añadió el hojalatero.
—¡Así es! —intervino el campesino—. Y no queremos. Al menos, en este caso. O sea, en el de la pipa.
—Y sin arrepentimientos —continuó el hojalatero, entendiéndole perfectamente.
—Desde luego que no —el campesino entrecerró un ojo—, y la pipa no se come la mitad de los víveres.
El honesto agricultor gesticuló para expresar que ese era el factor decisivo, a lo que el hojalatero le dio la razón, y habiendo, por así decirlo, zanjado el asunto con las cosas buenas que podían ser dichas, los dos fumaron en silencio bajo la lluvia.
Ripton se consolaba observándolos a través de la zarza. Vio que el hojalatero acariciaba una gata blanca, llamándola como si fuera su parienta, pidiéndole opinión o confirmación, y pensó que era muy curioso. El campesino estaba tumbado a lo largo, con las botas mojándose con la lluvia y la cabeza entre los cacharros del hojalatero, fumando con profunda contemplación. Los minutos parecían ocupados en las alternancias de las nubes de humo de sus bocas.
El hojalatero reanudó el coloquio.
—¡Son malos tiempos! —dijo.
—¡Desde luego! —confirmó su compañero.
—Pero luego las cosas salen bien —siguió el hojalatero—. ¿Para qué desanimarse? He visto que todo acaba bien. Ahora viajo. Sigo mi ritmo. La suerte quiso que fuera el otro día a Newcastle.
—¿Para qué? —dijo el campesino.
—¿Para qué? —repitió el hojalatero—. ¿Me preguntas por qué fui? Se ve bastante mundo en mi oficio. No fui en vano. En cualquier caso, estoy de vuelta. Londres es mi sitio, me dije, y así veo un poco el mar, y me subí a un barco minero. Acabé tan destrozado como san Pablo.
—¿Y ese quién es? —preguntó el otro.
—Léete la Biblia —dijo el hojalatero—. Nos sacudieron y nos zarandearon. ¡No es igual jugar en tierra que en el mar, ya te digo! ¡Creí que nos íbamos a hundir esa misma noche! Me puse a rezar como un condenado; Dios está por encima del diablo, y aquí estoy, ya ves.
El campesino apoyó la cabeza sobre el codo y le miró con indiferencia.
—¡Menuda religión! Ese no siempre gana, o no estaría aquí dejándome el pellejo sin tener nada que hacer y, lo que es peor, nada que comer. Mira, la suerte es la suerte, y la mala suerte su contrario. A Rick se le quemó el pajar el otro día. La siguiente noche se le quemó el granero. ¿Qué había hecho para merecerlo? Ahora se ha quedado sin trabajo. Creo que Dios no ganó al diablo en esa ocasión; si no, no entiendo lo que pasó.
El hojalatero carraspeó y dijo que había sido una desgracia.
—¡Una maldita desgracia, ya te digo! —gritó el campesino—. Pues mira, aquí tienes otra desgracia. Yo trabajaba para el granjero Blaize de Belthorpe antes de irme con el granjero Bollop. El granjero Blaize echó en falta parte del grano. Dice que nosotros se lo robamos. Yo no se lo robaba. ¿Y qué hace? Nos echa a patadas, a mí y a otro, para que nos muramos de hambre en la calle. Le da todo igual. Dios no ganó al diablo en esa ocasión, creo yo. ¡No hubo manera, por lo que veo!
El granjero sacudió la cabeza y dijo que también eso había sido una desgracia.
—Y no tiene remedio —añadió el campesino—. Las cosas están mal y ya está. Pero te digo una cosa, amigo. El mal necesita ser vengado —asintió y guiñó el ojo con misterio—. Creo que el mal tiene un precio, como lo tiene el trabajo honrado. Al granjero Bollop no le guardo rencor; al granjero Blaize, sí. Y me gustaría quemarle el pajar una noche seca de viento —el campesino entrecerró un ojo, con maldad—. Se merece que el viento se lo lleve todo, amigo; el granjero Blaize merece gritar y llorar al Señor, y lo hará. Tengo que darle donde más le duele.
El hojalatero exhaló una rápida sucesión de nubes de humo y dijo que eso sería ponerse del lado del diablo en una desgracia. El campesino respondió agitadamente que, si el granjero Blaize estaba al otro lado, él también debería estar allí.
Un joven caballero pensaba lo mismo. La esperanza de Raynham había escuchado a medias la conversación a sus espaldas, donde un campesino y un hojalatero habían postulado una de las teorías metafísicas más antiguas que influyen en la vida cotidiana. Se puso en pie y, apartando las hojas del arbusto, preguntó a uno de ellos cuál era el camino más rápido a Bursley. El hojalatero, bajo el paraguas marrón, encendía un fuego para preparar té. Sacaron una barra de pan en la que se clavaron los hambrientos ojos de Ripton, que les observaba entre la zarza. El campesino informó que Bursley estaba al menos a tres millas de allí, y a unas ocho de Lobourne.
—Le doy media corona por esa barra de pan, amigo —dijo Richard al hojalatero.
—Es una ganga —dijo el hojalatero, dirigiéndose a la gata—, ¿eh, vieja?
La gata respondió dando la espalda al perro.
Richard lanzó la media corona y Ripton, que había conseguido liberar sus piernas de la zarza y estaba lleno de púas, como un erizo, agarró el pan.
—Estos señoritos están hambrientos —dijo el hojalatero a su compañero—. ¡Vamos! Les seguiremos hasta Bursley y hablaremos con ellos con un par de cervezas.
El campesino no opuso resistencia; al rato, seguían a los dos jóvenes por el camino hacia Bursley, y un brillante rayo cayó a lo lejos, desde el extremo oeste de la nube.