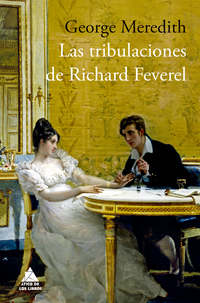Kitabı oku: «Las tribulaciones de Richard Feverel», sayfa 5
Capítulo VIII
Al granjero Blaize no le sorprendió la visita de Richard Feverel como esperaba el joven caballero. El granjero, sentado en una butaca del pequeño salón de techo bajo de un antiguo caserío, con una larga pipa de arcilla en una mesa a su lado y un veterano pointer a sus pies, ya había recibido a tres miembros de la sangre Feverel que habían acudido por separado, con su acostumbrado secretismo, y con un objetivo.
Por la mañana atendió a sir Austin. Poco después de marcharse, llegó Austin Wentworth y, pegado a sus talones, Algernon, conocido en Lobourne como «el Capitán», célebre allá donde fuera. El granjero Blaize se reclinó sintiendo una inmensa euforia. Bajó los humos de sus visitantes. Los recibió con hospitalidad, como es propio del buen campesino británico, pero no dio su brazo a torcer: ni al baronet, ni al capitán, ni al bueno del señor Wentworth. El granjero Blaize era un auténtico inglés, y, al oír la sincera confesión del baronet y ver el aprieto en el que tenía a la familia, decidió aprovecharse y eximirlos a cambio de ventajas tangibles (compensación de su bolsillo, de su persona herida, de sus heridos sentimientos). La indemnización ascendía a trescientas libras, y una disculpa verbal del principal infractor, el joven Richard. Y aun así tenía reservas. Siempre y cuando, dijo el granjero, nadie hubiera sobornado a ningún testigo. En ese caso, podían quedarse su dinero, y deportaría a Tom Bakewell, como había jurado que haría. Y saldrían mal parados, también, si había un cómplice, añadió el granjero, vaciando la ceniza de su pipa. No quería causar una desgracia; respetaba a los habitantes de la abadía de Raynham, pues era su obligación, y lamentaría verlos metidos en problemas. Solo pedía que no sobornaran a los testigos. Era un hombre de ley. La clase era importante, y el dinero también, pero la ley era aún más importante. La ley, en este país, estaba por encima del soberano, y el soborno es una traición al reino.
—Vengo personalmente —explicó el baronet— a contarle con franqueza cómo me he enterado del terrible lío en que se ha metido mi hijo. Le prometo una indemnización por su pérdida, y una disculpa que complacerá sus sentimientos. Le aseguro que sobornar testigos no es propio de los Feverel. Lo que le pido a cambio es no presentar la acusación. Ahora la cuestión está en sus manos. Yo estoy obligado a hacer cuanto sea preciso por ese hombre apresado. Cómo y por qué mi hijo sugirió o participó en tal acto no puedo explicarlo, porque no lo sé.
—¡Hum! —dijo el granjero—. Yo sí.
—¿Conoce el motivo? —Sir Austin lo miró fijamente—. Le ruego que me lo haga saber.
—Al menos creo estar bastante cerca de adivinarlo —dijo el granjero—. Su hijo y yo no somos amigos, sir Austin, por decirlo de manera cortés. Soy un hombre al que no le gusta que los jóvenes caballeros cacen en mis tierras sin mi permiso. En especial cuando hay muchas aves. Parece que al joven Richard sí le gusta. En consecuencia, tuve que sacar el látigo, como en las carreras de caballos. ¡Esto es mío! Es lo que tengo que decir, y el que avisa no es traidor. Lo siento, pero es lo que pasó.
Sir Austin se marchó en busca de su hijo, para hablarle del asunto.
En su entrevista, Algernon se desvivió en promesas y cerveza. También le aseguró al granjero que ningún Feverel se vería afectado por sus condiciones.
Austin Wentworth no fue menos displicente. El granjero estaba satisfecho.
—El dinero está asegurado —se dijo—; ahora ¡a por la disculpa! —Blaize se reclinó en su butaca.
El granjero creyó, como era natural, que las tres visitas habían sido planeadas conjuntamente. Aun así, le sorprendía la franqueza del baronet, que no hubiera esperado al tercer juicio. Estaba considerando si eran sinceros o fútiles cuando se anunció la llegada del joven Richard.
Una bella joven con las rosas de trece primaveras en las mejillas y abundantes tirabuzones rubios tropezó al ver al chico, y se recogió tímidamente tras el sillón del granjero para hurtar una mirada al apuesto recién llegado. Blaize informó al visitante de que era su sobrina, Lucy Desborough, hija de un coronel de la Marina Real y, aun mejor, aunque no lo dijo en voz alta, muy buena chica.
Ni la excelencia de su carácter ni su clase tentaron a Richard a inspeccionar a la joven damita. Hizo una torpe reverencia.
El granjero lanzó una mirada pícara.
—Su padre —dijo— luchó y murió por el país. Un hombre que lucha por su país puede ir con la cabeza bien alta. ¡Los Desborough de Dorset! ¿Conoce esa familia, muchacho?
Richard no la conocía y, por su aspecto, no parecía querer conocer a ninguno de sus descendientes.
—Sabe hacer natillas y tartas —continuó el granjero, sin apreciar el semblante serio de su oyente—. Es una señorita tan buena como la mejor. No me importa que sean católicos; los Desborough de Dorset son caballeros. Se le da bien el piano. Lo toca para mí por las noches. Yo prefiero las canciones tradicionales; ella, las modernas. Conmigo aprenderá cosas útiles. Sabe hablar francés bastante bien, pues estuvo en Francia un par de años. Aunque yo prefiero que cante a que hable. ¡Ven, Lucy! ¡Anímanos con una canción! ¿No quieres? Esa sobre Viffendeer, una mujer —tradujo el título de la canción— que lleva puesto… ¡Ya sabes qué! Y se pasa el rato con los soldados franceses: una desvergonzada de las buenas.
Mademoiselle Lucy corrigió el francés de su tío, pero se negó a hacer nada más. El apuesto joven se sentía tan impresionado que no podía hablar, y menos cantar en su presencia; se quedó de pie, sosteniéndose con una mano en una silla para no caerse, mientras decía «no» una docena de veces de manera diferente, y movía la cabeza mirando al granjero con atención.
—¡Ja! —rio el granjero, haciendo caso omiso—. Aprenden pronto la diferencia entre los jóvenes y los viejos. ¡Vamos, Lucy! Ve a estudiar la lección de mañana.
Reticente, la hija del coronel de la Marina Real desapareció. La cabeza de su tío la siguió hasta la puerta, donde se demoró un instante para echar un último vistazo al cabizbajo visitante. Y luego se marchó a toda velocidad.
El granjero Blaize rio entre dientes.
—¡No le tiene cariño ni nada a su tío! No es mala enfermera: tiene el alma más bella que se pueda encontrar. Te lee, te da de beber y te canta, si quieres y no está cansada. Es una buena cabezota. ¡Dios la bendiga!
El granjero quizá planeaba, con los elogios a su sobrina, dar tiempo a su visitante a recobrar la compostura, y establecer un tema de interés común. Sin embargo, sus comentarios irritaron y confundieron al joven carcomido por la vergüenza. La intención de Richard era llegar al umbral del granjero, llamarle y, con voz alta y orgullosa, echarse la culpa de la acusación contra Tom Bakewell. Había recobrado, de camino a Belthorpe, su anterior naturaleza, y verse forzado a entrar en la casa de su enemigo, apoyarse en la silla y aguantar que le presentara a su parentela, era más de lo que podía soportar. Comenzó a parpadear muy rápido preparándose para recibir la horrible dosis, cuyo retraso por la cordialidad del granjero añadía una amargura inconcebible. El granjero Blaize se sentía a gusto; no tenía prisa. Habló del tiempo y de la cosecha, de las recientes reformas de la abadía, comentó por encima los resultados de cricket del año y deseó que ningún Feverel volviera a perder una pierna cazando. Richard veía y oía «pirómano» en cada palabra. Parpadeó más deprisa según se acercaba la amarga copa. En un momento de silencio, la agarró y soltó un grito ahogado.
—¡Señor Blaize! He venido a decirle que yo prendí fuego a su pajar la otra noche…
Una extraña consternación se formó en la boca del granjero. Cambió de postura y dijo:
—¿Sí? Así que, ¿es eso lo que ha venido a decirme, señor?
—Sí —dijo Richard con firmeza.
—¿Y eso es todo?
—¡Sí! —reiteró Richard.
El granjero volvió a cambiar de postura.
—Entonces, muchacho, ha venido a contarme una mentira.
Miró directamente al chico, impertérrito ante la descarga de ira que acababa de provocar.
—¡Se atreve a llamarme mentiroso! —gritó Richard.
—¡He dicho —el granjero renovó su primer énfasis, y se golpeó el muslo para demostrarlo— que eso es mentira!
Richard extendió el puño.
—¡Me ha insultado dos veces! ¡Me ha golpeado! ¡Se ha atrevido a llamarme mentiroso! Me habría disculpado. Le habría pedido perdón para sacar a ese tipo de la cárcel. ¡Sí! Me habría rebajado para que otro hombre no sufriera por mis actos.
—¡Bastante correcto! —replicó el granjero.
—Y aprovecha esta oportunidad para insultarme de nuevo. ¡Es usted un cobarde, señor! Nadie salvo un cobarde me habría insultado en su propia casa.
—Siéntese, siéntese, señorito —dijo el granjero, señalando la silla y aplacando el estallido con la mano—. Siéntese. No tenga prisa. Si no hubiera tenido prisa el otro día, habríamos quedado como amigos. Siéntese, señor. Siento haberle creído un mentiroso, señor Feverel, o a cualquiera con su nombre. Respeto a su padre, aunque sea de la oposición. Estoy dispuesto a pensar bien de usted. Lo que digo es que eso que afirma no es verdad. Que sepa que por ello no pienso mal de usted. Pero insisto en que no es así. ¡Eso es todo! Lo sabe tan bien como yo.
Richard, negándose a mostrarse apaciguado, volvió a sentarse con enfado. Lo que decía el granjero tenía sentido, y el chico, después de haber hablado con Austin, percibía vagamente que una elevada pasión rara vez justifica una mala conducta.
—Vamos —siguió el granjero con amabilidad—, ¿qué más tiene que decir?
Richard volvió a probar la amarga copa que ya había vaciado hasta el fondo. ¡Ay, pobre naturaleza humana que vacía hasta los posos una docena de malditas bebidas para evadirse de la única que el destino, menos cruel, solicita!
El chico parpadeó y soltó de carrerilla:
—He venido a decirle que me arrepiento de mi venganza por haberme pegado.
El granjero Blaize asintió.
—¿Ya ha acabado, joven?
¡Todavía quedaba otra copa!
—Me complacería —comenzó Richard con formalidad, pero se le revolvió el estómago. Solo podía beber y beber, y acumulaba un desagrado que amenazaba con hacer imposible su penitencia—. Me complacería mucho —repitió—, mucho, si fuera tan amable… —Se dio cuenta de que, si hubiera empezado por ahí, lo habría dicho de manera más persuasiva y digna para su orgullo; más honesta, de hecho, pues la sensación de que lo que decía era falso le daba vergüenza y le hacía fingir humildad para engañar al granjero; cuanto más hablaba, menos sentía sus palabras, y al sentirlas menos las exageraba más—. Tan amable —tartamudeó—, tan amable —«¿Te imaginas a un Feverel pidiendo un favor a este patán?»—, de hacerme el favor —«Un favor, ¿a mí?»—, de hacer el esfuerzo —«todo esto es para satisfacer a Austin»—, el esfuerzo de, eh… —«¡No puedo decirlo!».
Era la gota que colmaba el vaso. Richard se lanzó de nuevo.
—Lo que venía a pedirle es si sería tan amable de hacer lo posible —«¡Qué vergüenza infame tener que arrastrarse así!»— por salvar, por asegurar, si pudiera tener la amabilidad… —Tragarse el orgullo parecía una tarea imposible. La idea se le hacía más y más abominable. Proclamar la propia inmoralidad y disculparse por sus ofensas era factible, pero pedir un favor a la parte ofendida, eso iba más allá de la humillación que un Feverel consentiría. El orgullo, sin embargo, lidiaba una batalla inevitable contra él, y abrió las puertas de la prisión del pobre Tom, gritando otra vez: «¡Obedece a tu Benefactor!». Con esas palabras ardiendo en sus oídos, Richard se tragó la dosis—: Bueno, en fin, quería, señor Blaize, si no le importa, ¿me ayudaría a librar al pobre Bakewell de su castigo?
Para ser justos con el granjero, debemos decir que esperó con paciencia, aunque no entendía por qué no había aceptado a la primera oportunidad.
—¡Ah! —dijo, cuando hubo oído y considerado la petición—. ¡Hum! Lo veremos mañana. Si es inocente, desde luego, no le haremos culpable.
—¡Lo hice yo! —declaró Richard.
La expresión divertida del granjero se agudizó.
—Entonces, joven caballero, ¿lo lamenta?
—Me encargaré de que le compensen por sus pérdidas.
—Gracias —dijo el granjero con sequedad.
—Y si sueltan a este pobre hombre mañana, no me importa el precio.
El granjero Blaize movió la cabeza dos veces en silencio. «Soborno», expresaba un movimiento; «corrupción», el otro.
—Ahora bien —dijo, inclinándose y apoyando los codos en las rodillas mientras examinaba el caso—, perdone el atrevimiento, pero me gustaría saber de dónde saldrá el dinero, y me pregunto si sir Austin lo sabe.
—Mi padre no sabe nada —respondió Richard.
El granjero se reclinó en su silla. «Mentira número dos», decían sus hombros, amargado por la aversión británica a la conspiración, en lugar de actuar abiertamente.
—¿Y tiene listo el dinero, joven caballero?
—Tendré que pedírselo a mi padre.
—¿Y se lo dará?
—¡Claro que sí!
Richard no tenía la mínima intención de consultar a su padre.
—Unas trescientas libras, ¿le parece? —sugirió el granjero.
Sin considerar el alcance de los daños y el tamaño de la suma, el afectado Richard dijo con osadía:
—No se negará cuando le pida esa suma.
Era natural que el granjero sospechara que la garantía de un joven rara vez equivale a la predisposición de su padre a desembolsar tal cantidad, salvo que previamente hubiera recibido el permiso y la autoridad.
—¡Hum! —dijo—. ¿Por qué no lo dijo antes? —soltó con objetable sorna, lo que hizo que Richard apretara los dientes y mirara hacia arriba.
El granjero estaba convencido de que mentía.
—¿Seguro que usted incendió el pajar? —preguntó.
—¡Es culpa mía! —dijo Richard, con la nobleza de un patriota de la antigua Roma.
—¡No, no! —El honrado británico lo apartó—. Lo hizo o no. ¿Lo hizo, o no?
Arrinconado, Richard dijo:
—Lo hice.
El granjero tocó la campanilla. Apareció enseguida la pequeña Lucy, que recibió órdenes de buscar un empleado en Belthorpe que respondía al nombre de Gallo Enano, y salió como había entrado, con los ojos en el extraño joven.
—Bueno —dijo el granjero—, estos son mis principios. Soy un hombre sencillo, señor Feverel. Juegue limpio conmigo y no tendrá problemas. Juegue sucio, y seré un mal adversario. No le mostraré animosidad. Su padre paga, usted se disculpa. ¡Es suficiente para mí! Deje que Tom Bakewell se las vea con la ley, y yo me ocuparé. La ley no estaba ahí cuando ocurrió, ¿no? Así que la ley no es un testigo. Pero yo sí. Al menos el Gallo Enano sí. Le digo, joven caballero, que el Gallo Enano lo vio. ¡No sirve de nada que niegue esta evidencia! ¿Y qué bien hace, señor? ¿Qué sale de ahí? Sea usted o sea Tom Bakewell, ¿no son todos igual? Si yo me retracto, ¿no es algo parecido? ¡Es la verdad lo que quiero! Ahí viene —añadió el granjero, al ver a Lucy escoltando al Gallo Enano, quien tenía una curiosa figura capaz de devolver a la vida a una extraña divinidad.
Capítulo IX
Por constitución, aspecto y estatura, Giles Jinkson representaba bien al elefante púnico, cuyo cometido debían anticipar los generales Blaize y Feverel, de linajes opuestos. Apodado el Gallo Enano por algún incidente olvidado de su infancia o juventud, parecía un elefante y se movía como tal. Bastaba verlo bien alimentado para asegurar que era honesto y sincero. La granja que le proveía de generoso forraje disfrutaba de su vasta y voluntariosa capacidad para el trabajo; veneraba el instinto del granjero por ser su fuente de carne de buey y de cerdo, por no hablar de la cerveza, que era buena y abundante en Belthorpe. El granjero Blaize lo sabía, y en consecuencia lo tenía por un animal en quien confiar: una composición humana, mezcla de perro, caballo, toro, y con mayor disposición que estos cuadrúpedos a la utilidad, de coste proporcionalmente más alto, pero valía lo que costaba y, por tanto, no tenía precio, pues lo que cuesta dinero se tiene por instruido. Cuando se conoció el robo del grano en Belthorpe, el Gallo Enano, trillador compañero de Tom Bakewell, compartió con él la sombra de la culpa. El granjero Blaize sospechaba de los dos, pero no dudaba de quien deshacerse, y cuando el Gallo Enano le informó que Tom había escondido balas de heno en un costal, le creyó y despidió a Tom, haciéndole notar su clemencia porque le había evitado los tribunales.
Las pequeñas órbitas soñolientas del Gallo Enano veían muchas cosas y, al parecer, en el momento oportuno. La noche del incendio fue el primero en dar pistas en Belthorpe, y podía, por tanto, haber visto al pobre Tom retirándose furtivamente de la escena, como aseveró. Lobourne tenía algo que decir sobre el asunto. El Lobourne popular señalaba a una joven mujer y decía que estos trilladores se habían vuelto uno contra otro, en noble rivalidad, para ver quién trabajaba mejor, de lo que el Gallo Enano aún tenía marcas y seguía rencoroso. Pero aquí estaba, apartándose el flequillo con decisión, y si la verdad realmente se había ocultado en él, había elegido el lugar menos verosímil para esconderse.
—¡Vamos! —dijo el granjero, dirigiendo a su elefante con la seguridad del que reparte las mejores cartas—. ¡Dile a este joven caballero lo que viste la noche del fuego, Gallo Enano!
El Gallo Enano se inclinó e hizo una especie de reverencia a su patrón, y luego se tambaleó a un lado y otro, tapando al granjero de la mirada de Richard.
Richard miró el suelo y el Gallo Enano, en el más tosco orden dórico, comenzó su relato. Sabiendo lo que iba a decir, completamente preparado para refutar el principal incidente, Richard apenas escuchó su bárbara locución; y, cuando el recital llegó al punto donde el Gallo Enano afirmó haber visto a Tom Bakewell, Richard lo encaró y se sorprendió ante los gestos, guiños y muecas significativos dirigidos a él.
—¿Qué está diciendo? ¿Por qué se burla de mí? —exclamó el chico, indignado.
El granjero Blaize se giró hacia el Gallo Enano para observarle, y contempló la máscara más imperturbable nunca vista en un hombre.
—No me burlo de nadie —bramó el elefante.
El granjero le ordenó que terminara.
—Yo vi a Tom Bakewell —volvió a empezar el Gallo Enano, y otra vez las torsiones de un terrible guiño se dirigían a Richard.
El chico estaba convencido de que el campesino mentía, y así se lo dijo:
—¡No has visto a Tom Bakewell prender fuego a ese pajar!
El Gallo Enano juró que sí con otra mueca.
—¡Te digo —insistió Richard— que yo prendí fuego al pajar!
El elefante sobornado se tambaleó. Quería transmitir al joven caballero su lealtad a las piezas de oro recibidas, y lo probaría en el momento y el lugar correctos. ¿Por qué sospechaba de él? ¿Por qué no le entendía?
—Pues creí verlo —murmuró el Gallo Enano, probando una solución intermedia.
El granjero desató su ira sobre él, rugiendo:
—¿Creí? ¡Creí! ¿Qué quieres decir? ¡Dilo, no te quedes pensando! ¿Creí? ¿Qué demonios es eso?
—¿Cómo pudo reconocerlo en una noche oscura como boca de lobo? —intervino Richard.
—¡Creí! —bramó el granjero aún más alto—. Creí… ¡Que te lleve el diablo por haber jurado! ¿Qué pasa? ¿Por qué guiñas el ojo al señor Feverel? Joven caballero, ¿ha hablado antes con este tipo?
—¿Yo? —respondió Richard—. No le había visto en mi vida.
El granjero se agarró a los brazos del sillón y reveló sus dudas con una mirada asesina.
—Vamos —le dijo al Gallo Enano—, habla, termina ya. Di lo que viste y no lo que piensas. ¡Qué importa lo que piensas! ¡Viste a Tom Bakewell prender fuego a ese pajar! —El granjero señaló la ventana—. ¿Qué diantres estás pensando? ¿Fuiste testigo? Lo que tú creas no es una prueba. ¿Qué dirás mañana al magistrado? Porque lo que digas hoy, tendrás que decirlo mañana.
Ante el imperativo, el Gallo Enano se hundió. No tenía ni idea de qué quería decir el joven caballero. No creía que pudiera acabar en una colonia penal y, después de todo, le habían pagado para impedirlo; y eso iba a hacer. Puesto que la evidencia de este día le ataba a la evidencia de mañana, decidió, después de mesarse y mordisquearse los rebeldes mechones, que no estaba seguro de a quién había visto. De esta manera, era imposible ser más sincero, pues la noche, como dijo, era tan oscura que no veía sus propias manos; y así lo refrendó, pues, aunque estés seguro de haberlo visto, no puedes identificarlo bajo juramento, y la persona que creyó que era Tom Bakewell, y habría jurado que era él, bien podría haber sido el joven caballero ahí presente, si estaba dispuesto a jurarlo.
Así terminó su parlamento el Gallo Enano.
Tan pronto acabó, el granjero Blaize saltó de su silla y quería echarlo a puntapiés. No pudo, y volvió a hundirse, con el dolor del esfuerzo inútil y la decepción.
—¡Son todos unos mentirosos! —gritó—. ¡Mentirosos, sobornadores, corruptos! ¡Detente! —le dijo al Gallo Enano, antes de que se escabullera—. ¡Estás acabado! ¡Lo juraste!
—¡No es verdad! —insistió el Gallo Enano.
—¡Lo juraste! —vociferó otra vez el granjero.
El Gallo Enano jugueteó con el pomo de la puerta y volvió a afirmar que no, una doble contradicción que enfureció al granjero, y con la voz ronca repitió que el Gallo Enano lo había jurado.
—¡No! —exclamó el Gallo Enano, agachándose—. ¡No! —repitió en voz más baja, y una sonrisa idiota dejaba ver que disfrutaba de la profunda discusión casuística—. ¡No sobre la Biblia! —añadió, a lo que siguió un temblor en el hombro.
Blaize contempló a Richard con la mirada perdida, como preguntándole desconcertado su parecer sobre los campesinos de Inglaterra con el ejemplo que allí tenían. Richard habría preferido no reírse, pero su dignidad dio paso a su sentido del absurdo, y dejó escapar una carcajada. El granjero no estaba para bromas. Echó un vistazo a la puerta.
—¡Ha tenido suerte! —exclamó al comprobar que el Gallo Enano se había largado, pues se moría de ganas de romperle la cara. Se hinchó y se dirigió a Richard con solemnidad—: Vamos a ver, señor Feverel. Confiese. Ha sobornado a mi testigo. No sirve de nada negarlo. ¡Lo ha hecho, señor! Usted, o alguno de los suyos. ¡Me dan igual los Feverel! Han sobornado a mi testigo. El Gallo Enano ha sido sobornado. —Dio un golpe con su pipa en la mesa—. ¡Sobornado! ¡Lo sé! ¡Podría jurarlo!
—¿Sobre la Biblia? —inquirió Richard, con un semblante serio.
—¡Sí, sobre la Biblia! —dijo el granjero, sin apreciar el descaro—. ¡Lo juraría sobre la Biblia! ¡Han corrompido a mi testigo principal! Es ingenioso, pero no servirá. Deportaré a Tom Bakewell, puede estar seguro. Viajará, téngalo por seguro. Lo siento, señor Feverel, siento que no me hayan tratado bien, usted y los suyos. Pero el dinero no puede comprarlo todo. Puede corromper, pero no salvar a un criminal. Le habría excusado, señor. Es usted joven, y aprenderá. Solo pedía dinero y una disculpa, y me habría contentado de no haber sobornado a los testigos. Ahora tendrán que afrontar las consecuencias.
Richard se levantó y respondió:
—Muy bien, señor Blaize.
—Y si Tom Bakewell —siguió el granjero— no le implica, usted estará a salvo, o eso espero, sinceramente.
—No vine a verle por mi seguridad —dijo Richard con la cabeza bien alta.
—¡No se atreva! —respondió el granjero—. ¡No se atreva! Es muy atrevido, joven caballero. ¡Le viene de familia! ¡Si hubiera dicho la verdad! Creo a su padre. Creo cada una de sus palabras. Me gustaría poder decir lo mismo de su hijo y heredero.
—¿Qué? —gritó Richard, con una sorpresa difícil de fingir—. ¿Ha visto a mi padre?
El granjero Blaize tenía tal olfato para las mentiras que las detectaba hasta donde no existían, y farfulló:
—¡Sí, no vaya usted ahora a fingir que no lo sabía!
El chico se quedó tan perplejo que no podía enfadarse. ¿Quién se lo había dicho a su padre? El miedo que sentía hacia su progenitor se avivó, devolviéndole sus viejas ganas de rebelarse.
—¿Mi padre lo sabe? —preguntó en voz muy alta, y lo miró fijamente—. ¿Quién me ha traicionado? ¿Quién se lo ha dicho? ¡Austin! Austin era el único que lo sabía. Sí, Austin me conminó a que me sometiera a esta humillación. ¿Por qué no me lo dijo? ¡Nunca volveré a confiar en él!
—¿Y por qué no me lo dijo usted? —quiso saber el granjero—. Habría confiado en usted.
Richard no entendía la comparación. Hizo una leve reverencia y le deseó una buena tarde.
Blaize tocó la campanilla.
—Acompaña al joven caballero, Lucy. —Saludó a la joven damisela en la entrada—. Haz los honores. Y, señor Richard, podíamos haber sido amigos, sí, y no es tarde para ello. No soy cruel, pero odio las mentiras. Azoté ayer a mi chico Tom más que a usted por no decir la verdad. ¡Sí! Le hice inclinarse en esta silla y atenerse a las consecuencias. Si viene y me dice la verdad antes del juicio, aunque sean cinco minutos antes, o si sir Austin, que es un caballero, dice que no han sobornado a los testigos, aceptaré su palabra. Haré lo posible por ayudar a Tom Bakewell. Y me alegro, joven caballero, de que se preocupe por un hombre sencillo, aunque sea un villano. Buenas tardes, señor.
Richard salió con prisa de la habitación y cruzó el jardín, sin rebajarse a mirar a su pequeña acompañante, que se quedó junto a la verja contemplando su marcha, imaginándose mil fantasías del apuesto y orgulloso joven.