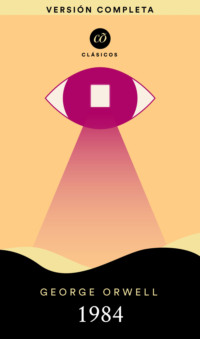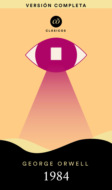Kitabı oku: «1984», sayfa 3
III
Winston soñaba con su madre.
Debía tener, pensó, unos diez u once años cuando su madre desapareció. Era una mujer alta, escultural, bastante callada, con movimientos lentos y una estupenda cabellera rubia. Recordaba vagamente a su padre como moreno y delgado, siempre vestido con pulcras prendas oscuras (Winston recordaba, sobre todo, las suelas muy delgadas de los zapatos de su padre) y que usaba los anteojos. Era evidente que a los dos se los había tragado una de las primeras grandes purgas de los años cincuenta.
En ese momento, su madre estaba sentada en algún lugar muy debajo de él, con su hermanita en brazos. El no recordaba a su hermana en absoluto, excepto como una bebé diminuta y ligera, siempre callada, con enormes ojos atentos. Las dos lo miraban desde abajo. Estaban en algún lugar subterráneo —el fondo de un pozo, por ejemplo, o en una tumba muy honda—, pero era un lugar que, aunque ya estaba bastante debajo de él, se movía hacia abajo. Estaban en el salón de un barco que se hundía y miraban hacia arriba a través del agua oscurecida.
Todavía había aire en el salón, ellas aún lo veían y él a ellas, pero se hundía todo el tiempo, en lo profundo de las aguas verdes que momentos más tarde las ocultarían de la vista para siempre. El estaba en la luz y en el aire mientras ellas eran succionadas hasta morir, y ellas estaban abajo porque él estaba arriba. El lo sabía y ellas lo sabían y podía ver la comprensión en sus caras. No había reproche en sus caras ni en su corazón, sólo el conocimiento de que debían morir para que él pudiera permanecer con vida, y todo esto era parte del inevitable orden de las cosas.
No recordaba qué había sucedido, pero en su sueño sabía que, de algún modo, su madre y su hermana habían sacrificado sus vidas por la de él. Era uno de esos sueños en los cuales, al mismo tiempo que conservaba las escenas características de los sueños, era una continuación de la vida intelectual propia, y en el cual uno está consciente de sucesos e ideas que todavía parecen nuevos y valiosos después que uno despierta. Lo que Winston comprendió de repente fue que la muerte de su madre, hacía casi treinta años, había sido trágica y dolorosa de un modo irrepetible. Percibía que la tragedia pertenecía a una época antigua, a un tiempo en el que todavía existían la privacidad, el amor y la amistad, y en el que los integrantes de una familia se apoyaban entre sí sin necesidad de saber la razón. El recuerdo de su madre destrozó su corazón porque ella había muerto amándolo, cuando él era demasiado joven y egoísta para amarla a su vez y porque, de un modo que él no recordaba, se había sacrificado en un concepto de lealtad que era privado e inalterable. Vio que tales cosas no podían ocurrir en la actualidad. Hoy todo era temor, odio y dolor, pero no había dignidad en la emoción, nada de penas profundas o complejas. Le parecía que veía todo esto en los grandes ojos de su madre y su hermana, que lo miraban desde abajo a través de las aguas verdes, a cientos de brazas hacia abajo y todavía hundiéndose.
De repente estaba parado en un césped corto y mullido, en una tarde de verano cuando los inclinados rayos del sol doraban la tierra. El paisaje que observaba reaparecía tan a menudo en sus sueños que nunca estaba seguro de si lo había visto o no en el mundo real. Cuando pensaba despierto en él lo llamaba el País Dorado. Era un viejo pastizal devorado por los conejos, con un sendero que lo atravesaba y una topera aquí y allá. En el seto irregular del lado opuesto del campo, las ramas de los olmos se mecían ligeramente en la brisa, sus hojas se agitaban en masas densas como la cabellera de una mujer. En algún lugar cercano, aunque fuera de la vista, había un arroyo de aguas transparentes que avanzaban lentas, en donde los peces nadaban en los estanques bajo los sauces.
La muchacha del cabello oscuro venía hacia ellos a través del campo. Con lo que parecía un solo movimiento, rompió sus ropas y las lanzó en forma despectiva a un lado. Su cuerpo era blanco y fluido pero no estimulaba su deseo, en realidad él apenas lo miraba. Lo que lo abrumaba en ese instante era la admiración por el gesto con el que ella había hecho a un lado sus ropas. Con su gracia y despreocupación parecía aniquilar una cultura completa, todo un sistema de pensamiento, como si el Gran Hermano, el Partido y la Policía del Pensamiento pudieran desaparecer hacia la nada con un único movimiento esplendoroso del brazo. Ese también era un gesto que pertenecía a una época antigua. Winston despertó con la palabra Shakespeare en los labios.
La telepantalla emitía un silbido que partía los oídos y que continuó en la misma nota durante treinta segundos. Eran las siete quince exactas, la hora de levantarse para quienes trabajaban en las oficinas. Winston saltó de un tirón de la cama —desnudo, porque un afiliado a la masa del Partido sólo recibía 3000 cupones para ropa al año, y una pijama costaba 600— y tomó una sucia camiseta y un par de pantalones cortos que estaban sobre una silla. Los Estiramientos Físicos comenzarían en tres minutos. Al instante siguiente estaba doblado por un violento acceso de tos que casi siempre lo atacaba poco después de levantarse. Vaciaba tan completamente sus pulmones que sólo comenzaba a respirar de nuevo acostado sobre su espalda y después de una serie de respiraciones profundas. Sus venas se hincharon por el esfuerzo de toser, y la úlcera varicosa comenzó a darle comezón.
–¡Grupo de los treinta a los cuarenta! —ladraba una aguda voz de mujer-. ¡Grupo de los treinta a los cuarenta!
¡Tomen sus lugares, por favor! iDe los treinta a los cuarenta!
Winston saltó atento frente a la telepantalla, sobre la cual había aparecido la imagen de una mujer joven, flaca pero musculosa, vestida con una túnica y zapatos para gimnasia.
–¡Doblen y estiren los brazos! —indicó—. Sincronícense conmigo. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! iVamos, camaradas, pongan un poco de ánimo en esto! Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro!…
El dolor del acceso de tos no había borrado de la mente de Winston la impresión del sueño, y los movimientos rítmicos del ejercicio la restablecieron de algún modo. Conforme lanzaba sus brazos mecánicamente atrás y adelante, y adoptaba la expresión de sereno placer que se consideraba adecuada durante los Estiramientos Físicos, se esforzaba por retroceder al borroso periodo de su niñez. Era extraordinariamente difícil.
Más allá de fines de los años cincuenta, todo se borraba. Cuando no había registros externos que uno pudiera consultar, incluso el resumen de la vida propia perdía su claridad. Uno recordaba eventos enormes que probablemente no habían ocurrido, uno recordaba los detalles de los incidentes sin poder volver a captar la atmósfera, y había enormes periodos en blanco a los cuales no se les podía asignar nada. Todo era diferente entonces. Incluso los nombres de los países, y sus formas en los mapas, habían sido diferentes. Por ejemplo, Pista de Aterrizaje
Uno no se llamaba así en esa época: la llamaban Inglaterra o Gran Bretaña, aunque Londres, estaba bastante seguro, siempre se había llamado Londres.
En definitiva, Winston no recordaba una época en la que su país no hubiera estado en guerra, pero era evidente que había ocurrido un intervalo de paz bastante largo durante su niñez, debido a que uno de sus primeros recuerdos era un ataque aéreo que parecía tomar a todos por sorpresa. Tal vez fue el momento en que la bomba atómica cayó sobre Colchester. El no recordaba el ataque mismo, sino que se acordaba de la mano de su padre apretando la suya mientras se apresuraban hacia algún lugar en lo profundo de la tierra, vueltas y vueltas por una escalera en espiral que sonaba bajo sus pies y, por último, que sentía sus piernas tan cansadas que comenzaba a lloriquear y tenían que detenerse y descansar. Su madre, a su manera lenta y soñadora, los seguía un trecho detrás de ellos. Cargaba a su hermanita —o tal vez sólo era un puñado de sábanas—: él no estaba seguro de que su hermana ya hubiera nacido entonces.
Finalmente habían salido a un lugar ruidoso y atestado, el cual comprendió que era una estación del tren subterráneo.
Las personas se sentaban por todo el piso enlosado, y otros, todos amontonados, se sentaban en literas metálicas, uno sobre el otro. Winston, su madre y su padre encontraron un lugar en el piso, y cerca de ellos una anciana y un anciano estaban sentados juntos en una litera. El hombre tenía un traje oscuro de gran calidad y una gorra negra echada hacia atrás sobre sus canas, tenía una cara roja y sus ojos azules estaban llenos de lágrimas. Apestaba a ginebra. Parecía surgir de su piel en lugar de sudor, y uno podía suponer que las lágrimas que derramaban sus ojos eran ginebra pura. Pero aunque estaba ligeramente borracho también lo aquejaba un dolor genuino e insoportable. A su manera infantil, Winston comprendió que había sucedido algo terrible, algo que estaba más allá del perdón y que no podía remediarse. También le pareció que sabía lo que era. Habían matado a un ser querido del anciano —una nieta, tal vez—. Cada cierto rato, el anciano repetía:
–No debimos confiar en ellos. Se los dije, Ma, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa por confiar en ellos. Lo dije todo el tiempo. No debimos confiar en esos sinvergüenzas.
Pero Winston no alcanzaba a comprender en cuáles sinvergüenzas no debían de haber confiado.
Desde alrededor de esa época, la guerra había sido literalmente continua, aunque para ser precisos no siempre había sido la misma guerra. Durante varios meses en su niñez ocurrieron confusas peleas callejeras en Londres mismo, algunas de las cuales recordaba con viveza. Pero describir la historia del periodo completo, decir quién peleaba contra quién en determinado momento, habría sido totalmente imposible debido a que ningún registro escrito, y ninguna palabra expresada, se habían hecho jamás de cualquier otra disposición que la actual. Por ejemplo, en este momento, en 1984 (porque era 1984), Oceanía estaba en guerra con Eurasia y aliada con Estasia. En ninguna declaración pública o privada se iba a admitir jamás que las tres potencias habían estado, en alguna época, agrupadas bajo diferentes líneas. En realidad, como Winston sabía bien, apenas hacía cuatro años Oceanía había estado en guerra con Estasia y aliada con Eurasia. Pero ese era sólo un conocimiento furtivo que había adquirido porque su memoria no estaba satisfactoriamente bajo control. De manera oficial, el cambio de aliados nunca había ocurrido. Oceanía estaba en guerra con Eurasia; por lo tanto, Oceanía siempre había estado en guerra con Eurasia. El enemigo del momento siempre representaba la maldad absoluta, por lo que cualquier acuerdo pasado o futuro con él era imposible.
Lo espantoso —se reflejó por cienmilésima vez mientras estiraba sus hombros dolorosamente hacia atrás (las manos sobre las caderas, todos giraban sus cuerpos desde la cintura, un ejercicio que se suponía era bueno para los músculos de la espalda) —era que esto podía ser cierto. Si el Partido pudiera meter su mano en el pasado y decir que este o aquel evento nunca ocurrió, eso, seguramente, era más temible que la tortura y la muerte.
El Partido decía que Oceanía nunca había sido aliado de Eurasia. El, Winston Smith, sabía que Oceanía había sido aliado de Eurasia apenas hacía cuatro años. Pero, ¿dónde existía ese conocimiento? Sólo en su propia conciencia, que en cualquier caso pronto sería aniquilada. Y si todos los demás aceptaban la mentira que imponía el Partido, si todos los registros contaban el mismo cuento, el pasado pasaba a la historia y se convertía en verdad. "Quien controla el pasado", decía el lema del Partido, "controla el futuro; quien controla el presente controla el pasado." Y no obstante el pasado, incluso con su naturaleza inalterable, nunca había sido alterado. Lo que era cierto ahora lo era desde una eternidad a otra. Era bastante simple. Sólo se necesitaba una interminable serie de victorias sobre la memoria propia. "Control de la realidad", le decían; en Neolengua, "doblepensar".
–Descansen —ladró la instructora, un poco más amable.
Winston hundió sus brazos a sus lados y poco a poco volvió a llenar sus pulmones de aire. Su mente se deslizó al laberíntico mundo del doblepensar. Saber y no saber, estar consciente de la veracidad absoluta mientras sé expresan mentiras elaboradas con cuidado, sostener al mismo tiempo dos opiniones que se cancelan entre sí, sabiendo que se contradicen y creyendo en ambas, emplear la lógica contra la lógica, repudiar los principios morales y atribuirse sus virtudes, creer que la democracia es imposible y que el Partido es el custodio de esa democracia, echar al olvido lo que conviene olvidar, para rescatarlo en la ocasión propicia y, si fuera conveniente, relegarlo una vez más al olvido; y por encima de todo, aplicar el mismo procedimiento al procedimiento en sí. Ese era el supremo artificio: inducir de manera consciente un estado de inconsciencia y luego, perder la conciencia del acto de hipnosis realizado momentos antes. Hasta para comprender la palabra doblepensar era necesario doblepensar.
La instructora los llamaba de nuevo:
–Y ahora veamos quiénes de ustedes pueden tocarse la punta de los pies —exclamó con entusiasmo. Doblen la cintura, camaradas: ¡Uno, dos! ¡Uno, dos!
Winston aborrecía aquel ejercicio, que le producía intensos dolores desde los tobillos hasta las nalgas y solía terminar con otro acceso de tos. Desapareció el estado casi placentero de sus meditaciones. El pasado, reflexionó, no sólo había sido alterado, sino destruido en realidad. Pues ¿cómo sería posible verificar hasta el suceso más obvio, si no quedaba otro registro fuera de la propia memoria? Trató de recordar en qué año había oído hablar por vez primera del Gran Hermano. Debió haber sido en algún momento de los años sesenta, pero era imposible estar seguro. Según el historial del Partido, el Gran Hermano fue el conductor y prócer de la Revolución desde sus primeros días. Sus acciones habían retrocedido poco a poco en el tiempo, hasta que llegaron a la legendaria época de los años cuarenta y los treinta, cuando los capitalistas que usaban extravagantes sombreros cilíndricos todavía paseaban por las calles de Londres en sus automóviles relucientes, o en soberbios carruajes con ventanillas de cristal. No había manera de saber cuánto era real y cuánto inventado. Winston ni siquiera recordaba la fecha en que había surgido el Partido. No creía haber oído la palabra Socing antes de 1960, pero era posible que ya existiera antes de esa fecha, aunque definida en Viejalengua, es decir, socialismo inglés. Todo se perdía en la bruma.
A veces, incluso se podía palpar una determinada falsedad. Por ejemplo, no era cierto lo que afirmaban los libros de historia del Partido, que éste hubiera inventado el avión. Winston recordaba haber visto aviones cuando era muy pequeño. Pero no era posible probar nada. No existía ninguna evidencia. Sólo una vez había tenido en sus manos una prueba documental fehaciente que demostraba la falsificación de un hecho histórico. Y en aquella ocasión…
–¡Smith! —chilló la regañona voz de la telepantalla—. Smith W. 6079, iTú, sí, a ti te estoy hablando inclínate más! ¡Lo puedes hacer mejor! ¡No te estás esforzando! ¡Más abajo! Así está mejor, camarada. Ahora todos ¡en descanso!, y fíjense en mí.
Un sudor febril brotó por todo el cuerpo de Winston. Su cara permanecía inescrutable. ¡Nunca había de evidenciarse desánimo! ¡Y menos mostrar resentimiento! Un simple parpadeo hubiera bastado para delatarlo. Se quedó mirando cómo la instructora levantaba sus brazos y no se podía afirmar que con garbo, pero sí con bastante limpieza y eficacia— se inclinaba y se tocaba con la yema de los dedos la punta de los pies.
–¡Eso es, camaradas! Quiero ver cómo lo hacen. Fíjense en mí. Tengo treinta y nueve años y cuatro hijos. Observen —Se volvió a inclinar—. Ya ven que no doblo mis rodillas. Todos pueden hacerlo si se lo proponen —agregó mientras se enderezaba—. Quien tenga menos de cuarenta y cinco años puede perfectamente tocarse los pies con las manos. No todos tenemos el privilegio de luchar en el frente, pero al menos todos podemos mantenernos sanos y fuertes. Piensen en nuestros soldados que luchan en el frente de Malabar! Y en nuestros marinos a bordo de las Fortalezas Flotantes! Recordemos lo que ellos están obligados a soportar. Eso ya está mejor, camarada, bastante mejor —agregó la mujer con tono alentador mientras Winston, mediante un violento esfuerzo, conseguía tocarse los pies sin doblar las rodillas por vez primera en muchos años.
IV
Con un suspiro hondo e involuntario, que ni la proximidad de la telepantalla podía impedir que exhalara todas las mañanas al comenzar sus tareas diarias, Winston jaló el hablaescribe, desempolvó el micrófono y se puso los anteojos. Después desenrolló y unió con un sujetapapeles cuatro pequeños cilindros de papel que ya había sacado del tubo neumático, situado a la derecha de su escritorio.
En la pared de su oficina había tres aberturas: a la derecha del hablaescribe, un pequeño tubo neumático para las comunicaciones por escrito; a la izquierda, otro de mayor tamaño, para los periódicos; y sobre el muro lateral, al alcance de la mano de Winston, una ranura larga protegida por una rejilla metálica, que servía para deshacerse de los documentos descartados. Había miles o decenas de miles de ranuras similares en todo el edificio, no sólo en cada oficina, sino a lo largo de los pasillos. Por alguna razón les llamaban agujeros para la memoria. Cuando uno sabía que un documento debía destruirse o cuando se encontraba un papel suelto cerca, era un acto automático levantar la rejilla del agujero para la memoria más cercano y arrojarlo, desde donde era absorbido por una corriente de aire caliente hasta los gigantescos incineradores ocultos en los recovecos del edificio.
Winston revisó las cuatro tiras de papel que acababa de desenrollar. En cada una de ellas se leía un mensaje de uno o dos renglones, escrito en lenguaje abreviado —que sin ser Neolengua precisamente, incluía muchos términos de su vocabulario— y que el Ministerio empleaba para el servicio interno. Este era su contenido:
times 17.3.84, áfrica publicaerror discurso g.h. rectificar
times 19.12.83. erratas predicciones 4° trimestre 83 verificar edición actual
times 14.2.84. chocolate malinterpretado miniplenaria rectificar
times 3.12.83. informe ordendeldíag.h. nadabueno ref impersonas reredactar completo superaprobación antesarchivar
Con una leve sensación de alivio, Winston hizo a un lado el cuarto mensaje. Era un asunto complicado y de responsabilidad por lo que sería mejor abordarlo al último. Los otros tres eran asuntos de rutina, aunque era probable que el segundo implicara perderse en extensas listas de cifras.
Winston marcó "números atrasados" en la telepantalla y solicitó los ejemplares atrasados del Times, los cuales aparecieron por el tubo neumático unos minutos después. Los mensajes recibidos se referían a artículos o noticias que, por una u otra razón, era necesario alterar o, de acuerdo con el léxico oficial, rectificar. Por ejemplo, en el Times del diecisiete de marzo se informó que el Gran Hermano, en su discurso del día anterior, había predicho calma en el frente del sur de India, pero que en breve comenzaría una ofensiva de Eurasia en África del Norte. Pero sucedió que el Alto Mando de Eurasia lanzó su ofensiva en el sur de la India, y no atacó África del Norte. Por lo tanto, era necesario volver a redactar un párrafo del discurso del Gran Hermano para que predijera lo que había sucedido en realidad. Mismo asunto: el Times del diecinueve de diciembre había publicado los pronósticos oficiales de la producción de diversos artículos de consumo para el cuarto trimestre de 1983, que era al mismo tiempo el sexto del Noveno Plan Trienal. La edición actual traía los resultados reales, lo cual provocaba que los pronósticos resultaran totalmente equivocados. La tarea de Winston consistía en rectificar las cifras originales para que coincidieran con las actuales. En cuanto al tercer mensaje, se relacionaba con un simple error que se podía subsanar en pocos minutos. En febrero, el Ministerio de la Abundancia había difundido la promesa ("compromiso solemne", según la fraseología oficial) de que en 1984 no se reduciría la ración de chocolate. Pero la verdad, tal como Winston sabía, era que en la semana entrante dicha ración iba a ser reducida de treinta a veinte gramos. Todo lo que había de hacerse era reemplazar la promesa original por la advertencia de que tal vez iba a ser necesario reducir las raciones durante abril.
Tan pronto como Winston terminó de examinar los mensajes, adjuntó las correcciones hechas por medio del hablaescribe a los ejemplares del Times y los devolvió al tubo neumático. Luego, con un movimiento poco menos que instintivo, estrujó el mensaje original y los apuntes que había tomado, y los arrojó en el agujero para la memoria, con destino a las llamas de los incineradores.
No conocía en detalle lo que pasaba en el laberinto invisible adonde conducían los tubos neumáticos, pero tenía una idea general del proceso. Tan pronto como se verificaban las correcciones en un determinado ejemplar del Times, tal número se volvía a imprimir, se destruía el original y su lugar lo ocupaba el ejemplar corregido. Este procedimiento de alteraciones constantes no se aplicaba sólo a los periódicos, sino a libros, revistas, volantes, carteles, folletos, películas, grabaciones, caricaturas, fotografías y, en suma, a todo material impreso o documental de posible trascendencia política o ideológica. Día a día, y casi decirse que minuto a minuto, se actualizaba el pasado. De esa manera se documentaba que el Partido había acertado en todas sus predicciones; tampoco se permitía que quedara registrada una información u opinión que fuera diferente de las exigencias actuales. Toda la historia era un palimpsesto, que se limpiaba y se volvía a escribir tantas veces como fuera necesario. De ningún modo era posible comprobar una adulteración deliberada de la verdad. La sección más grande del Departamento de Registros, mucho más amplia que aquella donde trabajaba Winston, era ocupada por numerosos empleados cuya misión se reducía a buscar y secuestrar todos los ejemplares de libros, periódicos y cualquier otro material de lectura que hubiese sido proscrito y condenado a las llamas.
Así, un ejemplar del Times, modificado una docena de veces, ya fuera por cambios en las condiciones políticas o para ajustar las predicciones del Gran Hermano a la realidad, pasaba al archivo con la fecha del número original, sin que existiera un ejemplar que lo contradijera. También los libros eran requisados para volver a escribirlos una y otra vez, y de nuevo se publicaban sin que se admitiera que se le habían hecho modificaciones. Incluso las instrucciones por escrito que recibía Winston, y que éste destruía tan pronto las despachaba, jamás declaraba o implicaban que se iba a cometer una falsificación; siempre se hablaba de deslices, errores, erratas o citas erróneas que era necesario corregir por precisión.
Pero en realidad, pensaba Winston mientras reajustaba las cifras del Ministerio de la Abundancia, ni siquiera era una adulteración. Era simplemente sustituir una falsedad con otra.
Casi todo el material no tenía ninguna relación con los hechos reales, ni siquiera la conexión de que fuera una mentira directa. Las estadísticas eran puras fantasías, tanto en su versión original como en la rectificada. Muchas de ellas eran producto de la inventiva de los propios funcionarios. Por ejemplo, el
Ministerio de la Abundancia predecía que se iban a producir un total trimestral de ciento cuarenta y cinco millones de pares de botas, en tanto las cifras reales de lo fabricado se referían a sesenta y dos millones. Pero Winston, al volver a escribir la predicción, fijó la cifra en cincuenta y siete millones, para más tarde poder afirmar que la cuota se había superado. De todos modos, sesenta y dos millones estaban tan lejos de la verdad como cincuenta y siete o ciento cuarenta millones. Lo probable era que no se hubiese producido un solo par de botas. Y aún era más probable que nadie tuviera la menor idea del total fabricado ni que le importara un bledo. Sólo se sabía que cada trimestre se fabricaba sobre el papel una cifra astronómica de pares de botas, aunque quizá la mitad de los habitantes de Oceanía anduvieran descalzos. Y ocurría lo mismo con los demás datos registrados, fueran importantes o no. Todo acababa por diluirse en las sombras, hasta el extremo de que se ignoraba a ciencia cierta la fecha del año en que se estaba.
Winston echó un vistazo al otro lado del salón. En el cubículo de enfrente un hombre pequeño, con una barbilla morena y aspecto preocupado, llamado Tillotson, se concentraba en su trabajo con un periódico sobre sus rodillas y acercaba mucho la boca a la bocina del hablaescribe. Parecía que intentaba mantener en secreto lo que hablaba en la telepantalla. Levantó la vista y en los cristales de sus anteojos asomó el centelleo de una mirada hostil en dirección a Winston.
Winston apenas si conocía a Tillotson y no tenía ni idea del trabajo que realizaba. El personal de la Sección de Registros no hacía comentarios de su trabajo. En aquella vasta sala sin ventanas exteriores, con su doble fila de cubículos y un incesante murmullo de voces trasmitiendo por el hablaescribe entre montañas de papeles, trabajaban muchas personas a quienes Winston no conocía ni de nombre, por más que los veía a diario yendo y viniendo de prisa por los pasillos y gesticulando durante los Dos Minutos de Odio. Sabía que en el cubículo contiguo al suyo la mujercita que era rubia un día sí y otro no, buscaba y borraba de los periódicos los nombres de quienes habían sido víctimas de la evaporación y, por lo tanto, se consideraba que no habían existido jamás. En cierto modo, tal ocupación era muy indicada para ella, pues no hacía dos años que su propio marido fue uno de los evaporados. En otro cubículo laboraba un sujeto inofensivo y gris, un tanto soñador, que se llamaba Ampleforth, de orejas velludas y una prodigiosa facilidad para manipular las rimas y la métrica, que se ocupaba de confeccionar versiones depuradas —textos definitivos, les llamaban— de poemas que se habían vuelto ideológicamente inconvenientes, pero que por una razón u otra, iban a conservarse en las antologías. Y esta sala, con sus cincuenta o más empleados sólo era una subsección, una célula apenas, en la gigantesca y compleja estructura de la Sección de Registros.
En el mismo piso, así como en los de arriba y en los de abajo, trabajaba un enjambre de empleados en ocupaciones tan variadas como inconcebibles. Había amplios talleres de impresión, con sus directores, técnicos, tipógrafos y laboratorios especialmente equipados para componer trucos fotográficos. Estaba la sección de teleprogramas, con sus ingenieros, productores y elencos de actores especializados en imitar voces ajenas. Y ejércitos de oficinistas cuya misión se reducía a confeccionar listas de publicaciones y libros que iban a ser retirados de la circulación. También había enormes depósitos donde se archivaba la documentación ya rectificada e incineradores donde se destruían los originales. Y en algún sitio recóndito estaban las eminencias grises, que coordinaban el esfuerzo total y fijaban las políticas que indicaban que este fragmento del pasado debía preservarse, aquel falsificarse y el otro borrarse por completo.
La Sección de Registros, después de todo, sólo era una dependencia del Ministerio de la Verdad, cuya misión principal no radicaba en reconstruir el pasado, sino en proporcionar a los ciudadanos de Oceanía periódicos, películas, libros de texto, programas de telepantalla y novelas, y todo cuanto se relacionara con informaciones, instrucción y esparcimiento en sus más variados aspectos, desde una estatua hasta un lema, desde un poema lírico hasta un tratado de biología, desde un libro de ortografía para alumnos de primer grado hasta un diccionario de Neolengua. Y el Ministerio no sólo debía satisfacer las múltiples exigencias del Partido, sino también reproducir toda la operación en una escala menor para beneficio del proletariado. Por su parte, una cadena de departamentos completa se ocupaba de literatura, música, teatro y esparcimientos en general para el proletariado. En esta sección se editaban periódicos de pacotilla, que contenían casi exclusivamente deportes, crimen y astrología, novelitas sentimentales, películas que rezumaban sexualidad, canciones sentimentales producidas por medios enteramente mecánicos con un calidoscopio especial llamado versificador. Incluso había una subsección completa —denominada Pornosec en Neolengua— dedicada a producir pornografía ínfima, material que era distribuido en paquetes sellados y lacrados y el cual ningún afiliado al Partido podía observar, salvo quienes trabajaban ahí.
Por el tubo neumático llegaron tres mensajes mientras Winston trabajaba, pero como se referían a asuntos sencillos, pudo darles trámite antes de que los Dos Minutos de Odio lo interrumpieran. Finalizada la trasmisión del Odio, regresó a su cubículo, tomó de un estante un diccionario de Neolengua, puso a un lado el hablaescribe, se limpió los anteojos y se dispuso a iniciar la labor realmente importante del día.
Winston encontraba su mayor placer en el trabajo. Casi todo era una rutina tediosa, pero también incluía tareas tan difíciles y complicadas que se podía enfrascar en ellas como si se tratara de problemas de matemáticas —sutilísimos casos de adulteración para resolver, en los cuales sólo contaban con sus conocimientos de los principios del Socing y el criterio para calcular los propósitos del Partido—. Winston era todo un maestro en esta tarea. En cierta ocasión, le encomendaron incluso la rectificación de los editoriales del Times, totalmente redactados en Neolengua. Desenrolló el mensaje que había apartado antes. Decía así: