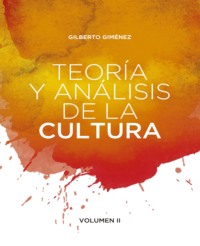Kitabı oku: «Teoría y análisis de la cultura», sayfa 7
IDENTIDAD REGIONAL (*) (1)
La complejidad de los procesos de identidad
La identidad es una creación colectiva, cultural, en continuo devenir. La identidad es creatividad permanente, exploración incansable. En este proceso, “el yo y el otro se proyectan en un porvenir común. El yo no conoce una existencia distinta al evitar al otro sino estableciendo una relación con él. [...]. El problema no está, pues, en evitar al otro sino en entrar en relación con él permaneciendo fiel a sí mismo”. (1)
De este modo, son las relaciones interpersonales e intergrupos las que forjan la identidad de los actores; la transformación de estas relaciones hace que las identidades se vuelvan caducas y obsoletas, y requiere la elaboración de nuevas identidades.
En nuestra época la identidad ya no puede estar basada exclusivamente en la búsqueda y culto a sus propias raíces y tradiciones. Esta tendencia traería consigo gérmenes de asfixia. Por consiguiente, la identidad no tiene sentido si no se enfrenta y se asocia con las diferencias del presente y del porvenir.
Estas pocas ideas sirven tanto para las regiones como para cualquier otro grupo. En la confrontación con otras regiones y grupos, una región construye su identidad según múltiples modalidades.
Incluso cuando una región no tiene una gran especificidad cultural, se construye una identidad que se vuelve un elemento muy significativo de su desarrollo. Habitualmente, los actores regionales utilizan otros términos distintos al de identidad: imagen de marca, emblema, símbolo, etcétera. Cada uno de estos términos tiene evidentemente su especificidad; para simplificar no utilizaremos más que el término identidad regional.
La identidad regional es la imagen que los individuos y los grupos de una región moldean en sus relaciones con otras regiones. Esta imagen de uno mismo puede ser más o menos compleja y basarse, ya sea en un patrimonio cultural pasado o presente, en un entorno natural, en la historia, en un proyecto de futuro, en una actividad económica específica o, finalmente, en una combinación de estos variados factores. Si bien la identidad cultural es un proceso cultural, no sólo tiene fundamentos culturales. Finalmente, subrayemos también que esta representación es más o menos negociada con actores exteriores a la región.
A menudo, esta identidad regional es estimulante para sus habitantes, suscita orgullo y adhesión, una fuente de cohesión regional, una voluntad de actuar a favor de su región. Sin duda esta identidad es raramente unánime: lo que es emblema para unos es estigma para otros. Además la identidad regional es a menudo criticada porque, según algunos, contiene el riesgo de que la región se repliegue en sí misma, cuando el horizonte de todos se mundializa. Por lo tanto, es mucho mejor construir actitudes cosmopolitas. Este debate resurge en contextos muy distintos y, sin embargo, no hay incompatibilidad entre identidad regional y apertura al mundo, sino al contrario: cuanto más amplia y generosa es la apertura, más fuerte y compartida debe ser la identidad regional. Una región será tanto mejor socio dinámico y auténtico de las otras regiones de Europa y del resto del mundo, cuanto más llena de vida esté su identidad. Dicho esto, la identidad regional no es la panacea universal y no sería bueno que lo fuera, pero es un aspecto importante del desarrollo regional.
Para decirlo así, todas las políticas culturales desembocan en la idea de la construcción, defensa, revitalización, y promoción de una identidad regional, en el marco nacional o en las escenas europea y mundial. En todas las regiones estudiadas, las siguientes políticas culturales también tienen finalidades de identidad: organización de uno o varios festivales de música, teatro, cine, etcétera; realización de exposiciones de arte o de historia en relación con los museos regionales y locales; creación y estímulo de grupos de artistas que no sólo brillan en la región sino en todo el país y en el extranjero; rehabilitación del patrimonio arquitectónico urbano y rural; protección de los emplazamientos naturales; publicación y promoción de obras literarias, artísticas y científicas regionales o cosmopolitas.
Aun cuando estas manifestaciones tengan un tono cosmopolita, vanguardista o elitista, y por ello sean criticadas por los habitantes de su región, aun en este caso (y puede que sobre todo en este caso), contribuyen a dar a conocer la región, a que sea reconocida, a realzar su prestigio y renombre, a reforzar su identidad.
Es por estas razones que las autoridades de las regiones reivindican más o menos exclusividad en materia de política cultural. Conocen mejor que nadie la realidad cultural y, por tanto, pueden estimularla, contribuir a su enriquecimiento y a hacerla progresar. A menudo, este punto de vista es contestado por las autoridades nacionales, dado que, por un lado, la política cultural también es importante para un Estado–Nación en sus relaciones internacionales y, por otro, sólo una cultura nacional, dicen, puede ser de vanguardia y realmente innovadora.
Finalmente, notemos que cada vez con mayor frecuencia los poderes locales y regionales emprenden acciones voluntaristas para crear o defender una identidad. Generalmente, estas acciones no utilizan el término identidad sino denominaciones más sofisticadas, por ejemplo “estrategias de comunicación en marketing municipal y regional”. (3)
Estas acciones ilustran la importancia de la identidad en el desarrollo regional.
Precisemos todavía más el concepto de identidad. Pensamos, en función de numerosas investigaciones sociológicas y psicosociológicas, que cada grupo y por consiguiente cada región, no existe más que si tiene una identidad. Esta afirmación no quiere decir que todos los grupos, y por tanto todas las regiones, tengan una identidad. Algunos manifiestan una imagen de sí mismos muy fuerte, para otros, la identidad puede estar cerca del nivel cero. Dicho esto, una región sin identidad “está conducida por otros” y hay una alta probabilidad de que esté dominada. Inversamente, la existencia de una identidad regional incitará a los habitantes a comportarse en función de esta representación, incluso a transformarla. Por otra parte, la ausencia de identidad regional no significa que sus habitantes no tengan identidad: la identidad de un individuo puede ser local, social, funcional y no necesariamente regional. Igualmente, todos los habitantes de una misma región no se identifican necesariamente con su región, aunque esta última tenga una fuerte identidad.
Precisemos también que existen varios tipos de identidad. Junto a P. Centlivres, distinguimos por lo menos tres:
• Identidad histórica y patrimonial: está construida sobre acontecimientos pasados importantes para una colectividad, o sobre un patrimonio sociocultural, natural y socioeconómico.
• Identidad proyectiva: está, al contrario, basada en un proyecto regional. En otras palabras, esta identidad es una representación más o menos elaborada del futuro de la región, habida cuenta de su pasado.
• Identidad vivida: es el reflejo de la vida cotidiana y del modo de vida actual en la región. Se pueden encontrar, combinados, elementos históricos, proyectivos y patrimoniales.
Regularmente, estos tres tipos se entrelazan para definir y constituir la identidad regional; a veces, por el contrario, pueden recuperarse aisladamente por los actores regionales. Dicho esto, la identidad, sea cual fuere su tipo, puede ser positiva o negativa. En el primer caso, al igual que P. Bourdieu y P. Centlivres, hablamos de emblema, es decir, de signos o de símbolos escogidos por los miembros de la colectividad entre los múltiples elementos de su tejido sociocultural regional para presentarse al prójimo y distinguirse de él. Es por medio de los emblemas regionales que se efectúa la distinción regional.
A la identidad negativa se le conoce como estereotipo o estigma. (4) Implica la negación y desvalorización de la región y de sus miembros. La mayoría de las veces, el estereotipo o el estigma está construido por actores exteriores a la región, y a menudo es inherente a una relación de dominación. Muy frecuentemente, el objetivo de las luchas regionales es abolir el estigma. Con ello se quebrantan la dominación socioeconómica y sociopolítica provocada por el estigma y permiten la elaboración de un emblema.
Precisemos también que la identidad regional es un proceso:
No puede dejar de serlo sin correr el riesgo de paralizarse en una historia anticuada o en un territorio abstracto. La identidad colectiva debe producir constantemente nuevas formas so pena de confundirse con una construcción folclórica o una imagen sectaria. En este reajuste de la identidad y de la toma de conciencia en relación a otras colectividades, es necesario destacar el importante papel, pero poco destacado, de los que viven fuera de su región de origen: los emigrantes temporales, los miembros de la diáspora. Son ellos los que poseen la distancia crítica que permite elaborar una imagen de uno mismo, son ellos los que están situados en el centro de la confrontación entre dos tipos de vida. Si la emigración puede ser el momento de un conflicto de identidad, permite volver a poner en duda la identidad cultural autóctona en lo que tiene de paralizante, y rellenarla de rol crítico. (5)
Hemos visto la importancia de esta diáspora en las Azores (cf. capítulo 2).* En resumen, la identidad, sea cual fuere su naturaleza, se encuentra en el origen de prácticas y actitudes que pueden ser ofensivas o defensivas.
Las variaciones de la identidad regional
Bajo las definiciones propuestas más arriba y al considerar los resultados de investigaciones efectuadas recientemente, así como de experiencias observadas en el marco del Proyecto Cultura y Región, podemos intentar construir una tipología de actores regionales y de su identidad.
Esta tipología no es más que una hipótesis de investigación y acción, por ello no emitimos ningún juicio de valor acerca de los individuos, los grupos y su región.
Los apáticos y los resignados se caracterizan por el hecho de no identificarse ni con su municipio ni con su región. Para ellos, explícitamente, uno y otra no existen. Su identidad y proyectos personales son vagos, incluso ausentes; participan poco, o no participan en absoluto, en las redes locales y regionales, y se adaptan bastante mal a las circunstancias. Son consumidores solitarios y no críticos de la cultura de masas. Este tipo frecuentemente engloba a mujeres, inmigrantes, individuos sin actividad profesional, asalariados poco cualificados y tercera edad.
Los emigrantes potenciales tampoco se identifican con la región en donde tienen el domicilio. En cambio, cuentan con un proyecto y una identidad personales irrealizables en su domicilio actual. El espacio al cual pertenecen actualmente tiene poca significación para ellos; están al acecho del momento oportuno para emigrar. Pertenecientes más bien a las capas medias, son críticos y están llenos de desprecio hacia la vida social, cultural y política de la región en donde tienen el domicilio, de la cual no ven más que los estigmas. A menudo, una vez realizada la emigración, estos actores desarrollan sentimientos nostálgicos en relación con su región, y elaboran representaciones de ella a veces idílicas.
Los modernizadores están bien integrados social, económica y políticamente. Son adictos a la modernidad bajo todas sus formas y actúan para introducirla tan sistemática y rápidamente como sea posible: modernización de los equipamientos colectivos, de las empresas, del hábitat y los enseres domésticos, etcétera. Son abiertos y favorables a todas las novedades, sin espíritu crítico. Aunque fuertemente integrados en la región, no se identifican con su historia y su patrimonio, que para ellos significan tradiciones obsoletas, mentalidad pueblerina, retraso. Los modernizadores son poco numerosos pero influyentes; se reclutan en todos los grupos sociales, sus “relaciones exteriores” son múltiples y positivas. Por lo general asumen roles regionales oficiales de tipo económico, político, social y cultural. Su estilo es frecuentemente tecnocrático.
Los tradicionalistas tienen una identidad histórica, patrimonial y emblemática muy fuerte, así como un proyecto regional que consiste en parar la región en su estadio de desarrollo actual o, todavía mejor, en reconstruirla de acuerdo con un modelo antiguo y mítico. Rehúsan activamente cualquier cambio y militan en acciones de naturaleza conservadora.
Los regionalistas tienen por principal preocupación el desarrollo de su región, pero no a cualquier precio ni de cualquier manera, tal como preconizan y hacen los actores modernizantes. Las especificidades naturales, históricas y culturales representan para los regionalistas valores positivos de los cuales se sienten orgullosos. Constituyen emblemas. Los toman en cuenta para elaborar un proyecto regional. Por otra parte, los regionalistas están abiertos a la modernidad, pero a condición de respetar su proyecto regional. Este tipo de actor es minoritario, mal organizado o simplemente, por principio, sin organizarse. Se trata frecuentemente de jóvenes, pero no exclusivamente. A menudo participan en los nuevos movimientos sociales de la sociedad programada.
Acerca de esta tipología se hacen necesarias tres observaciones: 1) los individuos o grupos que pertenecen a uno u otro de estos tres tipos no lo son de una vez para siempre. Es frecuente el paso de un tipo a otro; 2) los poderes y las alianzas de los actores regionales varían considerablemente según la posición de cada región en la escala centro–periferia. La problemática de la identidad es, sobre todo, el tema de regiones periféricas; 3) La identidad regional (pero lo mismo ocurre con la identidad local y nacional), es plural o comparable a un caleidoscopio. En una misma región coexiste un stock de identidades, algunas positivas, otras negativas, patrimoniales, etcétera. Según el poder de los actores dirigentes predominará una configuración de identidad; variará según las coyunturas y no impedirá a los otros actores afirmar su propia identidad. Esta fluidez no quita ninguna importancia a los procesos de identidad, es uno de los retos del desarrollo regional.
Precisiones sobre el concepto de identidad regional
La memoria colectiva
Acabamos de ver cómo una de las facetas de la identidad regional reside en el hecho de asentarse en la historia y en el patrimonio de la región. Los capítulos precedentes suministran numerosas ilustraciones en este sentido. ¿De qué manera la herencia histórica y patrimonial puede generar la identidad de una región?
El concepto de memoria colectiva permite hacer la unión entre herencia e identidad. Remontémonos a M. Halbwachs, creador del concepto de memoria colectiva. Si la historia quiere ser objetiva y acentúa las discontinuidades temporales, al contrario, la memoria colectiva “es el grupo visto desde dentro”. Presenta un cuadro o un sistema de imágenes para persuadir a los miembros del grupo de que continúa siendo el mismo, a pesar de los cambios ocurridos. La memoria colectiva actúa de tal manera que los cambios se resuelven en semejanzas que constituyen los rasgos fundamentales del grupo. (6) Así, la memoria colectiva es una imagen del pasado construida por la colectividad. La ubicación en el espacio tiende a fijar la memoria colectiva de un grupo:
Cuando un grupo está localizado en una parte del espacio la transforma a su imagen, pero al mismo tiempo, se dobla y se adapta ante cosas materiales que se le resisten. Se encierra en el marco que ha construido. La imagen del medio exterior y de las relaciones estables que mantiene con él pasa al primer plano de la idea que se hace de sí mismo. Penetra en todos los elementos de su conciencia, modera y regula su evolución. La imagen de las cosas participa en la inercia de éstas. (7)
Así, el concepto de memoria colectiva permite comprender cómo la historia y el patrimonio intervienen en la dinámica social: hay memoria colectiva cuando hay apropiación del patrimonio y de la historia por parte del grupo. Es necesario añadir a estas observaciones que esta apropiación no se hace “naturalmente” por la colectividad. Estos procesos tienen lugar mediante el juego de sus actores; la memoria colectiva se transforma de la misma manera. Una investigación reciente nos ha permitido verificar estas ideas. (8)
De estas palabras se deduce que el patrimonio arquitectónico, su restauración, así como los museos que lo prolongan, son montajes con los que una colectividad territorial se da a conocer entre sus miembros y entre los extranjeros. Frecuentemente ocurre lo mismo con las fiestas: son la oportunidad que tiene una comunidad para mimar una cierta fase de su historia, más o menos mítica, y con ello poner de relieve su identidad. Subrayemos que estos procesos no son nunca mecánicos: la identidad de las regiones y localidades no determina automáticamente a los demás sectores de la vida social.
Los fabricantes de identidad
Los procesos de identidad referidos hasta ahora, son el hecho de una multitud de actores. Con la aparición de nuevas técnicas de comunicación y de información, bajo el nombre de marketing público, se constituye una categoría de profesionales especializados en la elaboración de imágenes de marca no sólo para productos y empresas sino también para colectividades públicas: municipios, provincias, regiones, estados. El libro Décentralisation à l’affiche (9) da una buena idea de lo que son los fabricantes de identidad. Las funciones de esta forma de comunicación son por lo menos de tres tipos:
• Informar a los habitantes de una colectividad territorial sobre los múltiples servicios a su disposición;
• Informar a los ciudadanos acerca de las acciones que son desarrolladas por las autoridades;
• “Dar forma, precisar, incluso crear un discurso global sobre la colectividad”, (10) en otras palabras, se trata de moldear la identidad de una colectividad.
Tomemos el ejemplo de la región norte del Pas de Calais. Ésta tiene un problema de imagen traducido en la expresión “El Infierno del Norte”. Esta imagen negativa constituye un freno para el desarrollo regional compartido con todas las regiones con un antiguo pasado industrial:
Hasta mediados del siglo XIX, la imagen de las localidades que constituían el norte del Pas de Calais era fuerte, atractiva, contrastada, diversificada. A partir de la gran época industrial se redujo al terreno económico e industrial. En los años sesenta esta reducción se agravó con una connotación de regresión y declive. El estereotipo, en su forma dura y reciente, es el resultado de una cristalización de varios ingredientes (trabajo/producción+caseríos de mineros/adoquines+clima) que ocurrió inesperadamente en el momento en que la evolución de las mentalidades afirmaba los valores del ocio y del sol. Los mismos habitantes de la región han integrado esta imagen negativa y el estereotipo se ha reforzado. Para cambiar era necesario que sus habitantes mirasen su región con otros ojos”. (11)
Con base en esta constatación, las autoridades de la región, en 1982 empiezan un programa de estudio sobre la imagen regional y el establecimiento de un programa de comunicación. Estos trabajos muestran claramente que el estigma regional impide el establecimiento tanto de empresas como de técnicos y mandos en la región.
Se lanza entonces una campaña que cuenta con cinco temas: la formación de la juventud, los ejes de comunicación con Europa, la vida cultural, la calidad de vida y el entorno natural. El principio de esta campaña se inscribe en un concepto de la región: es una multitud de formas de vida cultural, natural, social y económica. “Imposible reducir la imagen de una región a una única cara. De entre todas las realidades, se deben escoger las más convincentes en función del objetivo escogido y del objetivo de la comunicación”. (12)
Los profesionales de la comunicación, además, ponen de manifiesto que el Nord Pas de Calais participa en la civilización del norte de Europa. A partir de este análisis, se destacan unas palabras clave para marcar claramente la identidad nórdica del Pas de Calais: “orgullosos como los vikingos”, “tenaces como los flamencos”, “conquistadores como los holandeses”, “cultivados como los ingleses”, “rigurosos como los alemanes”.
Desarrollo 10: un ejemplo de actor regionalista y su identidad
El movimiento Militantes Franco–Montañeses (MFM), es un actor de una gran eficacia. Sin entrar en detalles digamos que su rol ha sido particularmente decisivo en la lucha contra el establecimiento en la región de una plaza de armas y contra ciertas formas de turismo. Muy animado en los años sesenta y setenta, está latente desde hace unos años. No obstante, es el prototipo de actor regionalista. En pocas palabras, ¿de quién se trata?
Desde los años sesenta, los MFM desarrollan luchas políticas, económicas y sociales: mantener a toda costa la vocación agrícola de las montañas francas y evitar el dominio del país por promotores y especuladores.
Estas luchas también son culturales ya que implican una resistencia contra equipamientos que amenazan con “desnaturalizar” la región.
Los Militantes Franco–Montañeses también han realizado acciones simbólicas, tanto para sensibilizar a la opinión francomontañesa y suiza, como para hacer fracasar grandes operaciones desnaturalizadoras. Su oposición a determinadas formas de turismo es una clase de lucha presente en todas partes de Europa.
La afluencia temporal de turistas no provoca problemas en sí misma. Que diez o cincuenta basilienses estén aquí durante el fin de semana es poco molesto. No es su llegada la que da problemas sino el hecho de que acaparan terrenos y casas. El proceso es comparable a una especie de gangrena: cada metro cuadrado que se compra puede darse por perdido, ya no vive, se vuelve improductivo, no sirve para nada [...]. Y encima, no del todo satisfechos con cercar sus propiedades con barreras y prohibir acercarse, algunos propietarios del exterior especulan con las fincas que compran.
Por añadidura, no aportan absolutamente nada a la región, dado que estos “residentes” no pagan más que una modesta tasa de residencia. La inversión para la viabilidad del terreno, el agua, las alcantarillas y las vías de comunicación van a cargo del Ayuntamiento. Hasta las tiendas de comestibles del lugar no sacan ningún beneficio, pues quienes ocupan las segundas residencias normalmente traen consigo las provisiones. [...]. Y eso cuando vienen. De hecho, no se les ve más que rara vez, y su casa queda la mayoría de las veces con las persianas cerradas. Algunos de estos “residentes” no vienen más que tres o cuatro veces al año. Puesto que ocupan una buena parte del pueblo, contribuyen al alza de los precios de alquiler. A veces, la proporción de residentes secundarios se hace tan importante que el déficit demográfico se vuelve insalvable [...]. Además se creen verdaderos reyes, se pasean a caballo por cualquier parte, lo que ha requerido el montaje de pistas señalizadas, y la mayoría de las veces muestran desprecio hacia los habitantes del lugar [...]. En efecto, tienen sobre nosotros la superioridad del dinero. Representan la potencia real, la del capital, y saben explotarla. En este terreno no podemos competir con ellos. Si están en un negocio en el que un francomontañés también intenta cerrar un trato, este último está perdido antes de empezar.
En resumen, no nos oponemos a cualquier forma de turismo, y entendemos bastante bien que los ciudadanos quieran probar el aire de las Montañas Francas. Pero criticamos toda forma acaparadora de turismo [...]. De hecho, estamos abiertos a cualquier forma de turismo, siempre que respete la región y sus habitantes, lo que no es pedir demasiado. Admitimos que se ponga el pie en las montañas francas, pero no que se compre el terreno para instalarse egoístamente. (13)
¿Quiénes son los Militares Franco-Montañeses? No es un movimiento que defienda una identidad retrógrada de la región. Son conscientes de que las prácticas derivadas de ello podrían ser nefastas y perversas, ya que amenazarían con el repliegue y, por consiguiente, con el ahogo y la capacidad de supervivencia.
Los MFM no se contentan con proteger un paisaje o un edificio, con mantener obstinadamente un modo de vida. Formulan proyectos, y entonces la alternativa es: cambiar según el modelo dependiente o cambiar a nuestra manera, según nuestras propias aspiraciones y de forma tan autónoma como sea posible.
Lo que nos parece vital es que el poder de decisión quede en las montañas francas. Queremos una industria y un turismo a la medida de la región, e insistimos en que las decisiones puedan tomarse in situ, de modo que no estemos a merced de las grandes empresas que nos rodean. [...]. En todas las acciones debemos trabajar con la población. Es con ella con la que dirigimos nuestro combate. [...]. Ahora tenemos representantes en las instituciones políticas, en la Cámara Agraria, en el centro de recreo. Nuestra lucha pasa por momentos de actividad intensa, y otros en los que las acciones concretas son más escasas [...]. En resumen, nuestro principal adversario es el dinero, la especulación. Es un poder real sobre el cual la población tiene poca influencia, ya que vivimos en un sistema económico que da todo el poder al dinero. [...]. No depende de nosotros quedarnos en las montañas francas, en la medida en que dependemos, a veces de manera muy directa, de las posibilidades de empleo de las sucursales de empresas localizadas lejos de aquí. Este es el caso de más o menos toda la población. Hasta la agricultura depende de las subvenciones que recibe de otras partes con ciertas dificultades. [...]. En el sistema actual, teniendo en cuenta las relaciones de poder existentes, tenemos pocas posibilidades de conseguir los objetivos que nos hemos fijado. No estamos faltos de ideas, pero tropezamos con los principios, con la legalidad, con el poder económico. (14)