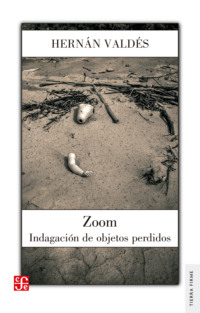Kitabı oku: «Zoom», sayfa 3
8. No hay camellos en Beirut
—No hay camellos en Beirut, ni mi abuela vive en una tienda de cueros, ni yo te ofrecería mis hijas y mi mujer, según tu emputecida idea de la hospitalidad árabe, para que hicieras las porquerías que hay en tu cabeza, mezcla de indio y de judío —así dijo Ramadán, con una indignación puramente histriónica.
Alejándose del kolej por el camino de los ciruelos, iban pateando hacia uno y otro borde la misma bota descuartizada que todos pateaban y, como en cadencia con sus pasos, en los campos adyacentes, de entre las hierbas, se levantaban, una tras otra, las cabezas cubiertas con pañuelos de colores de incontables viejas. Solo por un instante fueron visibles los rostros de cada una —sucesivamente sus caras redondas y sanguíneas, sus labios farfullando algo que ellos jamás entenderían, sus ojos minúsculos como llamitas de alcohol. A medida que ellos pasaban, agachándose, las primeras viejas volvieron a levantar sus grandes grupas y a hundir las cabezas en los lugares impensables de donde escarbaban papas y betarragas, pero, más adelante —y les pareció que tan eternamente como siguieran caminando— otras viejas repetían los movimientos de sus predecesoras —asomar las cabezas de entre las hierbas, mover los labios, hundir las cabezas y levantar las grupas—, siguiendo un proceso que fijaba perennemente el presente.
—El Ministerio no responde —dijo Héctor.
—Yo he decidido hacer las cosas con un cierto método —contestó Ramadán—. Hago quince copias de la misma carta y cada día envío una. Hay una lógica burocrática que les obligará a responder.
—Me parece raro, Ramadán, que no haya camellos en Beirut y que tú ignores las costumbres hospitalarias de que habla la literatura árabe, pero lo que sí no entiendo, absolutamente, es este socialismo administrado por una burocracia al estilo del imperio otomano.
—Tu me faîtes fondre en larmes, mon cher. Soñabas con el socialismo europeo desde tu paraíso sudamericano. Te imaginabas, como yo mismo, alguna vez, porque mi padre todavía es comunista y cree en esos cuentos de hadas, tomados de las manos en esas rondas de todas las naciones y de todas las razas que en una época tanto le gustaba imprimir al partido y afichar en todas las aldeas del mundo.
—Posiblemente, en la ciudad las cosas sean distintas.
—Si tú quieres creer… Desde esta aldea, sin duda, cualquiera otra cosa parece posible.
—Según Smrticˇek, tendríamos que estar aquí un año antes de ir a Praga.
—Le salope. Escucha: yo soy un profesional, he venido en total por un año, para perfeccionarme como director de cine, y no a perder mi tiempo y mi virilidad, aprendiendo este idioma de bárbaros, entre estos aldeanos.
—Yo tampoco esperaba esto. También vine aquí a estudiar cine, y no se me ocurrió que se lo pudiera estudiar en otro idioma que los idiomas del cine que conozco. Pero, ¿a quién, concretamente, podríamos quejarnos? ¿A quién más escribir cartas?
Se habían puesto a caminar, asfixiados por un ataque de risa reprimida, en el espacio de un recreo, después de que Smrticˇek entrara repentinamente a la sala de clases para hacer una inspección y, motivado por alguna observación sobre el campo y la mañana, sobre el sol que luchaba con la niebla tras los ventanales, recordara una cancioncilla y comenzara a entonarla. De pronto, inspirado por su espíritu pedagógico, escribió vigorosamente las palabras en la pizarra y pidió que todos las cantaran:
Slunícˇko, slunícˇko,
Sedís malícˇko,
tu u cesty,
stane se ne šteˇstí, neˇco teˇ zajede.**
Todos cantaron la canción, pero con voces disonantes y groseramente adulteradas, el Gordo con un ritmo de milonga, camarada, sus canciones me hacen doler los huevos, chillaba el brasileño, pero Smrticˇek estaba feliz, con las venas de la garganta hinchadas de placer y sus ojillos como botones de ropa infantil, luminosos, tengan ustedes una provechosa lección, había dicho, con la satisfacción de un capitán que acaba de mostrarse jovial con sus soldados, pero sonó el timbre del recreo y el brasileño no pudo impedirse de clausurar todo aquello con un viento, el puerco, todos estaban con dolor de estómago y la profesora rosada de pudor y salud, como algunas pinturas mitológicas del siglo dieciocho.
—Rica la profesora. Se llama Eva.
—¿Eva? La mía se llama Hedvinka. Por lo menos, creo que voy a follar con ella un día de estos. Me dijo: camarada Ramadán, tendrá usted que hablarme largamente de la literatura árabe. La puta.
—¿Cómo son las árabes, Ramadán?
—¿Las árabes? Justamente como tienen que ser: respetuosas y calientes.
9. No hay como la pachanga, maestra
No hay como la pachanga, maestra, la colombiana, remeciendo sus pechos, vamos, camarada Eva, aprenda usted a bailar la pachanga conmigo, suelte esas caderas, los hombros, así, el pecho p’alante, la cabeza libre p’atrás, ay, pachanga rica, sabrosita, no haga pasos de polka, venga, qué pachanga, carajo, se mete el brasileño con sus grandes caderas, no hay como la samba, ricura, con la samba se dice todo y se puede olvidar toda esta porquería y yo con esta samba la convierto a usted en una pura lascivia, qué profesora ni qué camarada, usted es una chiquilla, una bonita chiquilla, venga a aprender la samba y verá lo que es lindo, vos te callás, boludo, que está diciendo pavadas, señorita, lo único que vale la pena es el tango, se lo digo yo, que lo tengo aquí adentro, usted va a sentirse otra si baila un tango conmigo, uno de arrabal, oh, no sabía a quién oír ni con qué ritmo moverse, y estaba entera rosada de pudor y de ardor, la música de ustedes es tan hermosa, pero tan desconcertante, dicen ustedes tantas cosas con la música. Eran sus mejillas las que se incendiaban, y sus largas, gruesas y palpitantes piernas ensayaban torpemente uno y otro ritmo, con los mismos pasos rígidos, como una potranca de circo alemán, y los muchachos se disputaban el tocadiscos para enseñarle todas las músicas bailables desde el Caribe a la Tierra del Fuego, oh, me gustaría tanto tomar el sol y bailar en las playas, de noche, como ustedes.
—Es que ustedes son tan fríos, maestra —el mexicano de cara de melón—; cuando usted llega a un lugarcito de México, al mismo Monterrey, digamos, donde yo vivo, todito el pueblo se la amista al minuto, no la dejan sola, y vengan invitaciones y música, y cualquiera se sentiría ofendido si no quedara contenta, cansada de contenta, y de comidas y bailes.
—Pepito tiene toda razón, chiquilla. Con socialismo, sin socialismo, ustedes son tan tristes. Ayer quise besar a una muchacha en la plaza, solo besarla de simpatía, no crea, ¿y sabe qué? Me dio un puñete, como un hombre, la bruta. Si usted fuera al Brasil, chiquilla…
—¿Hace mucho tiempo que llegó usted a Santiago, Teófilo?
—¿Cómo, cómo?
—Si hace mucho tiempo que llegó usted a Santiago, desde Temuco.
Afirmado en la puerta del café, abrumado por el roce y el paso de gentes que deberían estar haciendo algo o, al menos, excusándose de su existencia, los ojos al cielo, al humo y al hollín que viajan de un edificio al otro por la calle Ahumada.
—Hombre, yo no he llegado a parte alguna. Por quién me toma usted.
Al fin, desorientado por órdenes y contraórdenes, el tocadiscos no funciona más y Eva se muestra fatigada y con ganas de dormir. No todos alcanzan a hablarle de los increíbles lugares y placeres que no conoce.
—Buenas noches, maestra, buenas noches, camarada Eva, bonas noites, chiquilla, mi cuarto es el 202. Buenas noches.
—Por favor, aguarde usted, ahora alcanzaría a resolver su consulta.
En el umbral de la puerta, Héctor se sonrojó involuntariamente y, ante sus compañeros, quiso decirle que aquello no tenía urgencia. Pero se quedó en el umbral, esperando que los otros se alejaran con sus comentarios maliciosos, los indiscretos. Cerró la puerta, tras de sí. Ella lo miró sonriente, quieta, como esperando que ahora él pusiera otra música y la abrazara. Pero él no supo aprovechar a tiempo esa disposición, temió equivocarse y desvió los ojos. Ella se sentó en la cama, todavía rosada y, sin embargo, con la frente pálida, cubrió sus rodillas brillantes con la falda áspera y burda, cruzó sus rodillas, de modo que las vibrantes carnes de sus grandes piernas fueron un instante visibles, y vertió algo que él no pudo comprender en sus pequeños ojos color de limonada.
—Me preguntaba usted por la poesía checa. ¿Conoce usted a Nezval?
Ven, dulce Madelón, ven, Hedvidka, ven, Kazi
el Moldava canta para sí y Madelón no viene.
Quienes descubren la poesía checa de este siglo reconocen equivalencias de un Apollinaire, de un Éluard, para indicarle el espíritu de una poesía que existe entre nosotros. Amo a Nezval, y ahora a Dylan Thomas.
—¿Conoce a Dylan Thomas?
—Comencé a leerlo hace muy poco, después de que mi padre me regaló unas servilletas con unos versos y dibujos suyos. Fueron muy amigos cuando él estuvo en Praga. Dice que repartía dinero a todo el mundo, que pedía mujeres y los insultaba a él y Nezval porque habíamos abolido la prostitución. Dice mi padre que a él le gustaba el socialismo solo como una posibilidad intelectual, pero que lo encontraba tedioso y sensualmente degradante, en la práctica.
Ella ríe y él sigue su sonrisa desde una silla distante e incómoda, cuidándose de configurar, inequívocamente, una expresión interesada y divertida. ¿Con qué pretexto podría ahora acercarse? ¿Podría ser que las cosas sean concebidas aquí de algún otro modo, sobre todo, considerando que ella es su profesora? Sin embargo, Dylan Thomas, aun en otro mundo, tan osado con sus jóvenes auditoras… Eva parece adivinar sus pensamientos, baja los párpados, una tela transparente, verdiazulada, y estirando sus brazos sobre las piernas, cubre sus rodillas además con sus manos.
—Oh —dice—, yo no sé ocultarlo cuando siento simpatía por alguien.
Y el rubor satura entonces toda su cara que vuelve hacia la pared, y Héctor puede imaginarse que sus piernas, sus largas y pesadas piernas, también se cubren de rubor. Sintiéndose sorprendido en la timidez de su imaginación, camina hacia ella con una hipócrita calma, con cara de corresponder a eso que ella ha llamado simpatía y no al directo deseo que le inspira, disimulando apenas, mientras da esos pasos, esa conocida y siempre sorprendente actividad de sus glándulas, sabe que los pigmentos de sus ojos sufren un cambio refractario y, antes de tocarla siquiera, siente que una cápsula se abre en el fondo de su vientre y vierte fluidos en vasos que tendrán fatalmente que verterlos a su vez, no sabe por qué debe aparentar ante Eva que ello sucede por razones ajenas al estímulo de sus gigantescas piernas, todavía intenta parecer distraído de las actividades de ese laboratorio genital instalado en su cuerpo, Dylan Thomas deslizando su mano entre los cuellos almidonados de las escolares de Iowa —lo mismo que en el hombre visible de su escuela, que sigue representándole el cuerpo como una fábrica llena de obreros, tuberías, ascensores, grúas, máquinas relucientes y eficaces—, aquella región ambigua y opaca, ahora activa de secreciones y trasvasamientos, continúa trabajando, pero en la sombra. Ese leve mareo, esa suave pérdida de la exacta realidad, ese abandono de tu situación física, recientemente distante respecto a la persona que te hablaba —¿no es una pérdida de la actividad intelectual?—, la sangre deserta la mitad de tu cabeza cuando infla, tensa y tersa el bulbo oculto entre tus piernas, que la contiene más placenteramente; el equilibrio, el pensamiento, la atención, han trasladado su centro al sitio de origen, no más conciencia ni memoria, vuelves a ser, momentáneamente, el cuerno de la abundancia, y vuelves a reencontrar tu única misión indiscutible, la de perforar, penetrar y verter tus fórmulas, con tu encubierta trompa, nostálgica de una boca secreta, tu mentirosa vida de pretenciosas responsabilidades, pene penetrador solapado, única medida de lo tangible, la vida no es otra cosa que apariencias y desplazamientos siempre ajenos si no penetras la carne viva y untuosa, tus glándulas conocen mejor que tú la función de tu vida, y hasta podrían elegir mejor que tú la conducta que debes seguir, qué te importan el rostro y el destino de lo que penetres, el misterio de dónde, cómo, a quién penetrarás mañana, he ahí tu misión, tu vocación —los ojos atenúan la luz del cuarto por sí solos y una temperatura especial de la piel restringe el espacio a la justa intimidad—, penetrar y penetrar, en una y otra parte de los desplazamientos, contra distintas apariencias y con distintas invocaciones, hasta encontrar justamente el sentido posesivo de la penetración, lo reconocible, una solicitud insustituible, reiteradamente el mismo encantamiento con los mismos gestos, para dar origen a otros fenómenos que habrán de heredar la misma manía, la misma nostalgia penetrante, y que habrán de proseguir la misma aventura, oh, retenida ebullición, precipitaciones irreversibles, estás penetrado de impaciencia y vehemencia. Abraza su cabeza y él redescubre su propio volumen mediante los brazos de ella que lo ciñen, tanta ropa, siempre hay tanta ropa, Dylan Thomas agarrándole el culo a las vírgenes de Pomona que escuchaban sus versos, como si nunca se estuviera preparado para quedar desnudo en un momento propicio. Es urgente penetrar en algún instante indeterminado por los usos y toda la sastrería inglesa y hongkonesa no ha diseñado nada conveniente a esa eventualidad, la ropa atascada en sus pies, aprisionándole, en sus cabezas, asfixiándoles, no, dice Eva, eso no, eso no, y él no podrá desarrollar todo aquello con un mínimo carácter ritual, como un espectáculo inmediato para sí mismo, no, eso no, oculta su cabeza y entonces él debe disponerse a penetrar allá lejos, allá abajo, sin el recuerdo de un rostro que conoce lo que la penetra, oh, no, tengo tanto miedo, la puerta quedó sin cerrojo, alguien puede venir, cállate, no vendrá nadie —su ira, la ira de los violadores por los pensamientos ajenos—, puede sentir la temperatura del color rosa en sus mejillas, coge sus muslos con ambas manos y siente una salomónica sensación de poder, Dylan Thomas con las manos perdidas entre los muslos de las estudiantes de Indiana, quiere reírse a carcajadas a causa del goce de ese poder, quiere llamar a todo el mundo y decir aquí estoy en mi lugar y haciendo lo único que sé hacer, lo único que aprendí a hacer en la vida, es increíble que la posesión de ese nalgatorio a manos llenas produzca una felicidad semejante, está embellecido de risa con esa abundancia entre sus manos, e impaciente por penetrarla, déjeme usted, sus compañeros van a sospechar de nosotros, acaricia sus gruesas, tensas y sedosas piernas que nunca terminan, que llenan la habitación, ásperas como la seda ordinaria, cubiertas todavía en parte por las medias color de piel de pollo, oh, alguien va a entrar, ahora no, pero él ya había sentido la proximidad, el tacto de la boca resbaladiza y cálida, y nada en el mundo podía impedirle traspasarla, ninguna catástrofe, ninguna consideración, ni siquiera esa mano de ella, porfiada e hiriente, que parece pertenecer a un tercer cuerpo y que lo sujeta a una corta distancia. No lo dirá usted a nadie ¿verdad?, ¿me jura usted? Lindo momento de preguntar tonterías, despacio, despacio, por favor, aguarde usted, siento que alguien viene, y todavía sin meterse adentro, todavía sin descansar de toda esa presión de la sangre contra la dulce piel de su miembro, sin echar a andar el contenido pulsante y quemante de sus vasos, su mano conteniéndole en el momento más vehemente de su ofrenda, podría simplemente matarla si para ello bastara una palabra, y todos tendrían que comprender, siente que los líquidos se ponen en movimiento en esa red de tubos, basta un esfuerzo más o una distracción para que apuren su viaje, al fin no van a esperar eternamente otra voluntad que la propia, y ahora es de un modo agresivo como él aparta su mano, apague usted la luz, por favor, es de un modo grosero como le abre las piernas, pesadas, cimbrantes, y como irrumpe a través de una garganta ceñida y resbaladiza. Es ahora cuando lo abraza y se olvida inconsecuentemente de todas sus historias, ahora que el calor de lo penetrado es demasiado violento y provocante, ahora, cuando ya la fluidez es irreversible y la goma caliente acrecienta su velocidad, ya no le importan sus brazos atrayéndole ni sus piernas abiertas como los brazos de Pío xii, ni el extenso círculo que sus nalgas comienzan a dibujar en el cielo, ya es tarde para ti, la clepsidra estalla, no puede usted hacer eso dentro de mí, no puede, otra vez su mano rechazante, todo se precipita en borbotones hirvientes y espesos al final del retenido viaje, su mano te retira, su mano hostil desvía el curso, y tú mismo das un salto y te contraes solitariamente, toda la preciosa miel recogida y macerada a través de viajes y sueños, se derrama torpemente, inútilmente, sobre su vientre, forma una poza inerte, apenas humeante, junto a su ombligo, ese barniz que estaba hecho para embalsamar el espacio penetrado, para estigmatizarlo, de modo que te recordara algo tuyo hacia donde volver, cerca de lo cual dormir apaciblemente en las próximas noches, te quedas temblando, sin reconocerte, ya sin ganas de penetrar ninguna cosa, casi distraído del cuerpo que todavía yace bajo el tuyo, para qué preocuparse más de todo aquello, debe ser tarde y estás tan cansado. Es solo entonces cuando ella recién lo besa con la boca y comienza a acariciarlo y a moverse hacia él con avidez, como una bacante, deseosa de ser penetrada.
10. Como una cáscara de nuez
Como una cáscara de nuez, el candado que clausuraba la puerta de la torre se abrió con un solo apretón de las grandes manos del ecuatoriano. Una escalera de piedra en serpentina, iluminada en sus cantos por una luz gaseosa proveniente del mirador. Plumas y excrementos de pájaros, un montón de trapos podridos, que debían haber sido banderas, estandartes, lienzos con leyendas ya inconvenientes.
Al cerrar la puerta tras ellos, les pareció escuchar voces reprobatorias en el exterior, pero no comprendiéndolas, no las relacionaron consigo mismos. Después de treinta metros de ondulaciones, la escalera desembocaba en un espacio circular ínfimo, alrededor del inmenso mecanismo del reloj, y en cuyos muros había cuatro ventanillas verticales y muy estrechas. Con los pómulos cortados por sus bordes, vieron sucesivamente cuatro fragmentos del paisaje, como cuatro rollos de pinturas chinas: el pequeño bosque gris, un camino con plátanos orientales y con una fábrica de muros de ladrillo, el camino de los campos de betarragas, y un grupo de edificios colectivos cuyos restos de materiales de construcción formaban montecitos donde jugaban los niños. Ninguno de esos paisajes, que se repetían más o menos con los mismos elementos hasta el fin del horizonte, pudo crear en ellos algo parecido al estímulo sensual y prometedor que quizá andaban buscando; al contrario, sintieron más fuertemente la soledad y el tedio de la aldea. Iban a retrasar el reloj o a escribir algún garabato en los muros, para no perder el viaje, antes de descender, cuando desde abajo escucharon gritos. Empinándose frente a las ventanillas, e inclinando la mirada todo lo posible, advirtieron que abajo, alrededor de la torre, se había reunido una pequeña muchedumbre. Se reconocían perfectamente las dependientas de la confitería, Smrticˇek, el policía vestido de algodón azul, enteramente cruzado de correas de cuero de color marrón, un grupo de estudiantes chinos, y niños y viejas que hacían las compras. Todos ellos, con las caras rojas vueltas hacia arriba, formaban un coro hostil y reprobatorio.
—Alguna profanación, hermano, que hemos hecho —dijo el ecuatoriano.
Del bullicio que subía se destacaba el vozarrón profundo de Smrticˇek, quien, no logrando hacerse comprender en su idioma, les gritaba en francés, haciendo corneta con las manos:
—Escuchen, camaradas. Les hablo como un amigo, pero también con la severidad de un padre. Deben saber, puesto que son jóvenes y en consecuencia ignorantes, que han infringidos las leyes de nuestra aldea y que se burlan de nuestro gobierno y nuestro pueblo, que los han acogido entre nosotros como hijos bien amados. Desciendan ahora de inmediato y vengan a pedir perdón a este pueblo que han ofendido y también al representante de la ley.
Se miraron con las bocas abiertas, mientras sus acusadores hacían un profundo silencio en la plaza.
—Me cortaría los huevos antes que pedirles perdón —dijo el ecuatoriano y escupió hacia abajo una especie de bola de saliva.
—¿Y si los meáramos? —propuso Héctor.
—Para eso soy una madre —se jactó el ecuatoriano, abriendo su enorme paquete—. Puedo mear a tres metros de distancia, manteniendo una curva constante desde el comienzo hasta el final del chorro, sin que caiga una sola gota fuera de un círculo de diez centímetros de diámetro.
Estaba a punto de ejecutar su acción, pero los demás lo disuadieron. Lo hizo entonces contra el mecanismo del reloj, que protestó con un arpegio de ruidos, desde el más grave hasta uno levísimo, casi un suspiro, y luego calló, deteniéndose en una especie de estremecimiento.
—¿Y si entonces les cantáramos a estos cojudos, hermano, como desagravio?
En coro, cada cual exponiendo la boca en las ventanucas, cantaron desafinadamente:
La cucaracha, la cucaracha,
Ya no puede caminar
Porque no tiene,
Porque le faltan
Las dos patitas de atrás.
Iban a seguir, cuando sintieron abajo las voz de Smrticˇek, que subía, de modo que cambiaron la dirección de las voces. Detrás, como un zumbido de moscardones, se oían los murmullos de los estudiantes chinos. Como no había nada más que hacer en esas circunstancias, se sentaron a esperarlos en los últimos peldaños de la escalera.
—Una sola mala palabra, hermano, y verás cómo nos ofendemos los quiteños.
Cuando llegó frente a ellos, vencido por la fatiga, Smrticˇek debió reprimir una ira que lo habría asfixiado. En vez de increparlos, respiró varias veces, enrojecido, con la boca abierta. Hacia abajo, detrás suyo, los chinos formaron una serpentina de color celeste con sus camisas.
—A nosotros nos pasó lo mismo, camarada.
—Qu’est ce qu’il dit, ce sauvage?
El ecuatoriano se puso de pie y cruzó los brazos, casi encima de su cara. Hablaba con esa gravedad y monotonía que hacían todavía más evidente su sólida musculatura.
—Lo que yo digo, camarada, es que nos aburrimos en su aldea. ¿Usted realmente cree que no tenemos huevos? También nos aburrirnos en esta torre, desde la cual no se ve nada mejor. ¿No podría usted enviarnos a Praga la semana próxima? Cuanto antes mejor para usted.
Los chinos se tradujeron y transmitieron estas palabras uno a otro por la escalera de caracol y abajo, una vez escuchadas en el idioma nativo, se produjo un fuerte murmullo de escándalo. Smrticˇek parecía inepto para comprender una excesiva insolencia y, por otra parte, temeroso de desbordar su ira frente a los extranjeros.
—Solo el guardián puede subir a la torre —dijo, con una voz afónica de rabia—. Las visitas se autorizan únicamente los días festivos, de 8 a 12 horas. —Y luego, recobrando su severidad—. Se presentarán en media hora en mi oficina. No soy yo quién les juzgará, sino las autoridades de este pueblo. Es el pueblo el que ha sido ofendido.
Los chinos transmitieron y aprobaron, con otro murmullo descendente, y ellos mismos decidieron bajar, casi rozando sus caras, que no expresaban curiosidad ni enfado, sino un cierto temor de la maldad occidental. En la puerta de la torre encontraron una aglomeración de personas que se empujaban para recriminarles. Ellos saludaron con los brazos en alto, como los hombres que descendían de los primeros aerostatos, pero toda la inocencia que quisieron demostrar fue inútil. Los ofendidos los rodearon, con gritos que no podían ser sino hostiles, y los más atrevidos los tironearon de las ropas. Sin embargo, ese fue el límite de su agresividad.
Aun cuando el ecuatoriano parecía divertido de todo ello y todos felices de esa animación que por primera vez habían presenciado en la plaza, decidieron encaminarse mejor hacia el kolej, para considerar qué dirían en su favor en el proceso con que los había amenazado Smrticˇek.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.