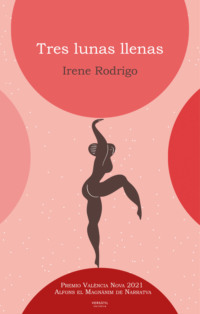Kitabı oku: «Tres lunas llenas», sayfa 2
Estoy tumbada en el sofá de dos plazas. Los pies cuelgan de uno de los laterales. Ignasi y yo postergamos una y otra vez la compra de un sofá más grande. Ahora que estoy yo sola, cobra sentido no haberlo hecho.
Sus libros y los míos siguen mezclados. Me fijo en las baldas de los repetidos. En alguna red social leí que son esos títulos en común que cada uno aporta a la biblioteca de la pareja los que sostienen la ínfima posibilidad de que las cosas salgan bien. Así pues, nuestra posibilidad se pudría en dos baldas saturadas de novelas. Cuando Ignasi todavía estaba aquí, yo me entretenía comparando las distintas ediciones de un mismo título. Trataba de adivinar cuál había sido sometida a más toqueteos y vaivenes, la suya o la mía. La suya o la mía: tal vez ahí residía el fracaso de nuestra posibilidad. En que, por mucho que permaneciesen cubierta con cubierta dos, tres, hasta seis años, nunca dejé de diferenciar entre sus libros y los míos.
De niña me encantaba que me dijeran: «Qué mayor estás». Los veranos en el pueblo no encontraba razón más poderosa que esa para salir a pasear de la mano de mi abuela. Tal vez, pensaba, nos cruzaríamos con algún desconocido —primo lejano de mi madre, en la mayoría de los casos— que me diría lo que todo mi organismo celebraba secretamente como un halago: «Qué mayor estás».
Justo dentro de un mes cumpliré treinta años. Cuando una añade un nuevo cero a su cuenta de vida, invita a sus mejores amigos a una casa rural un fin de semana u organiza una cena multitudinaria en el piso, más bien una merienda cena para que los vecinos no se quejen del ruido. Yo, en cambio, aún no he pensado qué quiero hacer. No he pensado si quiero hacer algo. Los días van pasando y yo me digo que mañana renunciaré a la lectura en el autobús o al pódcast que escucho mientras preparo la cena para generar un espacio en el que pueda brotar una buena idea, una idea innovadora y atractiva que contente a todos mis invitados, que aún no sé quiénes serán. Pero al final nunca lo hago.
De todos modos, hace tiempo que el número treinta mide la edad de mis folículos más que la mía propia. Desde los dieciséis años, todos mis ciclos menstruales han durado treinta días. Natalia envidia mi regularidad. Para ella es angustioso esperar a la mancha que confirme un orden cuya vulnerabilidad se ha hecho fehaciente por un descuido o, más habitualmente, por el placer que la vanidad de los amantes, estimulada por la testosterona y los estrógenos, ha creído posible sostener hasta el punto exacto deseado. Un día, harta de soportar las especulaciones de Natalia sobre si se podía haber quedado embarazada mientras menstruaba, le regalé un test de embarazo que no quiso ni sacar de la caja por si cumplía su función, es decir, por si corroboraba sus sospechas —que dos días más tarde, para su alivio, se derrumbaron—.
A mí, en cambio, los test nunca me han hecho falta. Si me asusté alguna vez, sencillamente tuve que esperar a que se cumplieran las cuatro semanas y los dos días de rigor, y las dudas se despejaban sin la colaboración de un aparatito de farmacia. Esto fue una ventaja durante la mayor parte de mi vida menstrual. Ahora, sin embargo, me gustaría ser como Natalia, que nunca sabe si le tocará a principios o a finales de semana. Es tan descuidada que ni siquiera puede situar en el calendario la fecha aproximada de su último sangrado. Si a mí me pasara lo mismo, podría habitar muchos más días el espejismo de una nueva existencia. Su realidad y su irrealidad convivirían en el mismo plano durante un tiempo extraordinario que no sería mortificante, sino espacioso y etéreo. Como contrapartida, no podría prepararme para cada una de sus muertes. Todas ellas llegarían por sorpresa y en cualquier lugar: la sala de reuniones de la oficina, el autobús que tomo para ir al trabajo, el parque por el que algunas tardes salgo a correr. Y la ciudad se convertiría, mes tras mes, en un cementerio de lápidas sin inscripción.
Ayer por la tarde fui a visitar a Natalia. Ella dejó de celebrar su cumpleaños a los veinticinco. Para el de los veintiséis se negó a escuchar cualquier sugerencia, ni siquiera consintió en venir a cenar a casa. Una semana más tarde salimos a tomar unas cervezas y descubrí que unas bolsas hinchadas y oscuras enmarcaban sus ojos. Me recordaron a las de la vecina que bebe gin-tonics a las diez de la mañana o a la una de la tarde, cada día en una terraza distinta del barrio, supongo que para que los camareros nunca acaben de confirmar su alcoholismo.
—Oficialmente, estoy más cerca de los treinta que de los veinte —me dijo Natalia mientras se encendía un cigarrillo. La llamita del mechero iluminó su mirada verde y su frente, en la que un racimo de granitos se camuflaba bajo una generosa capa de maquillaje—. Nos hacemos mayores.
«Nos hacemos mayores». Fue la primera vez que la oí decir la frase que a partir de entonces no ha dejado de repetir, en ocasiones como coletilla a una larga queja sobre el paso del tiempo, otras sin contexto alguno, solo para rellenar silencios o reconducir el tema al terreno en el que le interesa que fructifique. Además de esa incorporación a su repertorio, también se incrementó la frecuencia con la que mantenemos conversaciones sobre tiempos pasados.
Normalmente dedicamos los quince o veinte primeros minutos de cada encuentro a ponernos al día, saltando de un asunto a otro en cuanto en uno de ellos vislumbramos un elemento que nos lleva a pensar en el siguiente y sentimos la urgencia de ponerlo sobre el mantel, aunque eso implique perdernos el desenlace de la anécdota anterior, que a menudo queda inconclusa para siempre. Así construimos todo un árbol de sucesos que mezclan ubicaciones opuestas y nombres de personas que nunca se conocerán entre sí y que a mí me dejan con una dulce y confusa sensación de alteridad.
Del escalón necesario de actualización vital pasamos al desarrollo de los problemas que traemos de casa. Esta parte suele durar entre treinta minutos y una hora, dependiendo del volumen y la magnitud de los asuntos que aporta cada una. Prefiero que empiece Natalia porque sé de su laconismo y su facilidad para condensar en unas cuantas frases lo que le quita el sueño. Mi función es hacerle ver que esas frases ya incluyen la solución a su dilema. No me canso de repetirle que se ahorraría muchos quebraderos de cabeza si escribiese sobre lo que no la deja dormir, y siempre me asegura que esta vez se comprometerá consigo misma, cosa que no hace jamás.
Tras Natalia, paso a exponer mis preocupaciones. Desde que Aru Sabal se convirtió en la flamante promesa lírica de la editorial, me quejo mucho de mi trabajo, cada vez más, soy muy consciente. Los gastos del piso no solían suponer un tema de conversación hasta que Ignasi se marchó y sus mitades de luz, agua, internet y por supuesto el alquiler recayeron sobre mí, mostrándome con toda crudeza su peso real. A veces le hablo de los hombres. Natalia conoce algunos de sus nombres, edades y profesiones; está al tanto incluso de ciertas ascendencias familiares. Lo que no sabe es qué tipo de esperanzas deposito en ellos, y de momento la inclusión constante de nuevos sujetos a la lista y los eventuales intercambios a los que los someto no la han hecho recelar.
En cuanto hemos dado una homeopática capa de barniz a nuestras neurosis, Natalia saca la artillería pesada, es decir, cualquier historieta que protagonizamos cuando éramos adolescentes. Nunca va más allá de la veintena, como si a partir de cierta línea psicológica su capacidad de almacenar recuerdos se hubiera visto mermada. Natalia prefiere unas parcelas a otras, y repite sus favoritas sin importarle cuándo fue la última vez que se ocupó de ellas en voz alta. Los coqueteos con las drogas y el sexo ocupan sin duda el primer puesto de su escala de prioridades, seguidos de las mentiras balbucidas ante nuestros padres para salir de fiesta hasta altas horas de la noche o para desplazarnos a discotecas situadas a más de cincuenta kilómetros de nuestras casas. En el segundo escalón del podio están las primeras experiencias en conciertos, los penosos trabajos de fin de semana, las bromas pesadas a antiguos amigos y los despistes varios que provocaban olas de consecuencias catastróficas que ahora nos hacen reír, pero que entonces tenían el poder de angustiarnos durante semanas.
Ayer, cuando la visitaba en su casa, Natalia optó por una anécdota de la primera categoría.
—¿Y la vez esa que nos fumamos un porro antes de la clase de Educación Física y tuvimos que hacer el examen de baloncesto medio groguis? —Cuando Natalia ríe balancea el cuerpo sobre la silla, atrás y adelante, y el cigarro que sostiene en la mano derecha parece una antorcha que amenaza con verter sus cenizas en mi cerveza.
—Pues yo aprobé ese día. Metí dos triples seguidos. —Me vi a mí misma repitiendo estas palabras en cinco o seis ocasiones más, algunas solo con Natalia, otras frente a espectadores que no nos conocieron en nuestros años de instituto y ante quienes me resulta divertido mostrarme como una estudiante pasota y absentista que, por suerte, se reformó gracias a la mano mágica de la universidad.
—Tía —dijo Natalia deteniendo el balanceo y la risa afinada dos octavas por encima de su tono habitual—, qué tiempos, ¿eh? Lo que daría yo por volver al instituto. ¿Sabes lo que es no tener que preocuparte por nada?
—Sí que nos preocupábamos. —Aquí va mi primer intento de frenar la idealización del pasado que ya veo avanzar a grandes zancadas, directa desde la colosal factoría de nostalgia de Natalia—. Tú porque dudabas si dejar a Mario por Jesús y yo porque Joan se estaba liando con una tipa de clase.
—Ya, Helena, pero eso no eran verdaderas preocupaciones. Lo de ahora sí. La casa, el curro, no tener tiempo para nada. Nos hacemos mayores.
En este punto prefiero callarme, porque yo, en realidad, me siento mayor desde hace mucho tiempo, aunque no de la misma manera que Natalia. Sospecho que lo que nos diferencia es la forma en que alcanzamos la conciencia de ser mayores. Para ella existe una clara división entre lo de antes y lo de después. En el antes quedaron las batallitas que le gusta recordar cuando nos juntamos y cuyo halo impregna ligeramente, como el humo de unas brasas que se apagan, los primeros años de la veintena. El después es la supresión inflexible de todo lo anterior, su expulsión del listado de posibilidades, y la consiguiente aparición de la añoranza.
Yo, sin embargo, no puedo identificar la primera señal por la que me supe mayor. Los comentarios de los primos segundos y terceros de mi madre atestiguaban una evolución, una mejora cuantitativa con respecto al verano previo: más alta, más esbelta, «más mujer». Pero, por mucho que disfrutase escuchando sus piropos, ninguno me convencía: yo sabía que todavía era pequeña, aunque el bañador de lacitos ya no me entrase y el biberón hubiera sido definitivamente desterrado para dar paso al tazón de leche con ColaCao.
Tampoco me creía mayor cuando alimentaba al Tamagotchi o le rogaba a mi padre que me pagara una ficha más en las camas elásticas de la feria. No me sentía mayor en términos absolutos, es cierto, pero sí en comparación con el resto de los niños de mi edad. Me sentía mayor que mis compañeros de primero de primaria, todavía ignorantes de la farsa de los Reyes Magos. Mayor para mis amigos del instituto, congregados en una buhardilla después de las clases para aporrear la consola o el mando de la tele mientras mis tardes transcurrían pegajosas y lentas tras los muros del conservatorio de música. Mayor para los estudiantes con quienes compartía aulas en la facultad: ellos destinaban la mitad de las energías del último curso a planificar el viaje de fin de carrera mientras yo, en mi mochila, ya acarreaba fantasías de partos en piscinas circulares.
Lo que nos distingue a Natalia y a mí no es el momento en que dejamos atrás lo anterior y accedimos a lo siguiente sin opción de arrepentirnos y dar media vuelta. La diferencia reside en lo que significa ser mayor para cada una de nosotras. Para Natalia es un destino al que un día se llega sin remedio. Para mí es solo un apeadero de arenas movedizas cuya orientación se modifica dependiendo del tren que se detenga en sus vías.
El hecho de que Natalia viva apegada a los recuerdos de lo que ya ha dado por perdido me enternece inicialmente. Sin embargo, termina poniéndome de los nervios en cuanto percibo que ha extraviado la puerta de salida de la hemeroteca de nuestros altibajos adolescentes. Mis intentos por desviar la conversación hacia otros temas jamás surten efecto: Natalia desvía mejor que yo, es como una futbolista que les roba el balón a mis delanteros y lo conduce en un esprint a la portería enemiga, las piernas tan rápidas que casi no se ven. Cuando ha repetido la jugada varias veces, no me queda otra que decirle que estoy cansada y que nos vemos otro día.
Ayer, por ejemplo, volví a casa a las once, solo dos horas después de haber llegado a su piso. Al entrar por la puerta me dije de nuevo: Hoy es mi día veintinueve. Natalia sigue sin saber nada. Tampoco que sus historias de cuando éramos jóvenes, en lugar de ponerme nostálgica como a ella, me hacen desear más aún esa nueva existencia.
Anoche soñé que una faja de papel plastificado envolvía un cuerpo recién nacido de mi cuerpo. La faja era lo suficientemente grande como para cubrirlo del cuello a los pies: lo único que se quedaba fuera era una cabecita pelada y roja. La matrona colocaba el cuerpo en mi pecho y yo era incapaz de centrarme en lo que habría querido, que era averiguar el color de esos ojos que no me miraban y medir el tamaño de los dedos que se despegaban de unas manos arrugadas y húmedas: solo me interesaba la faja, desenrollarla de aquel cuerpecito y leerla, y la faja decía: «Tremenda. Adictiva. Una combinación irresistible de carne tierna, tendones esponjosos y huesos más resistentes de lo que imaginas. El lanzamiento más esperado del año. Una experiencia que permanecerá contigo para siempre».
La marabunta de turistas y el ruido de los petardos han convertido la ciudad en un territorio que no reconozco, por mucho que sus fiestas se repitan año tras año sin apenas variaciones, como una cápsula hermética en la que el tiempo hiberna, congelado. A través del balcón se cuela el olor a buñuelos fritos de la chocolatería de abajo. A las once de la mañana la cola para comprarlos da la vuelta a la esquina. Una amalgama de piezas de cartón piedra aprisionadas en film transparente cortan la calle. Llevan ahí desde antes de ayer, dejadas caer en medio del asfalto como desechos que nadie reclama. Esta noche alguien construirá una torre con ellas, un monumento de formas ondulantes y caricaturas en colores pastel que desaparecerá dentro de cuatro días entre las llamas de un fuego rápido, funcional.
En la editorial me han dado unos días de vacaciones y yo no sé qué hacer con ellos. Pienso en irme al campo o a una aldea de montaña, pero intuyo que me pasaré dos horas delante del ordenador buscando hotelitos rurales sin que ninguno llegue a convencerme del todo. Escribo a mi padre, y cuando me despierto de la siesta veo que me ha contestado: está en Bruselas con un amigo. No se lo digas a nadie, me escribe. Lleva tres meses de baja y yo diría que se ha pasado uno y medio de viaje con Ryanair.
A las ocho de la tarde me llama Natalia y me pregunta que por qué no salimos. Cuando estoy en mi ventana de fertilidad ansío el contacto humano, soy como un gatito que se acurruca en el regazo del cuerpo que desprende más calor. No obstante, hoy insonorizaría la casa y me encerraría dentro, perdiéndome sin remordimientos la oportunidad mensual de fecundarme.
—Vente cuando quieras, cenamos aquí y vemos cómo avanza la noche —le digo a Natalia—. Si nos apetece, salimos, y si no, nos ponemos una serie y te quedas a dormir.
Natalia trae dos aguacates, medio paquete de pan de molde con semillas y una botella de vino tinto empezada. Era lo único que tenía en casa, me dice, todavía en el rellano, buscando mi absolución. No hacía falta, le digo, y le hago un gesto para que entre. En la cocina nos servimos lo que queda del vino. Yo tuesto el pan de molde y preparo un guacamole con los aguacates de Natalia y medio limón reseco que encuentro al fondo de la nevera. Lleno un cuenco de cacahuetes con cáscara y hago una tortilla de queso que parto en dos mitades antes de llevar nuestra frugal cena al salón.
Después del vino de Natalia nos abrimos una botella que me regalaron en la entrega de unos premios literarios patrocinados por una bodega —¿por qué a las bodegas les gusta tanto patrocinar certámenes literarios?— y, en cuanto me acabo la segunda copa, ya me han entrado ganas de salir. Natalia se está fumando un cigarrillo y yo escucho uno de sus recuerdos sobre nuestros años de instituto mientras me como un yogur con miel. Debajo de casa, las risas de los niños se confunden con el ruido de los petardos. A lo lejos suena una música sintética y repetitiva que me evoca una guirnalda de bombillas led multicolores como las que decoran las verbenas de los pueblos.
Bajamos al portal guiadas por el eco de la música, pero una vez en la calle dejamos de oírla. La voz alegre de Natalia me dice que no me preocupe, que tiene un plan b, y me lleva a una cervecería cercana que le han recomendado en el trabajo. Varios camareros con barba y camiseta negra manipulan los tiradores con una gracia impostada. Vanidosos, pienso. Me enfado en secreto con el camarero barbudo que nos sirve las pintas, pero se me pasa en cuanto me he bebido la mitad. Natalia me cuenta su último rifirrafe con un colega de la oficina. La segunda pinta nos la sirve el mismo camarero de antes, casi sin mirarnos. Me vuelvo a enfadar con él y le digo a Natalia que deberíamos irnos sin pagar, pero mis palabras se pierden en la música y en el barullo que resuena a nuestro alrededor en cuatro o cinco idiomas diferentes.
Me da rabia la barbilla cuadrada del camarero, su barba netamente esculpida, sus facciones angulosas. Intento trasladarlas a la cara de un bebé, como si superpusiera un retrato hiperrealista a una de esas fotos estándar de niños sonrientes que traen por defecto los marcos de las tiendas de los bazares chinos.
Yo invito a las pintas, anuncia Natalia, y yo sé que lo hace porque me va a pedir que nos vayamos a casa. Nos pasa lo mismo constantemente: ella está animada y yo no, y cuando yo me vengo arriba a ella le da el bajón, o viceversa. Antes de salir de la cervecería miro por última vez al camarero, pero su barba morena se ha diluido entre las barbas de varias decenas de hombres idénticos a él, y sus manos hábiles con el tirador han quedado sepultadas bajo un océano de cabezas que hablan, beben y ríen, aferrándose con avidez a la juventud.
Dos noches después volvemos a la cervecería. Llamamos al camarero que está atendiendo las mesas, uno que no es el barbudo del otro día, aunque también tenga la cara cubierta de vello negro y puntiagudo. Natalia pide una cerveza y yo una tónica. Ella se va a casa después de dos pintas y yo me acomodo en la barra, justo enfrente de los tiradores, los dominios del camarero barbudo. Me sorprende ser capaz de notar el crecimiento anárquico que ha experimentado su barba desde la otra noche. Ha perdido su forma redondeada, el semicírculo perfecto en el que cada pelo sabía cuál era su lugar y lo ocupaba con determinación.
Me da corte ligar en sitios públicos, pero es la modalidad en la que más experiencia he acumulado a lo largo de los últimos meses. Las aplicaciones de citas nunca me han dado buenos resultados. El camarero me escucha mientras le hablo de asuntos que no tienen nada que ver con la cerveza artesana y las aglomeraciones que se forman estos días en la ciudad. Me presta atención: a veces apoya el pecho en la barra y ladea la cabeza para escucharme mejor. Me fijo en que tiene los ojos muy oscuros, la pupila casi se funde con el iris. Quiere invitarme a una media pinta, pero le digo que no, que me ponga una agua con gas, y le dejo dos euros en la barra.
El camarero barbudo se viene a casa. Follamos en el sofá y yo le digo que se corra dentro, que tomo la píldora. Acaba con un gemido grave que me templa el rostro. Me libero de su peso, coloco las piernas sobre el respaldo del sofá y me quedo bocarriba. Con un gesto le indico que apoye la cabeza en mi pecho. El camarero barbudo se duerme echándome el aliento en el ombligo. Yo le acaricio la barba y espero, quieta y en silencio, a que su sustancia blanca se adhiera a mis paredes húmedas, rugosas, todavía palpitantes.