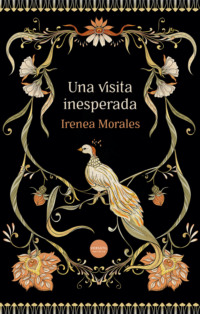Kitabı oku: «Una visita inesperada», sayfa 4
Lance se levantó poco después, anunciando que necesitaba estirar las piernas. Su prometida, que ya tenía la trenza llena de flores y ahora era ella quien adornaba el clarísimo cabello de Millie, le lanzó una mirada curiosa.
—¿Has disfrutado de tu segundo paseo de hoy? —le preguntó Lance a su futura cuñada cuando llegó hasta ella.
—La verdad es que sí —le aseguró Florence—. Me gusta mucho caminar.
—Eso lo recuerdo. Aunque tenía entendido que te gustaba hacerlo sola. El señor Townsend parece una compañía demasiado locuaz.
—Hemos tenido una charla bastante entretenida, si es a eso a lo que te refieres. Tal vez lo que ahora necesite sea precisamente alguien con quien poder hablar.
—Entonces hazlo conmigo. Está claro que tenemos una conversación pendiente.
—¿Ahora? —preguntó ella con voz ahogada.
—No, mejor mañana. Pasearemos por la playa, delante de todos. Así no sentirás la tentación de volver a intentar abofetearme y Daisy no desconfiará si nos ve juntos.
—Está bien. No podemos alargar esta situación mucho más —cedió ella con un suspiro.
—Solo quiero dejar las cosas claras —añadió con voz tranquila y grave—. Me conoces. Sabes que no albergo malas intenciones.
—No te equivoques, Tristan. Ambos conocimos una versión impostada del otro y fueron esas dos personas imaginarias quienes compartieron aquellos días robados a la realidad. Tú y yo no nos conocemos en absoluto.
***
Después de disfrutar de un frugal y delicioso almuerzo en el exterior bajo la clemente sombra del cenador, los invitados acabaron desperdigándose por la propiedad.
Daisy, amodorrada por las dos copas de oporto que había bebido, se retiró a descansar un rato. Millie Coddington, seguida siempre de cerca por su diligente tía, había decidido imitarla, pues era habitual que actuara siguiendo la estela de su mejor amiga. Casi con total seguridad, ninguna de las dos bajaría hasta la hora de la cena, ya que emplearían buena parte de la tarde en acicalarse.
Por su parte, Florence cogió un ejemplar de la biblioteca y se acomodó en un butacón bajo la ventana abierta. El benévolo sol del atardecer le cosquilleaba en las manos, que sostenían el libro, y la suave brisa le acariciaba el rostro deleitándola con su fragancia a flores y sal. La quietud de aquel lugar era celestial, casi religiosa; difería por completo del ritmo de vida y el trasiego de la ciudad. Cada cierto tiempo, cerraba los ojos y era capaz de escuchar el latido de su corazón, fuerte y rítmico, tan alto como si estuviera junto a la corneta de un gramófono.
—Imaginaba que estarías aquí. —Geneva parecía haberse materializado a su lado como un ser mágico que se hubiera escapado de su jardín. Al dirigirse a ella, Florence dio un respingo en el asiento—. ¿Te he asustado?
—Sorprendido, más bien —confesó la más joven de las dos mujeres—. Estaba distraída y no te he oído entrar.
—Es por las alfombras —explicó la otra, sonriendo—. La casa es vieja y cruje demasiado. Las alfombras amortiguan esos odiosos ruidos. ¿Puedo? —preguntó esperando a que Florence le hiciera un gesto para sentarse en la butaca frente a la suya, y extendió la mano para que le pasara el libro—. George MacDonald. Interesante elección.
—Mi tía Diana nos lo leía por las noches cuando éramos pequeñas. Supongo que este lugar me pone nostálgica y me pareció una elección adecuada.
—Como te comenté en mi carta, guardo algunos enseres personales de tu tía. Estoy segura de que a ella le gustaría que los tuvieras tú. —Florence torció un poco el gesto y desvió la mirada—. Pídemelos cuando te sientas preparada.
—No me malinterpretes, no estoy afectada por su muerte. Me temo que no estábamos muy unidas. La verdad es que siempre nos trató bien a mi hermana Felicity y a mí cuando éramos niñas, a pesar de que vivía aquí aislada de todo y de todos; incluso nos mandaba tarjetas por nuestros cumpleaños y regalos en Navidad. Pero cuando mi esposo y mi padre murieron, ni siquiera tuve noticias suyas. Sé que en esa época ya estaba enferma y, por lo que tengo entendido, tampoco su mente funcionaba muy bien… —Necesitó unos segundos para recomponerse—. Si me ves afectada es por culpa de este lugar, que me trae recuerdos de días más felices. La melancolía me abruma en algunos momentos.
—Te entiendo. Des Bienheureux tiene ese poder. Cuando compré la finca, me asaetearon esos mismos sentimientos. Fui muy feliz aquí hace muchos muchos años. Con Diana y Emilia.
—¿Te refieres a la señora Woodgate?
—Sí. Formábamos un curioso trío —contestó mientras la cara se le iluminaba y los ojos color de mar embravecido se volvían brillantes—. ¡Me gustaría tanto que llegásemos a ser amigas! —Geneva le tomó la mano y, aunque le sorprendió, no le resultó desagradable—. Si necesitas cualquier cosa, solo tienes que decírmelo; quiero que tu estancia aquí sea lo más agradable posible.
—Gracias —contestó Florence, y, en ese preciso momento, el enorme reloj de la biblioteca comenzó a marcar las campanadas. Echó un vistazo rápido al que tenía prendido de la solapa, gesto que no le pasó desapercibido a Geneva.
—Será mejor que suba a asearme —anunció la anfitriona—. Nos veremos en la cena.
Florence observó cómo se marchaba y sintió una leve angustia en el pecho. Una vez que la vio cruzar el umbral, dirigió su mirada hasta la mano que Geneva le había sostenido un momento antes. Podía sentir su tibieza, como si todavía siguiera en la habitación, donde aún flotaba el característico y dulzón aroma de su perfume de gardenias. Estaba empezando a entender la fascinación de Daisy por aquella mujer. De hecho, dudaba que hubiera un solo ser sobre la tierra capaz de ignorarla.
-6-
El futuro en sus manos
—Phyllis, prepárame el vestido negro, por favor. —La doncella acababa de terminar de peinarla, y Florence, sentada frente a un enorme tocador de madera con espejo en forma de tríptico, se untó con delicadeza un poco de vaselina en las pestañas.
—¿Cuál de todos, señora? Solo ha traído un vestido de noche de otro color.
—El de satén bordado con cuello alto.
—¿Está segura? Es de cuando todavía guardaba luto y creo que va a pasar calor con él. La señorita Daisy llevará uno en color rosa con tiras de lentejuelas bordadas y borlas brillantes; tiene mangas cortas, el escote bajo y…
—El negro, por favor —la cortó.
Apenas tardó unos cuantos minutos más en estar preparada y, cuando salió de la habitación, se encontró de frente con su hermana y la señorita Coddington, que, cogidas del brazo, iban charlando y riendo por el pasillo. Phyllis había dado en el clavo al recalcar la belleza del vestido de Daisy, que resultaba tan espectacular como su portadora.
—¡Florence! Justo ahora venía a buscarte —anunció tomándola del brazo—. Millie, querida, ¿te importaría ir bajando sola? Necesito tener unas palabras a solas con mi hermana.
—Por supuesto —contestó la otra muchacha, no muy convencida, aunque no solía poner en tela de juicio las órdenes de su amiga—. Mejor me adelanto y busco a mi tía.
—¿Qué mosca te ha picado? —preguntó Florence entre susurros cuando el vestido azul cielo de Millie desapareció por la esquina.
—¿Por qué te has puesto ese vestido? Es de los que usas en casa —le recriminó Daisy con el gesto contrariado—. ¿No has traído nada nuevo?
—¿Eso es lo que querías decirme? ¿Que desapruebas mi estilo?
—Creo que está bastante claro que sí; sin embargo, lo que quería comentarte era algo de índole más… —dudó— personal.
—¿A qué te refieres?
—Puede que a los demás les pasara desapercibido, pero no pude evitar veros conversando antes.
—¿Nos viste? —Florence se ajustó los guantes con nerviosismo al tiempo que notaba cómo las palmas le empezaban a sudar a través de la tela. El corazón comenzó a martillearle en el pecho.
—¿Qué te pasa? Te has puesto pálida de repente.
—No me pasa nada.
—¿Estás angustiada?
—¡Claro que no! ¿Por qué habría de estarlo?
—¡Eres adorable! En cuanto has sabido que iba a hablarte del señor Townsend, te has sonrojado.
—¿El señor Townsend? —repitió Florence, confusa.
—No te hagas la tonta conmigo. Os vi bastante bien a los dos emergiendo de vuestro bucólico paseo. —Daisy se llevó las manos al rostro y pestañeó con exageración—. Se notaba que estabas muy a gusto.
—¡Y así era! Sterling es una compañía muy agradable. Aunque ahora acabas de fastidiarlo con tus atrevidos comentarios.
—¿Atrevidos? Pues si eso te ha parecido atrevido, espera y verás. —Daisy bajó el tono de voz hasta convertirlo en un leve susurro—: No te hagas demasiadas ilusiones con ese hombre, creo que tiene una aventura con la señora Siddell.
—¿Estás tratando de tomarme el pelo?
—No lo sé con certeza, es solo una corazonada. Vi cómo se tocaban con excesiva familiaridad durante el desayuno. —Ambas se quedaron calladas unos instantes, asimilando las palabras que acababan de liberarse.
—Bueno, no serían los primeros ni tampoco los últimos.
—¡Ella debe de sacarle más de veinte años! —exclamó Daisy intentando no alzar el tono de voz—. Aunque hay que reconocer que es una mujer muy bella.
—Ambos son libres de hacer lo que quieran y tú no deberías esparcir este tipo de rumores así como así.
—¡No se lo he dicho a nadie más que a ti! Y lo he hecho porque no quiero que te encariñes con ese hombre y te lleves un desengaño.
—Lo que insinúas no tiene ningún fundamento. Lo único que me interesa tener con Sterling es una bonita amistad, nada más.
—Bueno es saberlo.
—Y ahora, por favor, más vale que nos reunamos con los demás de una vez.
Cuando llegaron al salón, ambas comprobaron satisfechas que los invitados todavía disfrutaban de una copa antes de pasar al comedor. De hecho, la anfitriona aún no se había unido a ellos.
Lance, que conversaba con Martha Coddington mientras intentaba disimular su aburrimiento, se giró hacia la puerta justo en el momento en que las dos hermanas aparecieron. Sin poder evitarlo, los ojos azules le brillaron con entusiasmo y una pícara sonrisa ladeada se le escapó de los labios. Daisy no perdió ni un solo segundo en ir a reunirse con su prometido mientras causaba verdadera sensación entre los presentes con su vestido, pues parecía centellear como un manto de luciérnagas con cada sinuoso movimiento de su cuerpo.
Sterling Townsend, ataviado con un impecable frac, y con los rizos domados gracias a algún tipo de fijador, se apresuró en acercarse a Florence en cuanto vio que se quedaba sola. En vista de sus últimos descubrimientos, ella no supo muy bien cómo interpretar el evidente interés que mostraba el abogado.
Lo que le había dicho a Daisy era cierto. Había empezado sus vacaciones sin más intención que trabar alguna que otra amistad; nunca se habría planteado nada que fuera más allá; aunque, en cierto modo, sus sentimientos cambiaron en cuanto se topó con Tristan en aquel tren, y la memoria de su cuerpo reaccionó reavivando sensaciones aletargadas desde hacía años. Era como si el periodo de hibernación de su deseo hubiera concluido. Y en ese preciso momento, apareció Sterling, tan solícito y amable que, si Florence dijera que no había imaginado en algún momento que aquella amistad pudiera ir a más, mentiría.
Se sentía estúpida. Sabía que había malinterpretado las atenciones de aquel hombre y lo último que quería era que él fuera consciente de ello. Así pues, intentó actuar con la mayor naturalidad posible, como si la conversación con su hermana no hubiera tenido lugar.
—Me sorprende verte aquí. No sabía si llegarías a tiempo a la cena —le confesó en cuanto el abogado se aproximó a ella.
—Tenía asuntos que solucionar en el pueblo y, si te digo la verdad, yo tampoco confiaba en llegar a la hora. Me he tenido que arreglar a toda velocidad. —Otra vez aquella sonrisa encantadora y esos ojos oscuros y traviesos que le devolvían la mirada con tenacidad.
—Me alegro de que haya sido así.
—Eso espero. Ojalá mi compañía te siga resultando agradable, ya que nos han sentado juntos en la mesa.
—¡Siento la tardanza! Estaba acomodando a la última invitada —exclamó Geneva en cuanto apareció en el salón, ataviada con un vestido de satén verde oliva que resplandecía bajo la luz de las lámparas. Se había adornado la cabeza con un pañuelo de la misma tela brillante a modo de turbante y estaba aún más bella que durante la tarde, si es que eso era posible. Detrás de ella se adivinaba una figura vestida de oscuro—. Debo darle de nuevo las gracias a Sterling por recogerla de la estación. Les presento a todos a madame Lacombe, que viene directamente de París para deleitarnos con sus múltiples talentos.
Madame Lacombe resultó ser una muchacha no mucho mayor que Daisy, con la piel de un sutil tono cetrino y la negra melena suelta, larga y rematada por un flequillo cortado en punta. Si su peinado no llamaba la atención lo suficiente, su atuendo, bastante alejado del protocolo requerido, lo hacía mucho más. Además de llevar los delgados dedos saturados de anillos y varios collares al cuello, su indumentaria consistía en una fina blusa negra bordada con abalorios brillantes y una voluminosa falda en tonos rojizos ceñida por un ancho fajín de cuero.
Millie se acercó a su mejor amiga y le susurró algo al oído para luego esconder una risita maliciosa, sin recibir el apoyo esperado por parte de Daisy, que miraba a la recién llegada con fascinación.
—Enchantée. Agradezco mucho su invitación, madame Siddell —dijo Lacombe con un marcado acento a caballo entre el francés y algún otro idioma del este de Europa.
—El placer es todo nuestro, querida. Y, ahora, les suplico que pasen todos al comedor para disfrutar de la maravillosa cena que nos han preparado.
En algún momento, entre las deliciosas tartaletas de crema de salmón y los champiñones rellenos, la conversación pasó del clima de tensión que se estaba viviendo en el continente a la noticia del reciente fallecimiento de la sufragista Emily Davison, arrollada por uno de los caballos de Jorge V durante el último Derby de Epsom. Lance se encontraba en su salsa, transmitiendo su pasión y entusiasmo con cada uno de sus argumentos, pues parecía tener una opinión para todo y no dudaba en expresarla a pesar de que ello significara iniciar alguna que otra discusión. Geneva, como buena y experimentada anfitriona, se ocupaba de calmar los ánimos y cambiar de tema cada cierto tiempo mientras se preocupaba de que las copas de sus invitados estuvieran siempre llenas. Cuando llegaron al coq au vin, Daisy y Millie no dejaban de hablar de la espectacular producción cinematográfica a todo color de la que disfrutaron las pasadas navidades en el Royal Opera House de Covent Garden.
—El señor Hamilton parece un hombre bastante… apasionado. En sus opiniones, claro está —comentó Sterling en voz baja, cerca del oído de Florence. Ella miró a Tristan, que gesticulaba de forma vehemente sentado al otro lado de la mesa, entre Geneva y Martha. No pudo evitar sonreír cuando el mechón entrecano le cayó hacia la frente.
—Supongo —contestó ella, sucinta.
—¿Te gusta?
—¿Perdón? —preguntó tan sorprendida que estuvo a punto de dejar caer el tenedor.
—Bueno, va a casarse con tu hermana. Tengo curiosidad por saber si te cae bien. —Sonrió.
—No creo que eso importe.
—A mí me importa.
—Pues no entiendo por qué —replicó ella un poco brusca.
—Lo siento mucho, veo que te he disgustado —se disculpó—. A veces puedo llegar a ser un verdadero cretino.
—No lo eres. Es solo que no me siento a gusto hablando de él.
—Asunto olvidado, entonces. Disfrutaré de mi copa de Burdeos mientras decides perdonarme y volver a entablar conversación conmigo.
—Tendrán que ser al menos dos copas —bromeó ella—. Soy muy dura para perdonar.
***
Una vez acabados los postres y la tabla de quesos, los caballeros se retiraron a la sala de billar y las señoras a la biblioteca, aunque Daisy estaba segura de que, como estaban en clara minoría, acabarían reuniéndose con ellas antes de lo que se acostumbraba.
Había estado observando con atención a madame Lacombe durante la cena. Apenas había proferido un par de monosílabos cuando se le hacía una pregunta directa y poco más, evidenciando su completo hastío. Cierto era que tampoco quienes la flanqueaban le habían dado conversación; el señor Townsend acaparó a Florence casi toda la velada y Millie ni siquiera le había dirigido la palabra, como un animal indefenso tratando de pasarle desapercibido a una pantera. Justo a eso le recordaba aquella llamativa mujer: a una pantera de brillante pelaje bruno agazapada para pillar desprevenida a su próxima presa.
—¿Madame Lacombe? Discúlpeme, no nos han presentado de manera formal. Soy Daisy Lowell. Encantada de conocerla —dijo con decisión tras acercarse a ella.
—Lo mismo digo. Puede llamarme Alix, por favor. Madame Lacombe es algo así como… mi nombre artístico.
—¿Artístico? ¿Es usted artista?
—No exactamente. La señora Siddell me ha contratado para que amenice sus veladas con mi talento.
—Entonces, ¿con qué clase de distracciones va a deleitarnos?
—Quiromancia, tarot…
—¿Hace usted magia? —preguntó Daisy, boquiabierta por la sorpresa.
—No, no, no. No soy una hechicera, mademoiselle. Solo poseo ciertos dones, entre ellos el de la clarividencia.
—¡Qué fascinante! ¿Y va a leernos el futuro?
—Quizás deberíamos dejar que madame Lacombe descanse por hoy. Al fin y al cabo, acaba de llegar —intervino Geneva—. He contratado sus servicios durante dos semanas. Creo que tendrá tiempo de sobra para poner en práctica sus habilidades con todo aquel que lo desee.
—Claro. ¡Qué desconsiderada he sido! —exclamó Daisy con genuina contrición llevándose una mano al pecho—. Alix, venga conmigo y permítame que le presente a mi hermana, la señora Florence Morland, y a mi mejor amiga, Millicent Coddington. Estoy segura de que Florence se mostrará escéptica con su don —susurró con camaradería—, pero no se lo tenga en cuenta. No se puede ir de Des Bienheureux sin que usted le vaticine qué le depara el futuro.
Cuando poco después los caballeros regresaron, tal y como Daisy había predicho a pesar de no poseer los dones de su nueva amiga, madame Lacombe, Lance se acercó al grupo de señoras en el que se encontraba su prometida.
—Lance, querido, ¿sabías que la señorita Lacombe ha venido hasta aquí desde París para adivinar nuestro futuro?
—¡Por eso me sonaba su nombre! He visto carteles suyos en Montmartre. Me temo que su fama como pitonisa la precede. —Lance habló con esa seguridad y ese punto de socarronería que lo caracterizaban y que no dejaban ver del todo sus verdaderas intenciones.
—No me gusta mucho ese término. Prefiero utilizar la palabra vidente, si no le importa.
—¿No te parece fascinante? —intervino Daisy mostrando su entusiasmo—. Estoy deseando que nos lea nuestro futuro mañana.
—Lo siento querida, en esto debo dejarte sola. Lo último que quiero es saber de antemano lo que me queda por experimentar.
—¡Lance, por favor! Será divertido —rogó la muchacha con una mueca infantil.
—Discúlpame, pero no le veo la diversión a escuchar las cábalas de un charlatán. No se ofenda —añadió dirigiendo la mirada a la médium.
—No me ofendo —dijo Alix con su fuerte acento mientras forzaba una media sonrisa—. Solo me pregunto si lo que le da miedo es que indague en su futuro o en su pasado.
Florence, que había estado contemplando aquel intercambio de suspicacias en silencio, tosió al atragantarse con un sorbo del cóctel a base de ginebra y vermut que segundos antes estaba paladeando.
-7-
Joyas esquivas y arena blanca
Daisy tuvo que esforzarse al máximo para mantener los ojos abiertos. Intentó no beber apenas vino durante la cena; sin embargo, la copa de champagne de después había conseguido achisparla primero y, más tarde, le había producido una somnolencia con la que no contaba cuando planeó lo que estaba a punto de ocurrir.
Se levantó de la cama, pues no estaba segura de aguantar despierta mucho más rato, y se miró en el espejo. La delicada pieza de seda rosada, que se le adhería al delgado cuerpo en las zonas correctas, estaba rematada por tiras de encaje color crema y dejaba poco a la imaginación. Se cubrió con un deshabillé largo a juego, con amplias mangas de murciélago, y se sentó frente al tocador para darse unos últimos toques de rubor y perfume.
Hacía más de una hora que la casa se había sumido en el más completo silencio. Cabía la posibilidad de que algunos de sus ocupantes siguieran despiertos, y lo último que quería era pasar por el vergonzoso trance de ser descubierta a medio camino de la habitación de Lance, pero se encontraba en tal estado de excitación que no se veía capaz de seguir esperando por más tiempo.
Había decidido que aquel sería el día y el lugar. Lo había pensado mucho durante las dos semanas que permaneció en Londres, mientras se dedicaba a los preparativos del viaje; no estaba dispuesta a unir su vida a la de otra persona sin estar segura de que congeniaban bien. En todos los sentidos.
Abrió la manecilla de la puerta con cuidado, sufriendo por cada pequeño crujido que sus pies descalzos arrancaban al viejo suelo de madera pulida. Recorrió el pasillo casi levitando, e incluso contuvo la respiración al pasar frente a la puerta de Florence. La habitación de Lance estaba en el ala este, al otro lado de las escaleras. Al menos había estado muy atenta cuando Geneva les enseñó la casa. Daisy le preguntó a su prometido si estaba a gusto en la habitación que se le había asignado y él señaló la tercera puerta de aquel corredor como la suya.
Cuando estuvo justo enfrente, se tomó un minuto para tomar aire y felicitarse por haber conseguido llegar hasta allí sin llamar la atención. Aún no se creía que lo hubiera conseguido. Se disponía a dar unos suaves toques a la puerta cuando, de pronto, le asaltaron las dudas.
¿Y si su sueño era tan profundo que unos sutiles golpes no conseguían despertarlo? ¿O si alguien más de la casa acudía alertado por aquel sonido? ¿Cómo sería capaz de enfrentarse la mañana siguiente a las miradas de todos?
Entonces, una nueva posibilidad pasó por su cabeza: ¿y si él no había echado el pestillo?
Giró el picaporte y la puerta cedió con una suavidad pasmosa.
Lance no estaba dormido, ni siquiera parecía haberse acostado todavía. Tenía encendida la pequeña lámpara de Tiffany, que descansaba sobre la mesa del secreter, en el que se encontraba sentado garabateando en su libreta con el pijama oscuro desabotonado. En cuanto la oyó entrar, alzó la cabeza con los ojos muy abiertos y una palabra de sorpresa enmudecida en la boca.
Ella cerró la puerta tras de sí y se llevó el dedo índice a los labios, conminándolo a que no alzara la voz.
—Daisy, ¿qué estás haciendo aquí? —farfulló él entre susurros mientras se ponía en pie y se acercaba a ella en varias zancadas.
—Necesitaba verte.
—¡No puedes aparecer por aquí, y mucho menos a estas horas! —Estuvo a punto de añadir «así vestida», pero no le pareció decoroso y no quiso abochornarla—. Podrías haberte cruzado con alguien.
—Nadie me ha visto. He sido muy cuidadosa.
—Pues tendrás que ser igual de cuidadosa para volver a tu habitación.
La apartó con suavidad para intentar llegar hasta la puerta y, antes de que pudiera abrirla, ella interpuso su propio cuerpo.
—¿Ni siquiera vas a dejar que te diga por qué estoy aquí?
—Daisy, cariño, esta no es la forma de hacer las cosas —contratacó sorprendido de sí mismo y de la actitud paternalista que estaba tomando. En el pasado, la conducta de Daisy se hubiera ajustado a la perfección a su habitual manera de proceder.
—¿Y por qué tiene que haber una sola forma? ¿Quién ha decidido la fórmula infalible en la que se debe llevar a cabo un compromiso?
—Supongo que siglos de convenciones sociales establecidas —ironizó.
—¡Exacto! ¿Y desde cuándo tú y yo somos de los que nos dejamos llevar por lo establecido? —Ella acercó su rostro un poco más y lo besó. No le hizo falta mucho esfuerzo, ya que era casi tan alta como él. No era el primer beso que se daban, ya había experimentado antes la destreza de su prometido, pero lo furtivo de la situación lo volvía aún más excitante. Sin embargo, Lance no parecía estar tan receptivo como la primera vez—. ¿Qué es lo que te pasa?
—Así no. Aquí no.
—Nunca tendremos una oportunidad mejor. Quiero que —dijo bajando aún más el tono, temerosa de ponerles voz a sus pensamientos— lo hagamos antes de casarnos.
Daisy volvió a besarlo y esta vez él se separó antes de que pudiera saborear el momento.
—Créeme, en otras circunstancias no estaría rechazando lo que me ofreces.
—¿Y qué ha cambiado? —quiso saber ella, contrariada—. Te lo preguntaré una vez más y espero que esta vez seas sincero conmigo. ¿Todavía quieres que nos casemos?
—No voy a volver a contestar a esa pregunta.
—¡Es que aún no me has contestado! La evitaste, igual que parece que estás haciendo ahora.
—Daisy, te juro que quiero casarme contigo tanto como el día que te lo pedí. Es solo que las circunstancias se han vuelto… complicadas.
—¿Es a causa de Florence? —La pregunta lo pilló por sorpresa y tuvo que apretar la mandíbula para no responder—. Te prometo que, a pesar de que no nos lo esté poniendo fácil, acabará cediendo. Sé que de primeras parece dura, pero te aseguro que solo mira por mi bienestar. —Lance se destensó—. ¿O es por lord Artherton? Me juraste que cuando él te diera su bendición me pondrías un anillo en el dedo y que al fin podríamos contárselo a todos.
—Me has pillado —confesó—. No tengo el anillo. Quería que me diera la sortija de compromiso de la familia, aunque parece ser que no me he ganado ese derecho.
—¡Eso no me importa! O, al menos, no demasiado —bromeó la muchacha—. Podríamos sellar ahora mismo nuestro compromiso con un vínculo aún más fuerte que el de las palabras. —Desanudó el batín y le dejó ver lo que escondía debajo.
—No me tientes… Ya me está costando bastante comportarme como un caballero.
—Pues no lo hagas.
—Daisy, por favor. Déjame hacer las cosas bien por una vez —le pidió sin poder disimular que el tema empezaba a cansarle—. Tenemos todo el tiempo del mundo. Si quieres que sea antes de la boda, lo será. Pero no hoy. Espera al menos a que anunciemos el compromiso.
—Está bien. —Ella volvió a cubrirse sin poder ocultar lo desilusionada que se sentía en esos momentos—. Voy a obedecerte esta vez, sin que sirva de precedente para cuando estemos casados. —Ambos sonrieron.
—Vuelve con cuidado a tu habitación e intenta estar descansada para mañana. Hemos venido aquí a pasarlo bien.
—Eso es precisamente lo que yo pretendía esta noche.
—Vuelve a tu cama —insistió mientras depositaba un beso en su frente. Después abrió la puerta y miró a un lado y a otro para cerciorarse de que no había nadie por el pasillo—. Buenas noches.
—Buenas noches.
Daisy volvió a su habitación de mala gana, aunque con el mismo cuidado que cuando hizo el camino contrario. Sentía una sensación extraña que no era capaz de definir. No estaba acostumbrada a no obtener cuanto se proponía y, cuando por fin se acomodó bajo la colcha, lanzó un fuerte suspiro que ni ella misma sabía si era de frustración o de alivio.
Casi al mismo tiempo, Lance también se tumbó sobre su cama con una sensación muy parecida. Antes de apagar la luz, echó un vistazo a la pequeña caja redonda de terciopelo que había guardado en el cajón de la mesita de noche, en la que descansaba el anillo con el que lord Artherton había pedido matrimonio a su difunta esposa.
***
El sonido de una puerta al cerrarse arrancó a Florence de su desapacible sueño y la despertó de repente.
No era ninguna sorpresa, más bien todo lo contrario, ya que estaba acostumbrada a que cualquier ruido, por pequeño que fuera, la desvelara. Habría vuelto a quedarse dormida de inmediato si no fuera porque, en el estado de somnolencia en el que se encontraba, no podía afirmar con seguridad que no hubiera sido su propia puerta la que lo hubiera proferido. Recorrió con la mirada la habitación en penumbra. A pesar de que solía orientarse bastante bien en la oscuridad, no consiguió ver nada, puesto que los pesados cortinajes estaban cerrados a cal y canto.
Se levantó con cuidado y tan solo logró avanzar unos pocos pasos antes de golpearse de lleno con el viejo mueble buró de Diana. Pensándolo mejor, desanduvo el camino y tiró de la pequeña cuerda de la lámpara de mesa para volver a echar otro vistazo. Por supuesto, todo estaba tal y como lo había dejado al acostarse. Aquella habitación era enorme, mucho mayor que la de su casa de Londres, y aun así los vastos muebles de madera oscura parecían querer apoderarse de cada rincón y hacerla sentir diminuta.
Atravesó el dormitorio de una punta a otra y salió al pasillo, donde los apliques de pared permanecían encendidos con una luz tenue. Esperó durante varios segundos, pero no se produjo ningún movimiento ni se repitió aquel ruido que la había sacado de la cama.
Al entrar de nuevo, una corriente de aire frío la estremeció, erizándole todo el vello del cuerpo y haciendo insoportable el roce del camisón sobre la piel sensible. Se acercó a asegurarse de que las dos ventanas estuvieran bien cerradas. Así era. Por tanto, supuso que el frío debía de haberse colado al abrir la puerta.
Al pasar junto al armario, mientras volvía a la calidez de las sábanas, un dolor punzante le atravesó el pie descalzo. Profirió un gemido y soltó una maldición nada decorosa. La herida era minúscula, tan solo un pinchazo del que emergía una brillante gota carmesí, aunque escocía como una cuchillada, la muy condenada.
Sobre la alfombra —sin duda debía de haberse caído cuando Phyllis guardó su ropa de la tarde— encontró el reloj en forma de hada, con el alfiler apuntando hacia arriba.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.