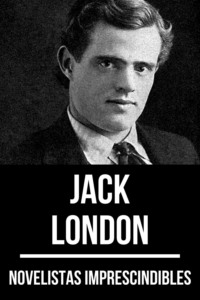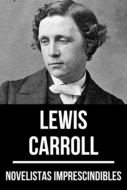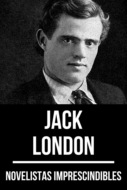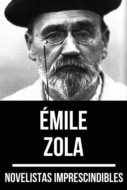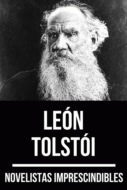Kitabı oku: «Novelistas Imprescindibles - Jack London», sayfa 3
III
La primitiva bestia dominante
––––––––

La bestia dominante primitiva era poderosa en Buck y, bajo las rudas condiciones de aquella vida, fue creciendo sin parar. Pero fue un crecimiento secreto. Su recién adquirida astucia le proporcionó desenvoltura y autoridad. Estaba demasiado ocupado en adaptarse a su nueva existencia como para relajarse, y no sólo no buscaba peleas sino que las rehuía siempre que era posible. Su actitud se caracterizaba por cierta parsimonia. No era dado a la acción irreflexiva y precipitada; y, con respecto al arraigado odio que había entre él y Spitz, no dejaba traslucir ninguna impaciencia y evitaba cualquier signo de agresividad.
Por su parte, posiblemente porque adivinaba que Buck era un peligroso rival, Spitz nunca perdía la oportunidad de enseñarle los dientes. Incluso hacía lo imposible por bravuconear ante él, esforzándose constantemente por iniciar una pelea que sólo podría acabar con la muerte de uno de los dos. A poco de emprendido el viaje, tal cosa pudo haber ocurrido, de no ser por un inesperado accidente. Al final de aquel día habían instalado un precario campamento a orillas del lago Le Barge. Una violenta nevada, el viento, que cortaba como una cuchilla al rojo vivo, y la oscuridad los habían forzado a buscar a ciegas un lugar de acampada. Dificilmente podrían haber encontrado uno peor. A sus espaldas se levantaba una pared perpendicular de roca, y Perrault y François no tuvieron más remedio que hacer la hoguera y tender los sacos de dormir sobre el mismo hielo del lago. Se habían deshecho de la tienda en Dyea con el fin de viajar ligeros de peso. Unas pocas tablas sobrantes les proporcionaron un fuego que se hundió al derretirse el hielo dejándolos a oscuras para cenar.
Buck cavó su nido bajo la protección de la roca. Tan cómodo y tibio estaba que lo abandonó de mala gana cuando François se puso a distribuir el pescado que previamente había descongelado en el fuego. Y cuando consumió su ración y volvió a su refugio se encontró con que estaba ocupado. Un gruñido de advertencia le dijo que el intruso era Spitz. Hasta entonces, Buck había evitado los problemas con su enemigo, pero aquello era demasiado. La bestia que había en su interior rugió. Se abalanzó sobre Spitz con una furia que sorprendió a ambos, y especialmente a Spitz, ya que su experiencia con Buck le había metido en la cabeza que su contrincante era un perro excepcionalmente tímido, que sólo conseguía hacerse respetar gracias a su gran peso y tamaño.
También se sorprendió François cuando los vio salir del hoyo violentamente enzarzados y adivinó el motivo de la pelea.
-¡Ajá! -le gritó a Buck-. ¡Dale a ése! ¡Dale duro al miserable ladrón!
Spitz estaba igualmente dispuesto al combate. Aullaba de rabia y ansiedad mientras giraba a un lado u otro buscando la ocasión de arremeter. Buck no estaba menos impaciente ni era menor la cautela con que giraba a su vez procurando ganar ventaja. Pero fue entonces cuando ocurrió lo inesperado, algo que dejó para el futuro, después de muchos y fatigosos kilómetros, la lucha por la supremacía.
Una maldición de Perrault, el rotundo impacto de un garrote contra un cuerpo huesudo y un estridente gruñido de dolor anunciaron la instau ración de la algarabía. De pronto, el campamento fue un hervidero de furtivas siluetas peludas, entre cuarenta y sesenta huskies famélicos que habían olfateado el campamento desde alguna aldea india. Se habían infiltrado durante la pelea entre Buck y Spitz, y, cuando los dos hombres saltaron a la palestra provistos de gruesos garrotes, ellos les hicieron frente mostrando los dientes. El olor a comida los había enloquecido. Perrault descubrió a uno con la cabeza metida en la caja de las provisiones. Su garrote cayó pesadamente sobre el descarnado espinazo del animal y la caja quedó boca arriba en el suelo. Al instante hubo una veintena de bestias hambrientas disputándose el pan y el tocino. Los garrotazos no los disuadían. Aun entre alaridos y rugidos bajo la lluvia de golpes, lucharon como posesos hasta haber devorado la última migaja.
Entre tanto, los asombrados perros del equipo, que habían salido a toda prisa de sus refugios, eran atacados por los feroces invasores. Jamás había vis to Buck unos perros como aquéllos. Daba la impresión de que los huesos iban a horadarles la piel. No eran más que simples esqueletos cubiertos de un pellejo embarrado, con los ojos en llamas y los colmillos chorreando baba. Pero la locura del hambre los convertía en seres aterradores, irresistibles. Al primer ataque, los perros del equipo fueron acorralados contra la pared de roca. Buck fue rodeado por tres atacantes, y en un instante tuvo la cabeza y los hombros contusionados y desgarrados. El estruendo era espantoso. Billie, como siempre, gemía. Dave y Sol-leks chorreaban sangre por mil heridas, pero luchaban valerosamente codo a codo. Joe soltaba dentelladas como un demonio. De pronto aferró entre los dientes la pata delantera de un invasor e hizo crujir el hueso al triturarlo. Pike, el ventajista, se abalanzó sobre el animal mutilado y de una dentellada le quebró el pescuezo. Buck aferró por la garganta a un enemigo que echaba espuma por la boca, y la sangre que brotó al hundirle los dientes en la yugular se le esparció por el hocico. El tibio sabor de la sangre en la boca aumentó su ferocidad. Se lanzó sobre otro y, al mismo tiempo, sintió que unos dientes se hundían en su propia garganta. Era Spitz, que lo atacaba a traición.
Perrault y François, habiendo despejado su zona del campamento, se presentaron allí a toda prisa en defensa de sus perros. La salvaje ola de bestias hambrientas retrocedió ante ellos, y Buck se liberó de una sacudida. Pero fue sólo por un momento. Los dos hombres tuvieron que retirarse apresuradamente a salvar las provisiones, y enseguida los perros famélicos volvieron al ataque. Billie, envalentonado por el terror, se abrió paso de un salto en aquel círculo de salvajes y huyó por el lago helado. Pike y Dub lo siguieron pisándole los talones, y el resto del equipo fue detrás. Cuando se disponía a hacer lo mismo, Buck vio por el rabillo del ojo que Spitz se abalanzaba sobre él con la evidente intención de derribarlo. Si perdía el equilibrio y caía bajo la masa de enemigos, ya no habría esperanza para él. Pero Buck aguantó a pie firme el impacto de la carga de Spitz, y seguidamente se unió a la huida por el lago.
Los nueve perros del equipo se reunieron más adelante y buscaron refugio en el bosque. Aunque ya no los perseguían estaban en un estado lamentable. No había ninguno que no tuviese dos o tres heridas, y varios estaban maltrechos. Dub tenía una pata trasera gravemente lesionada; Dolly, la última que se había incorporado al equipo en Dyea, tenía un horrible desgarrón en la garganta; Joe había perdido un ojo; y el reposado y pacífico Billie, que estaba con la oreja mordida y hecha jirones, gimió lastimeramente la noche entera. Al amanecer regresaron con dificultad y recelo al campamento, donde se encontraron con que los invasores se había retirado y los dos hombres estaban de muy mal humor. Faltaban la mitad de las provisiones. Además, los perros salvajes habían masticado las cuerdas del trineo y las fundas de lona. De hecho, no se les había escapado nada que fuese remotamente comestible. Habían engullido un par de mocasines de piel de alce de Perrault, trozos de las riendas, y hasta un buen pedazo del látigo de François. Este interrumpió la apesadumbrada constatación de las pérdidas para ocuparse de sus maltrechos perros.
-Ah, compañeros -dijo quedamente-, quizá volver rabiosos tantos mordiscos. ¡Puede que todos rabiosos, sacredam! ¿Tú qué creer, eh, Perrault?
El correo meneó la cabeza en señal de duda. Con setecientos kilómetros aún por delante para llegar a Dawson, no se podía permitir una epidemia de rabia entre sus animales. Dos horas de juramentos y esfuerzo necesitó para poner los arneses en condiciones, tras lo cual, el equipo, aún agarrotado por las heridas, se puso en marcha, avanzando penosamente por el tramo más duro que habían encontrado hasta entonces, que, dicho sea de paso, era la parte peor del trayecto a Dawson.
El río Thirty Mile no estaba congelado. Su turbulento caudal lo impedía y el hielo sólo lograba cuajar en las riberas y en los remansos. Se necesitaron seis días de agotador esfuerzo para recorrer aquellos terribles cincuenta kilómetros. Terribles porque cada paso suponía un riesgo vital para perros y hombres. Una docena de veces, Perrault, que avanzaba el primero con precaución, quebró la capa helada de la estrecha franja que los sustentaba y se salvó gracias a la pértiga que llevaba, sostenida de tal forma que quedaba cada vez atravesada sobre el agujero abierto por su cuerpo. Pero estaban en plena ola de frío, el termómetro marcaba diez grados bajo cero, y cada vez que rompía el hielo se veía obligado, para no morir, a encender una hoguera que le secase la ropa.
Nada lo amilanaba. Y era precisamente por esto por lo que había sido elegido correo del gobierno. Asumía todo tipo de riesgos, afrontando resueltamente la helada con su pequeño rostro curtido y luchando sin descanso desde el alba hasta el crepúsculo. Recorrió las peligrosas orillas del lago sobre la delgada capa de hielo que cedía y se agrietaba bajo los pies y sobre la que no osaban detenerse. En una ocasión, el trineo se hundió con Dave y Buck, que, cuando los arrastraron fuera del agua, estaban medio helados y casi ahogados. Para salvarlos fue necesario encender la consabida hoguera. Estaban cubiertos de hielo, y los dos hombres los tuvieron corriendo, sudando y descongelándose tan cerca del fuego que quedaron chamuscados por las llamas.
En otra ocasión fue Spitz el que se hundió arrastrando tras él al tiro entero hasta llegar a Buck, que empleó todas sus fuerzas en tirar hacia atrás, con las patas delanteras hincadas en la ribera resbaladiza mientras el hielo temblaba y se partía a su alrededor. Pero detrás de él estaba Dave haciendo el mismo esfuerzo y, en la parte posterior del trineo, François forzaba al máximo sus tendones.
Otra vez el hielo de la costa cedió por delante y por detrás del trineo y no quedó más escapatoria que encaramarse al empinado talud de la orilla. Perrault lo escaló de milagro mientras François rezaba para que se produjera este milagro. Con los arneses de cuero y los deslizadores formaron una larga cuerda y con ella izaron de uno en uno a los perros hasta el borde del precipicio. El último en subir fue François, después del trineo y la carga. A continuación tuvieron que buscar un lugar por el qué descender, descenso que en última instancia realizaron con ayuda de la cuerda, y la noche los encontró de nuevo en el río, con quinientos metros en el haber del día.
Cuando llegaron al Hootalinqua y al hielo firme, Buck estaba agotado. El resto de los perros se encontraba en un estado semejante; pero Perrault, para compensar el tiempo perdido, les exigía trabajar de sol a sol. El primer día recorrieron sesenta kilómetros hasta el Big Salmon; al siguiente, sesenta más hasta el Little Salmon; el tercer día otros setenta, lo cual los llevó hasta bastante cerca de Five Fingers.
Las patas de Buck no eran tan resistentes y duras como las de los huskies. Las suyas se habían ablandado a lo largo de muchas generaciones a partir del día en que su último antepasado salvaje fue domesticado por un cavernícola o un hombre del río. Durante todo el día cojeaba con dolor y, una vez armado el campamento, se dejaba caer como muerto. A pesar del hambre, ni se movía para ir a buscar su ración de pescado, y François tenía que llevársela. También todas las noches después de la cena, dedicaba media hora a frotarle a Buck las plantas de los pies, y hasta sacrificó la parte más alta de sus mocasines para hacerle unos a Buck. Aquello le supuso un gran alivio y provocó incluso una mueca parecida a una sonrisa en el rostro curtido de Perrault una mañana en que, habiendo François olvidado los mocasines, Buck se tumbó de espaldas, agitando las cuatro patas en el aire, y se negó en redondo a moverse sin ellos. Con el tiempo, las patas se le endurecieron y aquel tosco calzado fue olvidado para siempre.
Una mañana, a orillas del Pelly, cuando estaban colocando los arreos, Dolly, que nunca había destacado en nada, se volvió loca de repente. El anuncio de -su estado fue un prolongado y desgarrador aullido que a los demás perros les puso los pelos de punta, tras lo cual se abalanzó directamente sobre Buck. Él nunca había visto a un perro volverse rabioso ni tenía motivos para tener miedo a la enfermedad; pero presintió el horror y huyó presa del pánico. Salió disparado en línea recta, con Dolly, que jadeaba y echaba espuma, pisándole los talones; ni ella podía darle alcance, tanto era el terror que lo poseía, ni él lograba distanciarla, tal era la locura de ella. Como una exhalación, Buck se adentró en el monte del centro de la isla, alcanzó el extremo opuesto, atravesó un cauce lleno de hielo rugoso en dirección a otra isla, llegó a una tercera, giró hacia el río principal y, en su desesperación, empezó a cruzarlo. Y todo el tiempo, aunque no la veía, la oía gruñir a sólo un cuerpo por detrás. François lo llamó desde quinientos metros de distancia y Buck volvió sobre sus pasos, siempre con un cuerpo de ventaja, jadeando penosamente y con toda su esperanza puesta en François. El guía tenía el hacha preparada en la mano y, cuando hubo pasado Buck, la descargó sobre el cráneo de la enloquecida Dolly.
Buck llegó tambaleándose junto al trineo, exhausto, con la respiración entrecortada, indefenso. Era la oportunidad de Spitz, que se abalanzó sobre el; dos veces hundió los dientes en su enemigo indefenso, desgarrando la carne hasta el hueso. Entonces le cayó encima el látigo de François, y Buck tuvo la satisfacción de contemplar cómo Spitz recibía la peor azotaina propinada hasta entonces a un perro del equipo.
-Un demonio, ese Spitz -comentó Perrault Un día de éstos matar al Buck.
-Ese Buck valer por dos demonios -fue la réplica de François-. Sé porque yo observarlo todo el tiempo. Verás, un buen día se pone furioso, se come crudo al Spitz y lo vomita sobre la nieve. Ya verás. Soy seguro.
Desde entonces hubo guerra abierta entre Buck y Spitz. Spitz, como perro guía y jefe reconocido del equipo, sentía que aquel extraño perro del sur amenazaba su supremacía. Y le resultaba extraño, en efecto, porque de los numerosos perros de esa procedencia que había conocido, ni uno solo había demostrado valer demasiado, ni en el campamento ni en el trabajo. Eran débiles y los mataba el agotamiento, el frío o el hambre. Buck era la excepción. Sólo él había resistido y se había abierto camino, equiparándose a los huskies en fortaleza, coraje e ingenio. Además era un perro dominante, y el hecho de que el garrote del hombre del jersey rojo le hubiera matado toda señal de ciega temeridad y precipitación en el deseo de dominio, lo hacía doblemente peligroso. Era sobre todo astuto y capaz de aguardar el momento oportuno con una paciencia que era, precisamente, primitiva.
El enfrentamiento por el liderazgo era inevitable. Buck lo deseaba. Lo deseaba porque así se lo pedía su naturaleza, porque se había apoderado de él ese indescriptible e incomprensible orgullo del sendero y el arnés, un orgullo que sostiene a esos perros en su esfuerzo hasta el último aliento, que los lleva a morir en el tiro con alegría y les destroza el corazón si se los excluye del equipo. Así era el orgullo de Dave como perro zaguero, el de Solleks mientras tiraba con todas sus fuerzas; el orgullo que al levantarse el campamento se apoderaba de ellos transformándolos de bestias taciturnas, en criaturas esforzadas, entusiastas y ambiciosas; el orgullo que los espoleaba el día entero y por la noche los abandonaba en los límites del campamento, dejándolos caer en el desasosiego y el descontento más sombríos. Era la arrogancia que movía a Spitz y lo llevaba a castigar a los perros del tiro que metían la pata o se escaqueaban durante la marcha o se escondían por la mañana a la hora de ser amarrados a los arneses. Era precisamente ese orgullo lo que hacía que temiese a Buck como posible perro guía. Y ése era también el orgullo de Buck.
Buck amenazaba abiertamente el liderazgo de Spitz. Se interponía entre él y los holgazanes a quienes Spitz habría castigado. Y lo hacía a proposito. Una noche hubo una gran nevada y, por la mañana, Pike, el que acostumbraba a escaquearse, no se presentó. Estaba bien oculto en su refugio bajo un palmo de nieve. François lo llamó y lo buscó inútilmente. Spitz estaba ciego de rabia. Recorría furioso el campamento, olfateando y escarbando en todos los lugares sospechosos y gruñendo de un modo tan espantoso que Pike lo oía y temblaba en su escondite.
Cuando por fin lo descubrieron y Spitz se abalanzó hacia él para castigarlo, Buck, con el mismo ímpetu, se atravesó entre los dos. Fue algo tan inesperado y ejecutado con tal precisión, que Spitz, empujado hacia atrás, perdió el equilibrio. Alentado ante aquella abierta rebelión, Pike, que había estado temblando de un modo abyecto, saltó sobre el líder caído. Buck, para quien el juego limpio era una norma relegada al olvido, se precipitó también sobre Spitz. Pero François, que aunque divertido por el incidente era inflexible a la hora de administrar justicia, descargó el látigo con todas sus fuerzas sobre Buck. Como ni con esto logró apartarlo de su postrado enemigo, recurrió al mango del látigo. Semiinconsciente por el golpe, Buck cayó hacia atrás y recibió reiterados latigazos, mientras Spitz propinaba una buena paliza al reincidente Pike.
Durante los días que siguieron, a medida que se iban acercando a Dawson, Buck continuó interponiéndose entre Spitz y los transgresores, pero lo hacía con astucia, cuando François no andaba por allí. Con el encubierto amotinamiento de Buck, surgió y fue aumentando una insubordinación general. Dave y Sol-leks permanecieron al margen, pero el resto del tiro iba de mal en peor. Las cosas ya no funcionaban como debían. Se producían peleas y crispaciones continuas. Había siempre un conflicto en gestación, y en su origen estaba Buck. François permanecía atento, pues temía la lucha a muerte que tarde o temprano había de tener lugar entre los dos perros; y más de una noche, el ruido de una riña lo hizo salir de su saco de dormir, temeroso de que fueran Buck y Spitz los que se hubieran enzarzado.
Pero la oportunidad no se presentó, y así, una tarde gris llegaron a Dawson con la gran pelea todavía pendiente. Había allí multitud de hombres e incontables perros, a todos los cuales Buck encontró trabajando. Al parecer, el que los perros trabajasen pertenecía al orden natural de las cosas. En largas traíllas se los veía pasar en ambas direcciones por la calle principal durante todo el día, y, de noche, sus campanillas continuaban aún tintineando. Transportaban la leña, así como troncos para la construcción de cabañas, acarreaban materiales a las minas y realizaban todos aquellos trabajos que en Santa Clara correspondían a los caballos. Buck encontró ocasionalmente algún perro sureño, pero la gran mayoría eran mezcla de husky y de lobo. Todas las noches, regularmente (a las nueve, a las doce, a las tres), elevaban un canto nocturno, una especie de extraña y sobrecogedora sinfonía a la que Buck se incorporaba con deleite.
Con la aurora boreal vibrando fríamente en el cielo o con las estrellas brincando su gélida danza y la tierra aterida bajo el manto nevado, aquel canto de los huskies parecía ser un desafío a la vida, pero en ese tono menor, entre larguísimos aullidos quejumbrosos, era más bien una súplica, una queja manifiesta por el duro trabajo de existir. Era una canción antigua, tan antigua como la raza misma, una de las primeras canciones de un mundo más joven, de un tiempo en que todas las canciones eran tristes. El sufrimiento de innumerables generaciones impregnaba aquel lamento que tan extrañamente conmovía a Buck. Cuando aullaba y gruñía, lo hacía con el dolor de vivir de sus remotos antepasados salvajes, y con el mismo miedo y misterio del frío y la oscuridad que fueron antaño su miedo y su misterio. Y esa conmoción de su ser marcaba el final del proceso que lo había hecho retroceder a través de épocas enteras de calor y cobijo hasta los crudos orígenes de la vida en la era del aullido.
A los siete días de la llegada a Dawson ya estaban bajando por el empinado talud junto a los Barracks para enfilar la Yukon Trail en dirección a Dyea y Salt Water. Perrault era portador de despachos más urgentes, si cabe, que los que había traído; además, se había apoderado de él un orgullo profesional que lo incitaba a batir las marcas de velocidad del año. Varios aspectos le eran favorables. La semana de descanso había servido para que los perros se recuperasen y estuviesen en perfecto estado. La senda abierta por ellos a campo traviesa había sido después consolidada por otros viajeros. Y por último, la policía había instalado en dos o tres lugares depósitos de comida para los hombres y los perros, de modo que podían viajar con muy poco peso.
El primer día cubrieron el trayecto de cien kilómetros hasta Sixty Mile; y el segundo los encontró avanzando a toda velocidad por el Yukon, camino de Pelly. Pero tan espléndida marcha no se logró sin que François tuviera que afrontar grandes dificultades y contrariedades diversas. La insidiosa revuelta liderada por Buck había destruido la solidaridad en el tiro, que ya no era como un solo perro en acción. El respaldo proporcionado por Buck a los rebeldes los inducía a toda clase de trastadas de poca monta. Spitz había dejado de ser un líder temido. Perdido el respeto temeroso, los demás perros se sentían capaces de desafiarlo. Una noche, Pike, bajo la protección de Buck, le robó la mitad de un pescado y lo engulló. Otra noche, Dub y Joe le hicieron frente y lo forzaron a renunciar al castigo que merecían. Y hasta Billie, el amable, se volvió menos amable y sus gruñidos ya no eran tan cordiales como antes. Buck nunca se acercaba a Spitz sin gruñir ni erizar el pelo, amenazante. De hecho, se comportaba casi como un matón y le daba por pavonearse ante las mismas narices de Spitz.
La alteración de la disciplina afectó también las relaciones entre los demás perros. Se peleaban más que nunca, hasta el punto de que a veces el campamento era un inmenso alboroto de aullidos. Sólo Dave y Sol-leks permanecían al margen, aunque con aquellas riñas permanentes se volvieron irritables. François blasfemaba y lanzaba extraños y brutales juramentos al tiempo que se tiraba de los pelos y daba furiosas e inútiles patadas a la nieve que cubría el suelo. Su látigo resollaba continuamente entre los perros, pero no servía de mucho. En cuanto volvía la espalda, se agarraban otra vez. Con el látigo respaldaba a Spitz, mientras que Buck estaba de parte del resto del equipo. François sabía que era el que estaba detrás de todo aquello, y Buck sabía que lo sabía, pero era demasiado listo para dejarse sorprender. Trabajaba con ahínco, pues el trabajo se le había convertido en un placer; pero un placer aún mayor era provocar arteramente una pelea entre sus compañeros que acababa enmarañando las riendas.
En la desembocadura del Tahkeena, una noche después de comer, Dub avistó un conejo-raqueta, calculó mal y se le escapó. Un segundo después, el equipo entero corría con ansia tras él. A pocas yardas de distancia había un campamento de la policía territorial, con cincuenta perros, todos ellos huskies que se incorporaron a la cacería. El conejo se alejó por el río a toda velocidad, lo abandonó para internarse en un pequeño afluente sobre cuyo lecho helado continuó corriendo a un ritmo constante. Corría ágilmente sobre la superficie nevada mientras los perros se abrían camino con dificultad empleándose a fondo. Buck iba a la cabeza de la jauría de sesenta canes, cogiendo curva tras curva, pero sin obtener ventaja alguna. Iba casi a ras del suelo, gimiendo de impaciencia, con el espléndido cuerpo adelantando, salto a salto, bajo la tenue y blanca luz de la luna. Y, palmo a palmo, como un blanquecino espectro glacial, el centelleante conejo se mantenía por delante.
Esa agitación de ancestrales instintos que en determinadas épocas lleva a los hombres a salir de las bulliciosas ciudades y dirigirse a los bosques y planicies para matar seres vivos con perdigones impulsados químicamente; esa sed de sangre, ese placer de matar: todo ello estaba actuando en Buck, aunque de forma infinitamente más intensa. Marchaba a la cabeza de la jauría, extenuando a aquel animal silvestre, la carne viviente, para matar con sus propios dientes y mojarse el hocico hasta los ojos con la sangre tibia.
Hay un momento de éxtasis que marca la culminación de una existencia y más allá del cual ésta ya no puede elevarse. Y la paradoja existencial consiste en que, pese a sobrevenirle cuando más vivo está el sujeto, le llega cuando ha olvidado por completo que lo está. Este éxtasis, esta inconsciencia de estar vivo, le ocurre al artista., absorbido y enajenado por una intensa pasión; al soldado que, poseído de bélico ardor en un campamento sitiado, se niega a rendirse; y le sobrevino a Buck mientras iba al frente de la jauría emitiendo el inmemorial aullido del lobo, esforzándose al límite de sus fuerzas por atrapar aquel alimento que estaba vivo y huía a toda velocidad, iluminado por la luna. Estaba sondeando las profundidades de su naturaleza y de aquellos elementos de su naturaleza que surgían de honduras más profundas, que se remontaban a las entrañas del tiempo. Prevalecía en él la pura irrupción de la vida, la marea de existir, el perfecto goce de cada músculo, de cada articulación y de cada uno de sus tendones, por el hecho de que todo esto era la otra cara de la muerte, delirio y desenfreno expresado en el movimiento, en la carrera exultante bajo las estrellas y sobre aquella superficie de materia inerte.
Pero Spitz, frío y calculador hasta en los momentos de mayor exaltación, se separó de la jauría y se desvió a través de una angosta franja de terreno donde el afluente trazaba una extensa curva. Buck no se enteró y, al describir él mismo la curva con aquel blanquecino espectro glacial lanzado por delante, vio que otro espectro, más grande aún, daba un salto desde la elevada orilla e interceptaba el paso del conejo. Era Spitz. El conejo no podía retroceder y, cuando los blancos dientes le partieron el espinazo en mitad de un brinco, soltó un chillido tan agudo como el de un hombre herido. Ante aquel sonido, el grito de la Vida que se precipita desde la cúspide en las garras de la Muerte, de la jauría entera que seguía a Buck se elevó un satánico aullido colectivo de placer.
Buck no aulló. Lejos de detenerse, se abalanzó sobre Spitz, que lo esperó de costado, con tal ímpetu que no le atinó a la garganta. Rodaron juntos sobre la nieve en polvo. Spitz se levantó como si no hubiese sido derribado, mordió a Buck en el hombro y se apartó de un salto. En dos ocasiones resonaron las mandíbulas como el acero de un cepo, mientras se alejaba para afianzar las patas, gruñendo y frunciendo los delgados labios para mostrar los dientes.
Buck lo supo al instante. Había llegado el momento. Iba a ser a muerte. Mientras giraban en círculos, gruñendo, con las orejas gachas, intensamente atentos a una posible ventaja, Buck tuvo la sensación de que la escena le era conocida. Le pareció que lo recordaba todo: los blancos bosques y el terreno, el resplandor de la luna y la excitación del combate inminente. Sobre la blancura y el silencio pendía una calma irreal. No soplaba la menor brisa, nada se movía, no temblaba una hoja, el aliento de los perros se elevaba morosamente por el aire helado. Aquellos perros que no eran sino lobos apenas domesticados habían dado cuenta del conejo y ahora formaban un círculo expectante. También ellos participaban del silencio y sólo eran perceptibles el destello de los ojos y el aliento disperso que ascendía con lentitud. A Buck aquella escena ancestral no le resultó nueva ni extraña. Como si siempre hubiera existido, como si fuera normal y consuetudinaria.
Spitz era un luchador experimentado. Desde Spitzberg, por todo el Ártico y a través de Canadá y los Barren, se había hecho valer frente a toda clase de perros y había sabido imponer su ascendiente. La suya era una furia implacable, pero jamás ciega. Incluso poseído por la pasión por despedazar y destruir, en ningún momento olvidaba que su contrario sentía la misma pasión. Nunca embestía hasta estar preparado para recibir una acometida; jamás atacaba hasta haber afianzado el ataque.
En vano se esforzaba Buck en clavar los dientes en el pescuezo del gran perro blanco. Siempre que sus colmillos procuraban atacar una zona blanda, se encontraban con los colmillos de Spitz. Chocaban los colmillos, sangraban los cortes en los labios, sin que Buck consiguiera abrir un resquicio en la defensa de su enemigo. Entonces se enardeció y envolvió a Spitz en un torbellino de ataques. Una y otra vez intentó morderle la garganta, en donde la vida burbujea próxima a la superficie, y cada vez Spitz le dio una dentellada y él se apartó. A continuación, Buck optó por amagar un ataque a la garganta y, súbitamente, echar la cabeza hacia atrás efectuando al mismo tiempo un giro lateral, embistiendo con el hombro a modo de ariete el hombro de Spitz, con objeto de derribarlo. Pero en lugar de eso recibió cada vez una dentellada de Spitz en el hombro en el momento en que este último se apartaba dando un ágil brinco.
Spitz seguía indemne, mientras que Buck sangraba en abundancia y jadeaba. La lucha era desesperada. Y el lobuno círculo silencioso de perros continuaba aguardando para acabar con el que resultase derrotado. Cuando Buck se fue quedando sin resuello, Spitz se dedicó a atacarlo y lo obligó a hacer esfuerzos para no perder el equilibrio. Buck cayó al suelo una vez, y el círculo de sesenta perros se dispuso a avanzar; pero él se recuperó, casi al momento, y el círculo desistió y reanudó la espera.