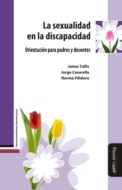Kitabı oku: «Trastornos psicopatológicos y comportamentales en el retardo mental», sayfa 3
a) Período crítico
Existe una instancia durante el desarrollo del sistema nervioso en la cual las estructuras son óptimas para la adquisición de determinada función, pasado este período las estructuras son menos maleables, por lo que la adquisición de esa conducta o función se torna más dificultosa, e incluso puede imposibilitarse. Es decir, los estímulos deben proveerse en el momento de mayor facilidad para el desarrollo ontogénico de las estructuras nerviosas.
b) Acumulación de deficiencias
Hay una tendencia por la cual las dificultades evolutivas existentes se convierten en acumulativas por naturaleza, dado que los ritmos actuales y futuros del crecimiento intelectual siempre están condicionados o limitados por el nivel evolutivo alcanzado, ya sea por la maduración espontánea o por los aprendizajes introducidos por el medio. Se llama “disposición” lo que permite que nuevas conductas se establezcan sobre un nivel de funcionamiento alcanzado previamente.
Un nuevo desarrollo siempre proviene del fenotipo (de la aptitud ya concretada) más que de las potencialidades inherentes al genotipo (estructura génica).
c) Plasticidad neuronal
La plasticidad neuronal implica la capacidad del cerebro joven de poder relocalizar funciones frente al daño estructural de determinada zona genéticamente programada para ejercerlas.
Esta plasticidad neuronal tiene límites, no es omnipresente ni omnipotente (de lo contrario no existiría nunca el déficit); uno de los límites tiene que ver con la edad, ya que con el crecimiento el sistema nervioso se vuelve más rígido y menos plástico.
6. Información a los padres
La información a los padres es una instancia fundamental para la adecuada contención de los mismos, ya que permite ubicarlos frente a una realidad que desecha las falsas expectativas y la búsqueda de alternativas mágicas; al mismo tiempo, un asesoramiento apropiado debe evitar que se instalen en una posición depresiva que los limite para implementar un trabajo terapéutico que atenúe los efectos del retardo y la instalación de patologías sobreagregadas por falta de estímulo (desnutrición, maltrato, problemas emocionales severos, etc.).
Habitualmente los padres comienzan sus fantasías más esperanzadas durante el embarazo; los temores son prontamente alejados y el hijo por llegar es depositario de los mejores anhelos acerca de su futuro.
El impacto de una realidad distinta frente a un hijo discapacitado desorganiza y desarma estas proyecciones. La respuesta de los progenitores, que no siempre es coincidente, depende de sus propias historias personales, de su psiquismo, de factores sociales, culturales y religiosos; no olvidemos que en la historia de la civilización, el discapacitado fue tanto considerado enviado de dios como del demonio.
Así, para algunos padres este niño implicará un fracaso biológico, porque no han engendrado un hijo sano; otros pueden sentirse elegidos para criar un niño diferente; algunos adoptarán actitudes de sobreprotección, otros de rechazo; para algunas madres la responsabilidad puede ser abrumadora, aunque el rechazo no es hacia el hijo sino hacia su función materna.
Si bien no hay una respuesta única, habitualmente los padres atraviesan las fases comunes a todos aquellos que reciben la comunicación de un hijo gravemente enfermo: rechazo inicial al diagnóstico, negativismo, búsquedas de alternativas médicas o esotéricas, aceptación, depresión, reconstitución o no de su entereza personal. No es extraño que las parejas mal estructuradas anteriormente terminen por desintegrar sus lazos matrimoniales.
A veces la manera de informar a los padres sobre la afección de sus hijos puede ayudarlos o entorpecerlos para que asuman lo más rápido posible sus roles, en este sentido hay mucho aún por recorrer. Una investigación acerca de las reacciones parentales frente a la información de la discapacidad de sus hijos, realizada con 190 parejas hace algunos años en el sudeste de Inglaterra, mostraba que dos tercios de los consultados se sentían insatisfechos por cómo se les había dado esa información y que el 64% manifestaba haber quedado atónito y confuso, porcentaje que coincide con aquellos que tuvieron sólo una breve explicación de las dificultades por parte del médico sin ser ésta acompañada por una actitud comprensiva y alentadora.
Especial cuidado hay que tener frente a las enfermedades hereditarias con el fin de brindar el adecuado consejo genético para las futuras descendencias; también es sumamente delicada la comunicación del pronóstico cuando se trata de enfermedades de curso deteriorante progresivo.
Las crisis vitales normales de los niños se hacen más difíciles cuando hay RM, la inserción escolar, la adolescencia con el despertar sexual, etc., son desafíos a superar con una buena contención del niño y su familia.
7. Orientación terapéutica
El trabajo de rehabilitación se iniciará inmediatamente al diagnóstico, orientando a los padres hacia los servicios de Estimulación Temprana; las dificultades y deficiencias más significativas que se despliegan durante el desarrollo definirán las intervenciones de los profesionales del equipo de salud (terapeutas del lenguaje, psicopedagogos, psicólogos, etc.).
Con respecto a la Estimulación Temprana, son varias las líneas teóricas que la sustentan, por lo cual son distintas las modalidades terapéuticas implementadas, aunque no hay disidencias en cuanto a la precocidad de su instalación.
Las dos líneas más comunes disienten en el rol asignado a los terapeutas y a los padres; en una el objetivo fundamental es restituir la relación madre-hijo que ha sido afectada por el nacimiento de un niño con una enfermedad neurológica, otorgando el rol estimulador fundamentalmente a la madre y siendo éste intermediado por un único terapeuta.
Hay otros equipos de estimulación que sostienen que la clave es influir sobre varias funciones a través de un grupo de terapeutas de distintas disciplinas. La consigna es: a mayor estímulo mejores logros, por lo que, en este caso, el rol de la madre pasa a un segundo plano.
El trabajo rehabilitatorio en niños ya mayores debe ser dosificado adecuadamente para no sumir al niño y a los padres en una tarea agotadora que los lleve al rechazo y al abandono de las propuestas y/o a un costo financiero desproporcionado a sus posibilidades.
8. Inclusión escolar y social
La elección del ámbito educativo es una tarea significativa para los padres, la cual debe ir acompañada de una orientación adecuada. Si bien la tendencia actual es la integración en escuelas comunes, este objetivo no siempre puede lograrse, debiendo el equipo tener conocimiento de las diferentes ofertas educativas para niños con necesidades especiales, tanto del ámbito público como privado.
No menos importante es estimular a los padres para que sus hijos participen con grupos de pares en actividades recreativas y deportivas.
9. Aspectos legales
El equipo terapéutico debe estimular a la familia para que se asesore debidamente sobre las leyes de protección del discapacita-do, aunque en la práctica muchas veces no se cumplan.
Más allá de que el artículo 16 de la Constitución Nacional determine que los habitantes de la Nación Argentina son iguales ante la ley y los artículos 14 y 14 bis garanticen los derechos esenciales, algunas provincias explicitan la extensión de estos derechos a los discapacitados, como también lo hacen los artículos 20, 21, 29 y 31 de la ley 114 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La ley 22.431 instituye un régimen de protección integral de la persona discapacitada y la ley 24.901/97, con la resolución 400/99, determina una cobertura asistencial y educativa completa.
La ley 23.462 ratifica el convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo sobre readaptación profesional y empleo de personas inválidas.
Desde el punto de vista previsional existen dos posibilidades de acceder al beneficio: por medio de pensiones contributivas o graciables. Las primeras se aplican a aquellos trabajadores que han efectuado aportes; las segundas, más ligadas a los niños, son asignadas a aquellas personas que nunca han efectuado aportes, que no pueden trabajar debido a su estado y que no tienen otra fuente de ingreso. Por otra parte, los trabajadores tienen derecho a percibir una asignación doble por hijo si éste padeciera algún tipo de discapacidad.
La Dirección Nacional de Rehabilitación es quien emite los certificados de discapacidad evaluando el porcentaje estimado de la misma; este certificado es apto para la cobertura asistencial, educativa y para el transporte sin cargo.
Por último mencionaremos que en el Código Civil el artículo 141 determina los requisitos para la declaración de incapacidad civil y comercial, mientras el 152 bis define los de inhabilitación parcial y gradual; esto permite los procesos de designación de curador, quien representa al incapaz y asiste al inhabilitado para su protección patrimonial.



Se observa un neto predominio de los factores de riesgo prenatales en las muestras estudiadas. En la población de Buenos Aires se han computado todos los factores hallados, por lo cual en un mismo paciente podrían encontrarse dos factores distintos, la combinación más habitual fue la suma de riesgos pre y perinatales.
Referencias bibliográficas
Binet, A. (1954), La mesure du developpement de l’intelligence chez les jeunes enfants, Ed. Borrelier, París, 8° edición.
Chiva, M. (1973), El diagnóstico de debilidad mental, Ed. Pablo del Río, Madrid.
Comité de Genética de la Academia Americana de Pediatría (2001), Pediatrics, 107: 442-449.
Esquirol, J., E. (1838), Traité des Maladies Mentales, Vol. I., París, pp. 284-88.
Misés, R. (1975), El niño deficiente mental, Ed. Amorrortu, Buenos Aires.
Reboiras, J., C. (2002), “La inteligencia en el retardo mental”, en: Tallis, J. y cols., Trastornos del desarrollo infantil, Miño y Dávila editores, Buenos Aires.
Tallis, J. (1991), “Desnutrición y retardo mental”, en: Tallis, J. y Soprano, A., M., Neuropediatría, Neuropsicología y Aprendizaje, Ed. Nueva Visión, Buenos Aires.
—— (1993), “Factores de riesgo biológico en el retardo mental”, en: Retardo mental, Miño y Dávila editores, Buenos Aires.
Zazzo, R. (1973), “Prólogo”, en: Chiva, M., El diagnóstico de la debilidad mental, Ed. Pablo del Río, Madrid.
Capítulo II
Trastornos psicopatológicos y conductuales en el retardo mental
Jaime Tallis
Contra el mito de que el niño con retardo mental es feliz porque no tiene conciencia de sus dificultades, la clínica nos muestra que la patología psiquiátrica y los trastornos del comportamiento tienen una presencia incrementada en los deficientes mentales. La adaptación social de estos pacientes está llena de dificultades y a menudo produce trastornos emocionales de importancia clínica.
Dentro de los cuadros definidos encontramos Psicosis, Trastornos Generalizados del Desarrollo (espectro autístico), Trastornos Afectivos y Trastornos Obsesivos Compulsivos. En general parecería que los trastornos psicóticos son la patología psiquiátrica que más comunmente se agrega al retardo mental, por lo cual ocuparán un lugar importante en nuestro análisis.
Las conductas desadaptadas más frecuentes son la hiperactividad, la agresión, la autoagresión, las estereotipias, las conductas destructivas y la ansiedad desmedida.
Estas conductas desadaptadas se pueden presentar en forma repentina en niños que hasta entonces cursaban sin manifestaciones evidentes, o ser parte habitual de sus características de comportamiento. En el primer caso habrá que indagar si existen situaciones estresantes que desacomodan al niño, para que una vez resueltas todo pueda volver al cauce habitual. En el segundo caso, las alteraciones conductuales pueden aparecer como manifestaciones aisladas o ser parte de cuadros psicopatológicos más estructurados.
La incidencia de estos trastornos psiquiátricos-psicológicos varía según el grado de retardo, siendo más comunes en los casos leves las conductas desadaptativas, la depresión y la hiperactividad, mientras en las deficiencias severas se delinean más claramente los cuadros psicopatológicos como las psicosis, el Trastorno Autista y las conductas de agresión y autoagresión.
Esta asociación entre RM y alteraciones psicopatológicas ya fue marcada a principio del siglo pasado; así Tregold planteaba que los desordenes mentales son más frecuentes en el RM que en la población general. Hoy en día esta verdad es incontrastable, variando su incidencia según los autores.
Bregman (1991) señala una prevalencia de estas afecciones de entre el 30 y el 70% en los casos de RM, mientras en la población sin retardo estas cifras oscilan entre el 5 y el 23%; por su parte, Graham y Rutter (1968) encuentran que mientras en los niños con discapacidad motora los trastornos psiquiátricos son del 11,5%, en los pacientes con alteraciones intelectuales estas cifras se elevan al 37,%, y si además tienen epilepsia al 58,3%. Para la Asociación Americana de Retardo Mental, la incidencia de alteraciones psicopatológicas fluctúa entre el 20 y el 40% de los casos.
Así también, Mc Clintock y col. (2003), tras revisar 86 estudios sobre trastornos del comportamiento en el RM, concluyen que es más habitual en varones que en mujeres y que cuanto más profunda es la deficiencia mayores son las conductas disruptivas y la auto y heteroagresión.
Sin citar todos los trabajos realizados, podemos decir que, habitualmente, las investigaciones sobre morbilidad psiquiátrica en el retardo mental señalan tasas globales de prevalencia mayores que en la población general, difiriendo sobre la magnitud real de las mismas.
Estas discordancias están basadas en la dificultad del diagnóstico, en las disidencias de pensamiento entre líneas psiquiátricas y en el hecho de que las distintas clasificaciones internacionales de enfermedades mentales no se adaptan a la modalidad con que los síntomas se presentan en el retardo mental. De ahí también la dispersión en las denominaciones para cuadros de características similares.
No es sencillo el reconocimiento de estas patologías agregadas, en parte por la tendencia a adjudicar a la enfermedad de base toda la sintomatología del paciente, pero también por las dificultades comunicativas y de pensamiento de los pacientes con problemas cognitivos.
Vamos a describir primeramente los cuadros y su frecuencia para luego intentar transcribir las distintas interpretaciones sobre su origen.
1. Psicosis
Los trastornos psicóticos constituyen la patología psiquiátrica más frecuentemente diagnosticada en sujetos con RM.
Si bien el término de psicosis infantil presenta aún imprecisiones con respecto a su real definición, aquí lo usaremos en la concepción freudiana de la pérdida de contacto con la realidad o una falsa percepción de la misma, lo que lo acercaría a la denominada esquizofrenia infantil. Sin embargo, también está afectada la percepción del mundo interno, siendo estas características las que distinguen a la psicosis de las neurosis.
Por lo general hay acuerdo en el hecho de que la psicosis fundamentalmente representa trastornos graves de la autorregulación con actividad excesiva o insuficiente; la literatura inglesa suele referirse a Trastornos del Pensamiento Formal, y lo describe como un pensamiento ilógico con pérdida de las asociaciones mentales correctas. Cabe aclarar que los síntomas en los niños son disímiles a los del adulto, pudiéndose encontrar actividad motora descontrolada, agresiones desmedidas, conductas bizarras o extravagantes, alteraciones del lenguaje, ansiedad desmedida, miedos, fobias, terrores, contactos adhesivos o aislamiento, tics, estereotipias, trastornos de la imagen corporal y, con menos frecuencia, pensamiento delirante y alucinaciones. La conexión con los otros es fragmentada, impredecible, inconsistente, inadecuada, con presencia habitual de miedos, angustia y hostilidad; también es confusa y fragmentaria su autoapreciación.
Los juegos suelen consistir en acción, movimiento, peligro y evasión, sin aparente significado, sin sentido auténtico de tragedia o comedia. Además, el lenguaje puede mostrar lo errático de su pensamiento, con habituales divagaciones y referencias fueras de contexto.
La variabilidad de la expresión es amplia, registrándose desde cuadros oligosintomáticos a floridos y siendo raros, como ya dijimos anteriormente, el delirio y las alucinaciones. Por supuesto que si no es sencillo diagnosticar cuadros psicóticos en niños sin retardo, cuando coexisten los cuadros es aun más complicado precisar los orígenes de los síntomas a través de la observación de las conductas.
El incremento de los trastornos psicóticos entre los individuos con retardo mental ya fue señalado a principios del siglo pasado por Kraepelin, incluso se acuñó una denominación específica para esta coincidencia (Pfropfschizophrenia), iniciándose desde entonces un debate sobre las causas de esta conjunción patológica.
Es interesante comentar que Kraepelin indicaba entonces que algunos casos de demencia precoz se desarrollaban como resultado de un RM, mientras que algunos casos de RM resultaban de tempranas formas de psicosis, lo cual marcaba tempranamente la interrelación compleja entre estos dos cuadros.
Las tasas de prevalencia varían según los autores y esta variación se vincula a las distintas concepciones de los mismos acerca de las definiciones de los cuadros; así podemos citar cifras que oscilan entre un 2 y un 3% (Fernández, 2005) y entre un 5 y un 15% (Lovell y Reiss, 1993).
Si bien existen retardos mentales sin desarrollos psicóticos y psicosis sin deterioro cognitivo, no es infrecuente que cuadros psicóticos determinen afectaciones intelectuales en su evolución ni, por otro lado, que niños con retardo mental presenten en algún momento de su evolución síntomas psicóticos. El debate acerca de la relación entre ambos cuadros comienza desde las primeras descripciones (ya hemos citado a Kraepelin) y se mantiene abierto.
Hace tiempo escribíamos, desde nuestra práctica, sobre las distintas formas de imbricación de los síntomas del retardo mental; en ese marco también hablabamos de la psicosis y de su vinculación con una afectación neurológica, y decíamos que dentro de esa variabilidad de presentación hay retardos mentales puros, sin compromisos psiquiátricos agregados, en los que puede o no determinarse la causa de su afectación neurológica; asimismo remarcábamos que hay pacientes que inician su cuadro como una psicosis y al tiempo se ven afectadas sus facultades intelectuales, así como encefalopatías evolutivas que en su desarrollo comprometen lo intelectual y desorganizan el pensamiento; a la inversa, algunos niños muestran inicialmente un cuadro neurológico con retardo mental y luego aparece el desarrollo psicótico; por último, hay pacientes en los que se imbrican los antecedentes de afectación orgánica y de alteraciones vivenciales, como así también las manifestaciones de retardo y psicosis, lo cual hace sumamente complejo el acto del diagnóstico diferencial (Tallis, 1991).
En la búsqueda de una correlación causal entre los dos cuadros, es interesante citar el concepto de “diátesis” (Freides, 2002), término que implicaría una mayor disponibilidad de los pacientes con patologías biológicas para padecer cuadros psiquiátricos –en este caso el retardo intelectual es facilitador de la instalación de la psicosis.
En definitiva, lo que está en juego son las distintas concepciones acerca de la etiología de la psicosis; Small (1973) las resume en cuatro posibilidades:
1) La psicosis sería una consecuencia de relaciones interpersonales patológicas presentes en una familia destructiva u otro contexto social.
2) Los factores orgánicos actuarían como determinantes fundamentales en el despliegue de una psicosis; en esencia, sería un trastorno del desarrollo producido por una disfunción neurológica (en este sentido son significativos los trabajos realizados mediante diagnóstico por imágenes que muestran pérdida neuronal en la esquizofrenia).
3) Existiría una etiología dual.
4) La psicosis se desarrollaría en niños cuya afectación orgánica no les permitiría una adecuada interacción con el medio.
Son sumamente importantes los aportes que al respecto efectúa Misés (1975), quien junto a la observación de los desarrollos enunciados anteriormente incluye la categoría de psicosis deficitarias, en las cuales es muy difícil determinar si el comienzo de la sintomatología es desde el retardo o desde la psicosis, así como tampoco es sencillo definir la carga orgánica y la psicodinámica en la constitución del cuadro.
A estas psicosis de expresión deficitaria se arribaría a partir del deterioro secundario de un psicótico no afectado inicialmente desde lo intelectual, pero también podrían establecerse como una reacción psicótica en una oligofrenia: “… Aquí psicosis-oligofrenia son casi inseparables, oscila entre rasgos deficitarios de una psicosis o rasgos psicóticos de un retardo.” (Misés, 1975)
Nos parecen sumamente interesantes y lógicas las elaboraciones de Misés en relación al juego dialéctico de lo orgánico y lo psicológico en la constitución de estos cuadros, por eso es interesante citar otro párrafo de su obra:
“… La sintomatología deficitaria, no es simple producto de una falla localizable sea en el sistema nervioso o en el inconsciente de la madre. La alteración de lo orgánico no actúa solamente en un registro madurativo bajo el limitado ángulo de la disfunción neurobiológica, entrañan también perturbaciones relacionales de las que derivan graves distorsiones de las primeras experiencias estructurantes de la relación madre-niño.” (Íbid.).
Respecto a la instalación de los síntomas, hay formas que se fijan tempranamente, pero también existen encefalopatías evolutivas, como el síndrome de Lennox-Gastaut, en las cuales el daño neurológico va consolidando simultánea y progresivamente el deterioro intelectual y la alteración psiquiátrica. Aun en estos casos claros en los cuales es fácil precisar el componente biológico, Misés insiste en que la lectura de la etiología no puede ser excluyente.
El peso relativo que poseen en la determinación del desarrollo psicótico dentro del retardo mental las enfermedades neurológicas, la carga genética, las tempranas relaciones madre-hijo y las que tendrán lugar en el posterior encuentro con lo social, forma parte de un debate que también nos servirá para intentar dar una explicación común al incremento de cuadros psicopatológicos y de conductas desadaptativas en los niños con retardo.
Quizás podamos mencionar como extremos de las explicaciones etiológicas desde lo biológico los conceptos crecientes de “fenotipos conductuales”, que tratan de definir las características psicopatológicas según la alteración genética, y desde lo psicológico las concepciones psicoanalíticas absolutas, que fijan un determinismo de las relaciones tempranas madre-hijo para la aparición de la psicosis en el retardo.
Nos parece útil en este momento citar a Reboiras (2002), ya que él nos ofrece la posibilidad de explicar la fragilidad psíquica del retardo desde una posición equidistante:
“… la estructura intelectual del sujeto con retardo, hace posible que lo aleatorio o lo mágico impregne su pensamiento, las cosas podrían ser de cualquier manera, o podrían estar determinadas por un animismo que contamina el mundo. No hay una red lógica lo suficientemente sólida que le permita desechar algunos pensamientos y aceptar otros (…) Por esta razón también es mucho más vulnerable desde el punto de vista emocional, ya que al carecer de esa fortaleza intelectual que desecha animismos y fantasías absurdas, la fantasmática personal se filtra en su mundo con facilidad.” (Íbid.).
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.