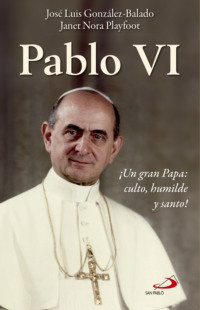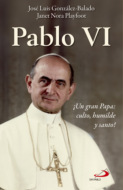Kitabı oku: «Pablo VI», sayfa 5
Quienes firman estas páginas quieren dar testimonio humilde de haber disfrutado de la generosa amistad de ambos secretarios, albaceas y testimonios vivos de dos Papas santos: Monseñor Macchi por poco tiempo, ya que su vida se apagó el 5 de abril de 2006; más largamente Monseñor Capovilla, que renunció y no hizo uso del tratamiento de Eminencia como Cardenal: uno y otro testigos de la santidad de dos grandes, humildes, generosos Papas del siglo XX, que vivirán en el recuerdo de los siglos que quedan por delante, refrescados en el recuerdo por un Papa que tan bien aterrizó al mismo lado de cada uno de nosotros.
Los contactos personales con Monseñor Pasquale Macchi de uno de los firmantes de este libro fueron más reducidos, pero fueron tales, con el gran Pablo VI Montini al fondo. Fueron tales que, de la parte de aquí, uno sintió siempre más que suficiente calor contenido de sobria y muy generosa amistad.
Los contactos con el que aún no era pero que sería Cardenal Capovilla fueron más numerosos y frecuentes por parte de ambos cofirmantes.
Lo visitamos en Roma primero, huérfano reciente del Papa por todos considerado padre y santo. En la diócesis de Chieti, en el sur de Italia después, una o dos veces. Tres o cuatro veces luego en Sotto il Monte, donde naciera, en una casa muy pobre y rural denominada La Colombera, o donde, en Camaitino, viviera en los veranos el Nuncio en Francia y Arzobispo en Venecia Roncalli. Y con él, con Loris Capovilla, nos cruzamos cartas y llamadas telefónicas con mayor frecuencia, teniendo siempre a su/nuestro/de todos Juan XXIII al fondo... Y desde donde a diario (nos lo prometió y cumplió, fiel como era), recibimos ambos su bendición, cubriendo en el instante las distancias...
Los testigos más próximos y fiables de una muy grande amistad
Ya se han citado y se seguirán citando: Loris Francesco Capovilla sobre todo y Pasquale Macchi ¡pero no sólo ellos!, como testigos de una excepcional amistad entre los Arzobispos-Cardenales Papas a los que sirvieron y de cuyas vidas y ministerios fueron testigos y testimonios fiables.
Lo hemos dicho reiteradamente, en especial en relación con Loris F. Capovilla, pero también, de forma menos reiterada, en relación con el más sobrio de coloquios y de cuartillas compartidas don/Monseñor Pasquale Macchi: que, con uno y otro, nos unió el privilegio de una prolongada amistad que encuentra expresión, por nuestra parte, en un cordial y prolongado agradecimiento.
En prólogo a un libro de Pablo VI titulado Los misterios de María, escrito a solicitud de su buen amigo Pasquale Macchi, Loris Capovilla deslizó de arranque: «Somos deudores de gratitud a Albino Luciani de que, secundando la inspiración de hacerse llamar Juan Pablo I, unió para siempre los nombres de los dos Papas que comparten el mérito que Montini atribuyó a Roncalli de haber abierto manantiales de la verdad salvífica; de haber rejuvenecido a la Iglesia con el espíritu vivificador del Evangelio; por haber sabido alargar la mano a los Hermanos separados; por haber sabido reabrir con un nuevo acento de familiaridad y de estima el diálogo con el mundo actual secularizado, y ofrecerle, como pan casero, el don de la esperanza que no engaña».
Tras este arranque, Capovilla matiza: «Juan y Pablo juntos han realizado tales prodigios y sellado las profecías de los Papas del siglo XX». Y prosigue: «¡Juan Bautista Montini! Este hombre singular, eclesiástico iluminado y genial, noble en la más alta y profunda acepción del adjetivo, entró en mi vida cuando, recién cumplidos los 20 años, alumno yo del Seminario de Venecia, me hablaron de él en términos de admiración. Unos meses antes Pío XI lo había nombrado sustituto de la Secretaría de Estado. Desde entonces aquel nombre no cesó de llamar mi atención cada vez que lo leía en documentos oficiales y en crónicas vaticanas. Pero tuvo que llegar la gracia de mi vida común con el Cardenal Roncalli para que conociese más cumplidamente al personaje, entre tanto promovido a prosecretario de Estado».
Una suerte, en relación con la excepcional tarea de hablar con sincera voluntad de adecuación de Pablo VI, es poder contar con la ayuda de un testimonio tan creíble y generoso como el del que fue también y sobre todo testigo de la vida y virtudes de Juan XXIII. Capovilla se limita a evocar, con toda sencillez, anécdotas que justamente por ello resultan más creíbles: «Fue a últimos de 1953 cuando vinieron de Milán a Venecia Giovanni y Cándida Roncalli, dos personas sencillas y casi ingenuas. Giovanni era primo y casi coetáneo del Patriarca. Había nacido en la misma casa y había vivido con él la primera infancia. Por tal conversación familiar me percaté de quién era Montini y en qué consideración se le tenía. Él se explayó con sencillez: “¡Ya veis lo que le ha ocurrido al pobre Angelito de Sotto il Monte: sacerdote y obispo, representante de la Santa Sede en varios países, cardenal y patriarca! Sólo le faltaría el Papado, pero eso no sería posible porque el próximo papa no podrá ser otro que vuestro Arzobispo”».
Aseguró Capovilla que la sintonía espiritual y humana entre Roncalli y Montini (y a la inversa), «aun absteniéndose de explicitaciones inmediatas», fue siempre profunda e «irrompible» (infrangibile). Seguidamente refiere un encuentro sintomático entre ambos, que se produjo en Sotto il Monte el 15 de agosto de 1955, cuando Roncalli era todavía Patriarca-Arzobispo de Venecia: «Tuvo la apariencia de un simple encuentro de cortesía de dos lombardos en el clima de tradiciones comunes conservadas con celo con el reclamo de nombres y de acontecimientos que honran a Brescia y Bérgamo. En aquel despacho rural adornado con muebles que fueran del obispo Giacomo Radini Tedeschi, condiscípulo y amigo de Aquiles Ratti, uno y otro, unidos en el servicio de la acción apostólica vinculada al amor de altos estudios y de investigaciones profundas; en aquel despachito –Roncalli lo repetía con una mezcla de inocente picardía (innocente civetteria)– desde el que con el cielo limpio del otoño se puede ver el obelisco más alto del Duomo de Milán; y fue en cambio, habríamos de percatarnos, el símbolo premonitor de que algo se movía de manera sincrónica en sus almas». Se capta en un apunte del diario de Roncalli: «Por la tarde recibí la visita de S. E. Mons. Montini. ¡Me produjo una inmensa alegría! Se congratuló conmigo por el magnífico panorama, aquí frente a su diócesis y en horas de tanta serenidad de cara al Duomo de Milán. Discurrimos sobre temas serios y de mucho interés, comienzo sin duda de un diálogo más largo que no dejará de prolongarse (...)».
Tendremos ocasión de leer juicios muy positivos y sinceros del que fuera secretario de Juan XXIII sobre Pablo VI. Pero ya sentimos el deseo de incorporar alguno más, en que Loris Capovilla fue sincero y brillante (¡qué bien escribe y habla!). Este, por ejemplo: «Ya a raíz de su primera presentación al pueblo desde la logia de San Pedro hasta el fin de sus días, Pablo VI no tuvo la ilusión, ni la quiso favorecer, de dejar nada para la casualidad, para la improvisación, para el estro poético. Caminó en terreno firme sin temor, sin jactación. Algunos de sus mensajes ya han entrado en las antologías del siglo XX. La simple cita de las páginas más conocidas animaría a los publicistas a remontarse a las fuentes para comprender a este Papa; a analizar sus estudiadas, sufridas y convincentes catequesis dejadas caer en el curso de la asamblea ecuménica, en sus comentarios a los textos conciliares, en sus peregrinaciones intercontinentales desde Jerusalén hasta Sidney, en los encuentros con Atenágoras y con los responsables de varias confesiones religiosas, con representantes del arte y de la ciencia, de la política y de los movimientos sociales de todo el mundo, con los trabajadores, los enfermos, los descubridores de nuevos senderos hacia la solidaridad y de la misericordia. (...) Pablo VI era muy capaz de fijar la mirada en la realidad concreta de cada día como transcurrió ante sus ojos desde el año 1963 hasta 1978 sin que nada, nunca, se le escapase, comprometido a infiltrar en ella el fermento animador del Evangelio. Poner esto en duda equivaldría a ignorancia culpable, como sería indigno ignorar, a tal respecto, su lealtad y su apasionada entrega apostólica».
Confiésase, sin convicción de que sea culpable, el gusto moral y estético con que leemos la prosa, aun vertida aquí a otra lengua, con que se expresa el que fue por tantos años fiel secretario del Papa predecesor de Pablo VI. Es lo que nos estimula a seguir citando juicios suyos vertidos sobre un Juan Bautista Montini convertido en Papa. De él sigue diciendo que «era muy capaz de identificar las alarmas y las sacudidas que agitaron a los hombres y a los pueblos, igual que comprendía sus ansias y sus miedos, las reacciones positivas y las negativas. En su heroico amor a la Iglesia se esforzaba por purificar sus estructuras para ponerlas mejor al servicio de la unidad y de la paz. Día y noche no tuvo mayor preocupación que la de servir al hombre, de ayudarle a penetrar, con generosidad y convicción, en lo más íntimo de la comunidad, donde cada uno respira y actúa. Rindió honor a las tradiciones mayores y menores, deseando verlas florecer de nuevo en pro de las nuevas generaciones, según la exigencia advertida por Juan XXIII, que anhelaba la actualización de la Iglesia hecha necesaria tras veinte siglos de navegación, y lo entendía en la doble significación, expresada en la Humanae salutis, de un más robusto testimonio evangélico de una apertura hacia la unidad de todos los creyentes en Cristo invitados a “cambiar de mentalidad, tendencias y prejuicios; a someter a examen lo que el tiempo, tradiciones y usos han tratado de injertar, sobreponiéndose a realidad y verdad”».
Reconocemos con sinceridad estarnos alargando con testimonios tomados de la pluma –¡y del corazón!– del que fue largamente secretario de San Juan XXIII, Loris Francesco Capovilla. Demostración elocuente y sincera, al mismo tiempo, de una estima que sigue honrando su memoria: la del que terminó siendo Cardenal centenario del Papa Francisco, y que había sido Obispo de Pablo VI, al que consideró padre –nos lo confesó con casi conmoción– cuando ya había quedado «huérfano» de San Juan XXIII, para él más frecuente y cariñosamente Papa Giovanni.
Nos costaría, tras lo apenas dicho, dejar truncado el testimonio capovilliano sobre el Papa Montini. Habría muchos puntos por donde proseguirlo, pero no nos vamos a detener demasiado en la duda de por dónde hacerlo. Lo hacemos simplemente así: «El juicio pronunciado por Pablo VI en elogio del quinquenio juaneo –es decir, de Juan XXIII– merece alargarse a los quince años siguientes en celebración de la doctrina y bondad del Papa Montini, que afirmó: Sentimos el deber de repasar este pontificado como un gran fenómeno de regeneración interior católica y de capacidad externa de coloquio y de salvación común. Tal propuesta se escucha en eco desde las esquinas de las Grutas vaticanas[16], donde el incansable Papa bresciano descansa en la tierra desnuda, velado también él, como Juan XXIII, por una hermosa escultura de la Virgen Madre rodeada de ángeles, en espera de la resurrección final de este nuestro Papa que se ofreció para el servicio de la Iglesia y de la humanidad; un Papa que supo comprender y apreciar las culturas, las civilizaciones, los usos de los pueblos, honrados con su presencia, su palabra, su caridad, con las púrpuras cardenalicias repartidas a los prelados de casi todas las razas, que allí descansa llorado y bendecido, un Papa que amó a Italia y le rindió –sólo Dios es testigo– favores incalculables desde los comienzos de su permanencia romana, con ferviente intuición y previsora magnanimidad. Con Alcide De Gasperi y Aldo Moro (nada más que para citar a dos excepcionales servidores de la democracia) que, estimados, lo estimaron a su vez y lo amaron, recibiendo de él consuelo y ánimos, aun dentro de los límites de las responsabilidades y competencias respectivas, a lo largo de una treintena atormentada de implacables incomprensiones y resistencias, él mantuvo una relación ininterrumpida que los historiadores no podrán menos de juzgar correcta y de provecho para nuestro país».
El... ¡paciente! lector comprende seguramente que a medida que cada cita de testimonio de Capovilla sobre Pablo VI y su acción, emparejado tan sutilmente con los de Juan XXIII, se acerca a un punto terminal, la cita vaya a darse por terminada. Nos ocurre también a quienes estamos echando mano de sus tan convincentes testimonios, pero nos tienta el temor de prescindir de complementos considerados esenciales. Es por lo que, llegados aquí, aún cedemos a incorporar un par de expresiones de la misma fuente, que así razonan: «La consoladora doctrina de la Comunión de los Santos nos consiente imaginar el encuentro de Pablo VI con sus antecesores de este siglo, desde León XIII, Papa cuando en Concesio de Brescia, en el seno de una familia benemérita para la Iglesia, nació Giovanni Battista Montini, hasta Juan XXIII que, por designio misterioso de Dios, lo nombró cardenal, preludio de un gemelaje de destinos de cuya consideración no podrá abstraerse el historiador del mañana. Con León XIII, Pablo VI compartió la predilección por los estudios clásicos elevados a instrumento de evangelización y prestigio del rango eclesiástico; con Pío X, el tormento de la interpretación fiel de la palabra revelada y de la reedición de textos litúrgicos y catequéticos para ayudar al pueblo a comprender mejor y disfrutar de los fulgores de la verdad; con Benedicto XV la convicción del rango supranacional de la Santa Sede liberado por fin de la influencia y/o protección de las cancillerías políticas; y con Pío XI la amplia visión del campo misionero, y la decisión de consagrar las Iglesias jóvenes de los antiguos territorios misioneros; con Pío XII el empeño de responder adecuadamente a las expectativas de un mundo en acelerada transformación; con Juan XXIII la sapientia cordis (la sabiduría del corazón), que conduce de manera infalible al ánimo de los pueblos para celebrar la fraternidad y la amistad. Estos Papas, óptimos al tiempo que sabios, no han dejado de acoger en gran fiesta a su sucesor, llamado Juan en la pila bautismal, nombre que evoca gozo y misericordia; llamado Pablo en la sucesión de los Romanos Pontífices, Pablo por el ministerio insomne de la Palabra y de los viajes apostólicos, por el inefable amor a Cristo y a la Iglesia, por los sufrimientos aceptados, por el generoso y prolongado perdón concedido a todos, por el terrenal ocaso rápido y luminoso en la Noche de la Transfiguración».
Recuerdo personal de una audiencia con Pablo VI...
Pablo VI llevaba ya algún tiempo ocupando el puesto en la sucesión del Pescador de Galilea: el mismo que antes había ocupado Juan XXIII.
De entrada, el público, empezando por el de Roma-Italia, daba la impresión de desear lo imposible: cual si pretendiesen que el Papa Pablo VI otra cosa no fuese que un calco del amable, sencillo, sereno viejecito que fuera hasta unos meses antes el Papa Juan XXIII.
Lo cual no sólo era muy difícil sino que imposible, aparte de que, en tal caso, el Papa Montini no hubiera sido... ¡auténtico! Y mira que Montini había sido –¡era!– admirador y amigo de Roncalli, tanto y no menos que Roncalli fuera amigo y admirador sincero de Juan Bautista Montini...
El cofirmante de estas páginas se estaba estrenando en Italia como aprendiz de periodista y escritor. Y se atrevió, entre otros más fáciles, con un tema difícil: un intento de biografía del Papa que había sucedido a Juan XXIII.
Entre Brescia, donde Giovanni Battista Montini había nacido y pasado la infancia y primera juventud, con amigos de familia y escuelas-colegios infantiles dirigidos por religiosos oratorianos (de San Felipe Neri) y jesuitas, y Roma, donde como joven sacerdote encontró un nada apetecido trabajo casi de por vida en las proximidades de dos Papas Píos –XI y XII–. Por suerte encontró también amigos duraderos y buenos: algunos de ellos curas, otros miembros de asociaciones católicas de las que él mismo fue nombrado consiliario: queríase decir que uno descubrió ambiente humano para entrevistas que le ayudaron a describir como personalidad amable y cercana la de un Papa que a algunos les daba la falsa impresión de no ser cercano ni amable.
En aquel libro que tenía todos los defectos de un principiante en el oficio, hubo viejos amigos del nuevo Papa –algunos de ellos reflejados con sus impresiones y recuerdos vertidos en declaraciones estimuladas y recogidas por el periodista-escritorcillo– que generosamente intuyeron mi ingenua buena voluntad. Algo que debió ver, cuando el libro cayó en sus manos, o por referencias generosas, el secretario Monseñor Pasquale Macchi.
Un día, sin que el autor lo esperase, le llegó una llamada telefónica desde el Vaticano. El anuncio-sensación era de que llegase de las proximidades de Pablo VI, que seguramente ignoraba tal llamada. Sí, más que sorprendente: era de su secretario particular, don Pasquale Macchi.
La verdad era/fue que, habiendo entrevistado a personas amigas suyas desde largo, la llamada no me sorprendió ni la esperaba. No me consta ni jamás tuve la impresión de que el secretario del Arzobispo de Milán Montini, luego del Papa Pablo VI, fuese un hombre de muchas palabras. De lo que me dijo en aquella ocasión, si mucho me dijo, que no creo, no me acuerdo. Sólo de una cosa: que me ofreció la posibilidad de una audiencia que creo se llamase de besamano (baciamano), cuando yo lo quisiese.
Era un lunes y las audiencias, generales o de besamano, tenían lugar los miércoles, como creo que siguen. Recuerdo que, por haberme cogido tan de sorpresa, le dije que se lo agradecía pero que la aceptaba para el miércoles de la semana siguiente.
Atrevido como escritor principiante, era muy tímido para otras cosas, empezando por una audiencia de baciamano. Lo primero, no me atrevía a ir solo. Le pedí que me acompañase un colega de mayor experiencia y... apariencia.
El miércoles siguiente, después de la audiencia general en un ambiente más capaz, allí estábamos en una larga fila, en parejas o grupos todo lo más de treses/cuatros/cincos, los del privilegio del baciamano. Cerca del pobre Papa Montini, que iba acogiendo a los grupos o parejas y dirigiéndoles unas palabras y haciéndoles un obsequio –supongo– religioso, había unos introductores –dos o tres, creo recordar que políglotas– que anunciaban al Papa nombres y procedencias de los que iban pasando.
Repito –¡y es darle más importancia de la que tenía el acto: no, claro, por parte del Papa inolvidable!– que conmigo iba un colega (q.e.p.d.) de mayor apariencia y experiencia: el titular de la invitación era... moi, no él. Lo cual facilitó un ligerísimo equívoco por parte de Pablo VI. El introductor anunció al Papa mi nombre (y creo que apellidos) como «autor de un libro sobre Su Santidad».
Pablo VI, en tal caso sin privilegio de infalibilidad, interpretó que tal autor de un libro sobre él era... mi acompañante, de más barba –aunque afeitada– y canas que yo. Y se dirigió a él: ¡lógico! Le dijo, en italiano, que también yo entendía: Figlio mio, figlio mio: a me non piaciono i libri che tornano ad onore della mia persona! Yo escuché y entendí perfectamente lo que el Papa le decía. Mi compañero sonreía en tanto no sin cierta malicia, que en seguida vertió dirigiéndose al Papa: «¡Santo Padre, él es el culpable!», le dijo sonriendo, apuntándome con el dedo.
Lo que me humilló y conmovió fue que tuviese que repetirme lo que acababa de oírle dirigir a mi acompañante. Le contesté, sinceramente conmovido: ¡Santo Padre, a sus hijos les gusta conocerle! Esa fue la intención de mi pequeño libro...
No estoy convencido de que mi argumento le hubiera convencido. Lo que hizo, con clara convicción, fue hacerme entrega de un hermoso rosario, que le di a mi Santa Madre, que hace ya años está en el cielo, y no sólo por haber hecho un uso muy cristiano del regalo de Pablo VI por medio de su único hijo varón (y tres hembras). Al entregármelo, y también a mi acompañante de pelo con más canas y barba, me dijo con toda humildad: ¡Reza por mí!
Ignoro si mi amigo acompañante lo habrá hecho. Yo sí, aunque mucho más por mí mismo que por él como Papa. Entonces estaba ya convencido, pero menos. Más tarde, que es desde que Pablo VI murió –redicho: la tarde del 6 de agosto de 1978, en la fiesta de la Transfiguración–, lo estoy, cada día más, de que fue un Papa excepcional, casi mártir: ¡Culto, humilde, santo!
Casi me gustaría lamentarlo, pero no lo hago: ¡cuánto ha tardado, determinado organismo de la Curia, en reconocerlo! Estará bien, para ellos, la exigencia de milagros, que no reclaman para los mártires. ¡Si es que Pablo VI, además de «confesor», fue un verdadero mártir! Mártir, hasta cierto punto, de la incomprensión de su entorno...
Cita romana los domingos a las doce con el Papa Francisco
Esto es un casi obligado cierre de este prólogo en que se ha aludido, con devota estima, a Juan XXIII y a sus sucesores: Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y al Papa Francisco. Se confiesa que con preferencia a tres: Juan XXIII, Pablo VI y el Papa Francisco.
Juan XXIII fue elegido Papa el 28 de octubre de 1958. Quiso ser consagrado el 4 de noviembre, en la fiesta de San Carlos Borromeo, del que era particularmente devoto.
Entre su elección y consagración, hubo un domingo casi en blanco. Pero había sido tal el cariño que había despertado que un gran número de reporteros y de enviados especiales quisieron cubrir el doble acontecimiento. Lo mismo hicieron también otros que, tras haberse desplazado a Roma, se habían dejado encantar por la excepcional simpatía humana que despertó un papa tan familiar.
Hasta entonces no había habido costumbre, pero aquel domingo de un primer papa muy querido por todos se convirtió en espontánea convocación a la Plaza de San Pedro de un número insólito de peregrinos italianos y de medio mundo que se sumaron a muchos romanos que también sintieron el deseo de acudir a las proximidades del Vaticano. Y quien sintió el cariño de felicitarlos fue el nuevo Papa Juan XXIII. Aquel domingo los felicitó con su tan sencilla cordialidad, y recitó con ellos el Angelus.
Sin haberlo previsto, inauguró una costumbre que no había existido. Y la mantuvo, con ritmo de asistencia creciente, todos los domingos. Y la siguió, como otras buenas costumbres que encontró razonables y santas, su sucesor Pablo VI. Y los papas que vinieron luego.
Una bendita costumbre –la de los encuentros dominicales– que ha hecho suya, con ritmo creciente de asistencia y de espontánea puntualidad, los domingos de todos los... domingos, el Papa Francisco. El cual, a un saludo calurosamente religioso, añade como despedida un muy sencillo Buon pranzo!, que en la intención equivale a nuestro «¡Que aproveche!».
Cada Papa tiene su muy bendito estilo. Los encuentros del Papa Francisco con los fieles que acuden a verlo y llenan la Plaza de San Pedro todos los domingos a las doce son de centenares de miles. Sumamente interesantes. Se cierran con el Angelus y un muy sentido y breve comentario religioso. Pero el Papa Francisco también vierte, con la sinceridad de buen cristiano como es él, reflexiones sentidas y breves sobre países y seres humanos que sufren injusticias muy duras que él lleva –¡se percibe!– en su corazón de padre de todos los que sufren. ¡Qué lecciones de bondad cristiana, Dios bendito! ¡Quién sabe cuántos miles, o acaso millones, de espectadores se suman, a través de las televisiones, a los que llenan, todos los domingos a las doce, la Plaza de San Pedro para dejarse conmover por la sinceridad paterna del Papa Francisco!
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.