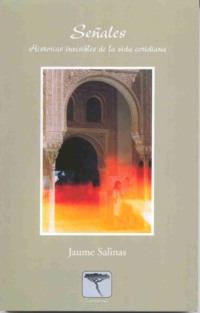Kitabı oku: «Señales», sayfa 2
Intercambiador de Moncloa
Aquella tarde de viernes se había complicado mucho y todo lo que José Antonio tenía previsto hacer o bien se había anulado o bien había tenido que posponerlo, pero lo que era seguro es que tenía que estar antes de las ocho de la tarde, como máximo, en el taller donde había dejado el coche, cerca de la Plaza del Sol, para hacerle una revisión rutinaria y cambiarle el aceite, antes de iniciar un largo fin de semana de cinco días, ya que se trataba de los días 1 y 2 de mayo, ambos festivos en la Comunidad de Madrid. Dadas las circunstancias, la mejor forma de moverse por un Madrid enloquecido por el tránsito de un viernes por la tarde es, sin duda, desplazarse en metro.
Eran las siete y cuarenta y siete minutos y todavía se encontraba en el vagón del metro que le había de llevar a la estación de Moncloa, para desde allí hacer el intercambio a la otra línea que le llevaría a la estación de Puerta del Sol, a cinco minutos escasos de su destino.Apesar de que el metro de Madrid tiene un funcionamiento más que aceptable, en cuanto a rapidezyeficacia, entre Moncloa y Puerta del Sol hay cuatro paradas, y si tenemos en cuenta la duración prevista en hacer el trayecto, el tiempo era más que justo para llegar al lugar. En caso de no poder coger el segundo tren, de forma encadenada, el tiempo mínimo de espera era de tres minutos y seguro que ya no llegaría.
Cuando paró el tren en la estación de Moncloa y se abrió la puerta, cerca del túnel que le llevaría hacia la otra línea, José Antonio salió corriendo como un cohete con la esperanza de llegar justo a tiempo al otro tren, porque en aquella estación solía coincidir el horario de los trenes de las dos líneas.
José Antonio se dio cuenta del ruido en aumento del otro tren, señal evidente de que se estaba acercando a la entrada de la estación, por lo cual aceleró el ritmo de su carrera, una carrera de la cual era el ganador, porque los otros pasajeros también interesados en cogerlo todavía se encontraban a una distancia considerable. A unos veinticinco metros del final del túnel, José Antonio vio que el tren acababa de entrar en la estación, por lo cual calculó que tenía el tiempo justo, pero suficiente, para no perderlo si cogía el último vagón, en el que sólo iban cinco o seis personas.
Poco antes de llegar a la esquina del túnel con el andén de la estación, José Antonio se fijó que había un mendigo que estaba de pie, con la espalda apoyada en la pared. Era un hombre todavía joven, de mediana estatura y un poco delgado, de piel oscura como si fuera de raza gitana, pero no tenía sus rasgos, sus ojos eran oscuros y se dio cuenta de que su mirada era penetrante y que le miraba muy fijamente. También vio que había un cartel en el suelo, al lado de sus pies, donde seguramente ponía los motivos por los que se veía forzado a pedir una limosna a los viandantes. Ni se fijó en lo que decía, ya que estaba concentrado en llegar a tiempo de poder subir en el vagón porque las puertas ya estaban abiertas. Justo cuando estaba a su altura, aquel hombre le dijo en voz alta y de forma clara:
—No es bueno coger el tren por el último vagón.
—José Antonio se paró en seco, sin saber bien por qué, y lo miró con recelo y con desconcierto, como quien no espera una afirmación de este tipo, se dirigió a aquel hombre y le preguntó:
—¿Qué dice?
No esperó la respuesta, no valía la pena hacer caso de un mendigo, o sea que dejó de prestarle atención y, sin más, reemprendió la carrera hacia el tren, con la mala suerte de contemplar, con impotencia, cómo las puertas del vagón se cerraban y el tren se ponía en marcha hacia la estación de Argüelles, y lo dejaba con un palmo de narices, con todo lo que esto suponía. Maldijo al mendigo y a sí mismo, como causantes de aquella desgracia. En aquellos momentos no sabía qué hacer, si salir a la calle e intentar telefonear al taller y suplicarles que le esperasen, o esperar al siguiente tren e intentar llegar, aunque tarde, pero con la esperanza de que la demora no fuese lo suficientemente importante como para encontrarlo cerrado. Optó por esperar.
Pasaron más de cinco minutos y el siguiente tren todavía no llegaba ni daba señales de hacerlo. El andén se iba llenando de gente y él de desesperación y de impotencia por la situación. Cuando ya estaba a punto de decidir salir a la calle, porque sólo faltaban dos minutos para las ocho, por los altavoces de la megafonía una voz seca y potente de hombre comunicó a los allí congregados que, por razones técnicas a causa de una avería, la compañía se veía obligada a suspender el servicio. La desesperación se convirtió en rabia, pero contra sí mismo, porque por culpa de haber prestado atención a un deshecho humano como aquel se encontraba en aquella situación. Giró la cabeza con la esperanza de ver a quien le había causado aquella situación, con el deseo de mirarle con odio y menosprecio, pero al mismo tiempo de intentar averiguar qué era lo que le había querido decir con aquella frase enigmática. El caso era que ya no estaba y no lo encontró después cuando volvió a entrar en el túnel para dirigirse a la salida.
Por suerte, cuando llegó a la calle había una cabina de teléfono que milagrosamente funcionaba y pudo localizar al dueño del taller,el cual a causa del trabajo que todavía tenía acumulado no había podido cerrar a la hora prevista.
Cuando llegó a su casa, con la satisfacción propia de quien ha superado con éxito un aprieto dificultoso, como era el de haber resuelto el problema del coche y habiendo olvidado el incidente del hombre del túnel, se encontró que su mujer Julia le abría la puerta y le decía:
—¿No te has enterado? En el metro ha habido un accidente. Entre las estaciones de Moncloa y Argüelles un tren se ha incendiado, y parece ser que han tenido que hospitalizar a los pasajeros del último vagón. Como que empezabas a tardar un poco, me estaba intranquilizando, porque estaba casi segura de que habías cogido el metro.
José Antonio se quedó helado. Cuando se rehízo de la impresión que la noticia le había producido, le explicó a su mujer lo que le había sucedido, y la suerte que había tenido de no coger aquel tren por haber prestado atención al mendigo.
Pasados unos días, cuando ya había vuelto de las minivacaciones, José Antonio sintió la necesidad de comprobar quién era aquel hombreycómo podía ser que le hubiera advertido tan oportunamente. Volvió a aquella estación del metroyobservó que no había nadie en la esquina del túnel y el andén. Fue varias veces con el mismo resultado, ninguna señal del hombre, ni en aquel lugar ni en ningún otro del metro. El último día vio que había una pareja de vigilantes de seguridad de la compañía y se dirigió a ellos por si le podían dar alguna indicación de aquel personaje que empezaba a resultar misterioso, porque parecía como si se lo hubiese tragado la tierra. Escucharon calladamente su descripción y cuando acabó, el que parecía ser el responsable le dijo muy educadamente:
—Señor, siento decírselo, pero creo que se trata de una equivocación. Está totalmente prohibido pedir limosna dentro de las instalaciones de la compañía, especialmente en los túneles de conexión entre las distintas líneas. Además, aquel día en concreto mi compañero y yo estábamos de servicio aquí mismo y a la misma hora que se produjo el accidente, y le podemos asegurar que no había ningún mendigo como el que usted nos describe. Sentimos no poder ayudarle.
Julio de 2001
La visita
Todavía lo recuerdo como si fuese ayer, pero ya hace más de tres años. Iba andando deprisa por el corredor de la planta baja de la empresa donde trabajo, un corredor que tiene unos cien metros de largo y comunica dos edificios, y en el que hay algunos sofás para recibir a las visitas si no se quiere que suban a las oficinas, cuando vi a la señora R. que estaba sentada con su sobrino, que también trabaja en la empresa.
R. también había trabajado en nuestra empresa durante más de cuarenta años hasta el momento de su jubilación, hecho que se produjo a principios de los años ochenta, poco antes del traslado de la antigua sede central de la empresa a la actual, ubicada en la parte alta de la ciudad y que es donde estamos situados en el momento de los hechos.
R. y yo habíamos trabajado juntos el tiempo suficiente para conocernos y explicarnos cosas de nuestra vida personal.
R. era soltera y había centrado todas sus ilusiones en que su sobrino, con quien la vi aquel día, pudiese entrar a trabajar también en la empresa, tanto por el tipo de trabajo como por la estabilidad que representaba aquel puesto y por la buena remuneración que comportaba.
Todavía recuerdo la alegría que tuvo, y que me manifestó claramente, el día que se confirmó que había conseguido la plaza, después de superar un difícil proceso de selección, al cual se presentaban miles de candidatos.
El hecho es que desde su jubilación no había vuelto a verla. Su aspecto físico era bueno, muy similar a como la recordaba poco antes de jubilarse, y llevaba un traje chaqueta de color burdeos que le sentaba muy bien. Incluso pensé:
—¡Caramba con R., parece que para ella no pasa el tiempo! Mi primer impulso fue ir a saludarla, sobre todo después de que me hubiese visto, pero no me reconoció, cosa normal por otro lado, porque la última imagen que debía tener de mí era la de un joven de poco más de treinta años, con bastante pelo en la cabeza, barba y vestimenta propia de los años setenta. Ahora, en cambio, que acabo de cumplir los cincuenta, de mi cabeza ha desaparecido aquella pelambrera, ya no llevo barba y voy trajeado para ir a trabajar. En definitiva, era casi imposible que me reconociera.
En aquellos momentos tenía mucha prisa porque llegaba tarde a una firma de papeles, una gestión que no me había de ocupar más de diez minutos o un cuarto de hora, por lo cual opté por saludarla a la vuelta, con la creencia de que todavía los encontraría, teniendo en cuenta el cariz afable y distendido de la conversación que parecía que había entre ella y su sobrino.
No tardé ni los diez minutos inicialmente previstos, cuando estaba ya de vuelta por el mismo lugar donde creía que encontraría tía y sobrino. Lamentablemente ya no estaban y deduje que cada uno había tomado su camino.
—Lástima –pensé–, con las ganas que tenía de saludarla.
No me atreví a ponerme en contacto con el sobrino, porque si bien le conocía de vista y referencias, nunca nos habíamos tratado y, en aquella época, trabajábamos en departamentos distintos. No obstante, me prometí que más adelante le llamaría, me daría a conocer y le preguntaría por su tía. El hecho es que los días fueron pasando y me olvidé del tema.
Desde hace cosa de medio año, mi situación profesional ha cambiado y se ha producido la coincidencia de ser destinado al mismo departamento donde trabaja el sobrino, por lo cual recordé los hechos y le pregunté por su tía:
—Murió –me respondió.
—¡Caramba! ¿Cuándo? No debe hacer mucho, ya que hace cosa de tres o cuatro años os vi charlando sentados en un sofá del vestíbulo y estuve a punto de saludarla.
—¿Cómo? ¿Estás seguro de lo que dices? Mi tía R. murió hace más de diez años.
—¡Hostia! –exclamé–, pues sí que tengo buena percepción del tiempo transcurrido. ¡Un hecho que ha sucedido hace más de diez años y creo que sólo han pasado tres!
—Es más –añadió– estoy seguro de que aquí nunca ha venido a verme, porque los últimos años de su vida los pasó en una silla de ruedas, ya que poco después de la jubilación sufrió una embolia que la dejó medio paralizada.
Callé y volví a recordar la escena. Es más, cuanto más pensaba en ello más fresco tenía el recuerdo y la extraña sensación que tuve aquel día cuando los “vi charlando tan amigablemente”, y cómo me miró durante unos instantes.
Le quité importancia al hecho, hasta que hace cosa de una semana, revolviendo unos papeles personales que tenía en una carpeta, aparecieron unos resguardos firmados por mí, con fecha octubre de 1997, en medio de los que había un papel, de estos que se pegan y despegan, en donde había escrito:
“Localizar el teléfono del sobrino de R. y preguntar por ella.”
Mayo de 2001
Las tías de Arantxa
Arantxa y yo éramos compañeras y amigas de la escuela, un internado de Bilbao, del cual no merece la pena dar su nombre. Si bien ella y yo compartíamos habitación, juntamente con dos chicas más, se puede decir que Arantxa era una niña solitaria, pero nunca estuvo sola. De toda la pandilla, yo era la más pequeña. Arantxa tenía seis años más que yo; de las otras dos no me acuerdo ni de su cara. La suya es una historia de magia y encantamiento que se diluye con el transcurso del tiempo, cuando sólo nos queda el recuerdo de una época mágica, la de la infancia y la primera juventud, que parece que se la haya tragado la tierra, porque no ha quedado ni el más mínimo rastro.
Arantxa tenía un don que la hacía el centro de atracción de los que la conocíamos y tratábamos diariamente: Tenía el poder o la facultad de materializar aquello que se propusiera y que nos gustaba a las que estábamos con ella, pero sólo para las de su círculo ‘íntimo’. Caramelos, chicles, golosinas, lápices, medallas, etc., aparecían en su mano por arte de magia. Nadie sabía cómo lo hacía, pero el hecho es que cuando estábamos con ella nos decía:
—Tengo unas cosas para vosotras.
Acto seguido se ponía la mano abierta, con la palma tocando la parte izquierda del pecho, por delante del delantal, un poco más arriba del corazón, cerraba la mano y la extendía hacia la persona objeto del obsequio y cuando la abría aparecía una golosina.
Al principio nos pensábamos que se trataba de un truco de magia aprendido en un juguete muy famoso en aquella época (Magia Borrás), pero nunca conseguimos atraparla y averiguar cómo lo hacía. Cuando le preguntábamos ella siempre nos contestaba lo mismo:
—Es muy sencillo, me limito a pensar en lo que quieroy aparece en mi mano.
Como he dicho, esto sólo lo hacía con las que consideraba que eran sus amigas de confianza, incluso llegó a obligarnos a jurar que nunca lo divulgaríamos.
Al principio nos hizo gracia a todas, porque creíamos que se trataba de un simple truco de magia, pero a medida que pasaba el tiempo y no averiguábamos cómo lo hacía, un cierto aire misterioso la fue rodeando, de tal forma que incluso le teníamos un poco de miedo. Es preciso reconocer que todas menos yo. No sé por qué, pero Arantxa me fascinaba, sobre todo cuando me hablaba de su familia. Una familia que se reducía a dos tías mayores, hermanas de su padre, solteras y que vivían en una casa antigua de la Alameda Recalde. Los padres de Arantxa habían muerto en la guerra civil, a consecuencia de un bombardeo de las tropas franquistas, justo cuando ella todavía no había cumplido un año de vida. Desde un primer momento, tal como nos había explicado, sus tías se hicieron cargo de ella, pero como que eran bastante mayores, optaron por ponerla en aquel internado, del que salía cada fin de semana para ir a su casa.
Un día me invitó a ir a su casa, un domingo por la tarde. Jugaríamos con sus juguetes, y sus tías nos prepararían una merienda muy buena, me dijo. Además, yo sería la primera niña del colegio que tendría el ‘privilegio’ de ir a su casa.
Mis padres no pusieron ningún impedimento, teniendo en cuenta que ella no vivía muy lejos de mi casa y que caminando no se tardaba más de veinte minutos en llegar. Aquella era una época en la que el tiempo se relativizaba y no había las prisas de hoy en día. Los domingos por la tarde, precisamente era cuando se aprovechaba para ir de visita a casa de familiares y conocidos. Aquel domingo por la tarde mis padres aprovecharían para ir a hablar con unos primos de mi madre sobre unos temas relacionados con la herencia de un familiar lejano, que había muerto sin hacer testamento. De esta forma yo estaría controlada mientras ellos hacían la gestión familiar.
Cuando se abrió la puerta de casa de Arantxa apareció una señora mayor, muy mayor, que más que su tía parecía su abuela. Eso sí, muy sonriente y amable. Me invito a pasar. Era la tía Aránzazu.
—¿Tú debes ser Lucía, verdad? –me preguntó al mismo tiempo que me sonreía y me hacía una caricia en la mejilla derecha–. Arantxa nos habla mucho de ti –continuó diciendo–. Dice que eres la única niña que la trata tal como le gusta, es decir, con naturalidad. Que la ayudas mucho en los estudios, que la escuchas y que nunca le has pedido nada, no como hacen las otras niñas de la clase. ¿Es así? –me preguntó.
—Pues, no sé qué decirle, señora –le contesté–. A mí me gusta como es Arantxa, las cosas que dice y también las cosas que hace. Las otras niñas quizá no están acostumbradas a ver las cosas que ella sabe hacer. Se creen que hace trucos de magia, peroyo sé que no es magia, si bien no sé cómo lo hace.
—Ay, Arantxa, Arantxa –se oyó una voz en el fondo del pasillo que se acercaba hacia donde estábamos nosotras. Pocos instantes después, otra señora muy mayor, quizá no tanto como la anterior, pero con un gran parecido físico y con la misma actitud de cordialidad y de alegría, apareció por la puerta. Era la otra tía de Arantxa, la tía Maite.
—Mira que le decimos que no haga exhibiciones, porque hay el peligro de que se la mal interprete –continuó diciendo, sin parar de sonreír, al mismo tiempo que disponía una mesa redonda pequeña, que estaba en un lado de la habitación, junto a dos sofás muy antiguos, pero en perfecto estado de conservación. Pocos minutos después, una merienda espléndida, que consistía en chocolate deshecho con ‘picatostes’ y magdalenas, estaba a punto de ser zampada por las cuatro.
—Venga, que se enfría, después ya iréis a la habitación de Arantxa a jugar –insistió la tía Maite, al mismo tiempo que ponía dos sillas, una para Arantxa y otra para mí, y seguidamente se sentaba en uno de aquellos sofás. Su hermana Aránzazu hacía rato que estaba sentada, callada, ya que se estaba comiendo una magdalena y tenía la boca llena. Durante unos instantes, me quedé mirando a las dos señoras, y talmente parecía como si no fuesen reales. Más bien parecían escapadas de un cuento mágico, porque era tanta la ternura, la alegría y la amabilidad que trasmitían, que a su lado parecía que el tiempo no existiera.
Todavía recuerdo, después de tantos años, casi cincuenta desde aquella tarde mágica, el buen recuerdo que me quedó de aquella velada, que se prolongó hasta bien entrada la noche, cuando ya era hora de cenar y mis padres me recogieron. En total habían pasado casi cinco horas y tuve la sensación que sólo había pasado un poco más de una hora.
A pesar de que acordamos que repetiríamos aquella agradable velada, la verdad es que no hubo ocasión. Poco después se acabó el curso y yo me fui con mis padres a Donostia, de donde eran naturales y tenían un piso que había heredado mi padre. El curso siguiente ya no volví a aquella escuela, porque fijamos definitivamente la residencia en la capital donostiarra.
Nunca más volví a saber nada de Arantxa. Incluso dos cartas que le escribí, una a la escuela y la otra a su casa, o mejor dicho, la de sus tías, me las devolvieron, con un lacónico ‘destinatario desconocido’. Siempre me quedó un recuerdo especial de Arantxa y de sus tías, un recuerdo que a medida que iba transcurriendo el tiempo se iba envolviendo de un halo misterioso.
Fueron pasando los años, muchos años, y mi vida me llevó por diversas ciudades españolas donde residir y ejercer mi profesión de médico pediatra. No fue hasta el año pasado que, con motivo del puente de la Constitución y la Purísima, un grupo de amigos decidimos ir a Bilbao a visitar el Gunggenheim.
No sé por qué, pero tuve la necesidad de volver a la antigua escuela donde había estado internada, para recoger información sobre ella. Estaba todo cambiado y modernizado, empezando por aquel patio que en mi infancia estaba lleno de plátanos y ahora se había convertido en un conglomerado de diversas pistas deportivas donde los alumnos practicaban toda clase de deportes de competición por equipos. El antiguo despacho de secretaría y de dirección era ahora una moderna oficina con tres ordenadores personales, una fotocopiadora y toda clase de material de oficina, por cierto muy bien organizada. Fruto de esta buena organización fue que no tuve ninguna dificultad para encontrar documentos escolares de mi época y en concreto de aquel último curso. Aparecieron listas de alumnas, expedientes de exámenes y algunas fotografías de grupo. En todos aquellos documentos aparecían otras compañeras conmigo, muchas de las cuales no recordaba su nombre ni su cara. Misteriosamente, de Arantxa no apareció nada, ni tan sólo su nombre, la verdad es que no me acordaba de sus apellidos. Tenía la esperanza de que aparecería en alguna de las fotografías, pero tampoco fue posible. Insistí un poco, y la chica que me atendía fue muy amable y sacó otra documentación anterior y posterior a aquel año, pero con el mismo resultado: yo aparecía en la del curso anterior, pero de Arantxa no apareció nada. Parecía como si la tierra se la hubiera tragado. Di las gracias y me marché.
Una vez en la calle, el corazón me dio un vuelco al mismo tiempo que me venían unas imágenes a la cabeza: la Alameda Recalde y las tías de Arantxa. Cogí un taxi y media hora después, en medio de un tráfico intenso, se paraba delante de una casa que, tal como estaba de abandonada y maltrecha, me costó reconocer como la de las tías de Arantxa. Pero sí que era. El porche, ahora lleno de zarceños, estaba intacto, lo que había sido el jardín de la entrada, ahora estaba totalmente ocupado y devorado por matojos y hierbas de toda clase. La fachada estaba totalmente deshecha a causa del paso del tiempo, las lluvias, tempestades, humedades y, sobre todo, la falta de una necesaria actividad de mantenimiento, habían convertido lo que en otra época era señal de distinción en un objeto arquitectónico desolado. Aquel viejo edificio ruinoso, junto con dos más a su lado, tenía los carteles anunciadores de la próxima construcción de un conjunto residencial de viviendas adosadas ‘de alto standing’.
Justo delante de aquella casa, sólo cruzar la calle, había otra casa solitaria, pero ésta en perfecto estado de conservación y con gente dentro, ya que se veía la luz encendida en el interior. Tuve el presentimiento de que en aquella casa me podrían dar algún tipo de información útil respecto a lo que estaba buscando. Llamé a la puerta y pocos instantes después un señor mayor, casi viejo, de unos setenta años aproximadamente, me abrió, me miro de forma extraña y me dijo:
—Usted dirá.
—Perdone que le moleste. Hace muchos años, cuando tenía unos diez, residí en Bilbao y había venido con una compañera de la escuela a casa de sus tías, era aquella casa de delante, la que está en medio. ¿Por casualidad sabe qué fue de aquellas señoras?, seguramente que hace tiempo que murieron, porque en aquella época ya eran bastante mayores. Lo que me interesa es localizar a su sobrina, la que era mi compañera. ¿Sabe de quién le hablo?
El hombre todavía me puso una cara más extraña y sin darme ni opción a entrar a su casa me dijo:
—Me perece que se confunde. Efectivamente, en aquella casa vivieron dos señoras mayores, hermanas solteras tal como usted me dice, pero es del todo imposible que usted las hubiese visto, porque cuando usted nació ya hacía algunos años que habían muerto, poco después del final de la guerra a causa de la tuberculosis, que en cuestión de meses se las llevó al otro barrio. Por cierto, tampoco recuerdo haber visto nunca a ninguna niña como la que usted me describe, porque, por lo que me explicaron mis padres, esas dos señoras tenían un hermano que estaba casado y tenía una hija, pero murieron los tres a causa de un bombardeo de las tropas franquistas, poco antes de su entrada en Bilbao. Lo siento, no la puedo ayudar. Buenas tardes –añadió aquel hombre, al mismo tiempo que cerraba la puerta y yo me quedaba plantada y sin ser capaz de reaccionar.
Instintivamente abrí el bolso y cogí el monedero. Desde siempre llevaba una pequeña medalla escapulario de la Virgen del Carmen, que en una ocasión me había regalado Arantxa, en una de sus demostraciones de materialización de objetos.
—Llévala siempre encima. Te traerá suerte y siempre tendrás un recuerdo mío –me dijo el día que me la regaló, con una sonrisa y una mirada especial.
Junio de 2001
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.