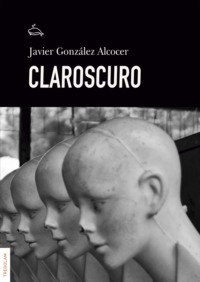Kitabı oku: «Claroscuro»
CLAROSCURO
Javier González Alcocer
ISBN:
Editado por Tregolam (España)
© Tregolam (www.tregolam.com). Madrid
Av. Ciudad de Barcelona, 11, 28007 - Madrid
gestion@tregolam.com
Todos los derechos reservados. All rights reserved.
Imágen de portada: © Shutterstock
Diseño de portada: © Tregolam
1ª edición: 2021
Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o
parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni
su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico,
mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por
escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos
puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.
Para Pilar, mi esposa,
para Javier, mi hijo,
y para Beatriz, mi madre
Convivimos con personas de las cuales creemos saberlo todo. Es un error, en ocasiones la verdad es cruel y dolorosa.
Casualidad: combinación de circunstancias que no se pueden prever ni evitar; acontecimiento fortuito.
Los muertos y los vivos, por mucho empeño que pongan en no coincidir, entremezclan sus existencias.
En un pueblo de Valladolid, invierno de 1987
El invierno comienza a ceder en su fuerza. Los últimos días de febrero se dejan tentar por temperaturas menos radicales.
En el pueblo de Rodón, a las seis de la tarde, los únicos lugares donde se agrupa la gente es en los cafés; las calles se encuentran escasas de transeúntes. Con la proximidad de la noche, que un habitante de la localidad se deje ver en el cementerio es algo inusual, esa contingencia ellos ya la conocen.
Los dos muchachos han saltado la tapia sin ningún problema, son adolescentes en buena forma física, acostumbrados a hacer deporte. Recorren el camposanto leyendo las distintas tumbas, hasta que la voz de uno de ellos logra que ambos se detengan junto a una lápida.
—Perfecto —comenta el que ha visto la tumba—, ya tenemos cada uno solucionada la huida.
—Sí, Rafael suena bien, me gusta el nombre —sentencia con voz firme el otro—. Este muerto me lo quedo yo.
CAPÍTULO PRIMERO
Todavía no ha amanecido, los últimos jirones de la noche persisten en ser amos y señores; las calles de la capital inician el nuevo día, con la pereza de un oso que ha concluido su hibernación.
El autocar, mientras permanece aparcado junto a la acera, mantiene el motor apagado y las luces de emergencia encendidas. Corta uno de los dos carriles de la calle López de Hoyos, pero debido de lo intempestivo de la hora, el tráfico no se ve afectado.
Manuel, el conductor del vehículo, un hombre cuarentón de estómago prominente, con rostro de Papá Noel, va cerrando, uno a uno, los portones laterales que llevan el equipaje; comprueba de manera metódica, que queden bien afianzados.
Se sitúa junto a la puerta delantera y observa cómo los últimos integrantes del grupo, que hacían fila para subir, se adentran en el autobús; del interior llega el sonido de voces que se expresan en tono menguado, pero excitadas ante la proximidad de la marcha.
—¿Ya están todos? —le pregunta a la mujer que se encuentra a su lado.
María vuelve la cabeza hacia el conductor, frisa los cuarenta años, pero su energía y carácter jovial, unido a un rostro todavía respetado por las arrugas, la hacen parecer más joven.
—Sí —responde con esa voz cantarina que sus alumnos conocen tan bien—, estamos al completo. Curso segundo A de bachillerato del instituto Jorge Manrique, listo para su viaje de fin de estudios.
Mientras Manuel sube los tres escalones y se acomoda frente al volante, María hace corrillo con varios de los padres que han venido a traer a sus hijos.
—Cuídelos —le dice una madre, vestida con chándal y el pelo algo alborotado.
—Más bien, intente que no acaben con usted —el comentario viene de un padre, hombre de estatura elevada, que a esa hora tan temprana ya va perfectamente afeitado y vestido de manera pulcra.
La profesora sonríe, antes de responder:
—Son buenos chicos, lo pasaremos bien, y sé que no van a dar ningún problema —añade haciendo un gesto que abarca a todos con sus manos—. Podéis estar tranquilos.
Cuando el autocar echa a andar lentamente, los familiares que quedan en la acera dedican los últimos saludos de despedida con sus manos en alto. Dentro del vehículo, alguno devuelve el gesto, para regresar con rapidez a la conversación que compartía con sus compañeros.
Un minuto después, una curva en la calle hace desaparecer el transporte; las madres y padres se encaminan a sus obligaciones diarias, con un pensamiento en su cabeza: “Ojalá el conductor sea un hombre prudente.”
El destino que tiene el viaje, elegido por la mayoría de los alumnos, es París; aunque jamás llegarán allí.
Veinte años después, primavera del 2007
Como muchas alboradas, sus ojos están abiertos. Una noche más el sueño ha sido escaso, otra madrugada de parsimonioso insomnio le anuncia un día de cansancio en todo su ser. Durante la primavera se acentúa el despertarse a las pocas horas de haberse acostado, y ya no encuentra manera de regresar al descanso nocturno. “Es en esta época cuando los recuerdos se recrudecen, durante el resto del año se mantienen más adormecidos, pero al aproximarse la fecha de aquel viaje, todos los rostros regresan para que jamás los olvide.” Permanece acostada sobre su perfil derecho, mirando por la ventana que, poco a poco, le anuncia que el día va dejando atrás a la noche. Los pensamientos se le agolpan, descarrilando, como en otras ocasiones, sobre los más confusos. “Me queda esa sensación indefinida que tengo dentro de mí, que me asalta de forma inesperada, de que algo no está en su lugar adecuado. Miro a todas partes buscando el motivo de esta intranquilidad, y no logro dar con nada que amortigüe la opinión de encontrarme ante algo que no soy capaz de distinguir.”
La mujer, incapaz de permanecer por más tiempo en la cama, se levanta. Conoce bien cada rincón de su casa, por lo que no enciende las luces. Llega hasta la cocina, donde comienza a prepararse un café. “Ojalá lograra quitarme de mi cabeza este sentimiento de frustración por no poder discernir qué es lo que no puedo encajar. Le doy vueltas y vueltas, pero mi cerebro se niega a darme la solución. A veces tengo la impresión de estar ciega.” Eva Garcilaso suspira profundamente, como el vencido en la batalla.
—¡Despierta, despierta! —el hombre mece con suavidad el hombro de la mujer que yace a su lado en la cama, esta se agita mientras susurra vocablos ininteligibles. Él insiste levantando unos decibelios el tono—: ¡Despierta, cariño!
Ella abre los ojos, su mente todavía continúa vagando por el mundo de los sueños. Tarda unos segundos en despertar del todo y darse cuenta de que se encuentra en su habitación, junto a su esposo. Tiene el cabello empapado en sudor, y unos escalofríos le recorren las entrañas; se abraza con fuerza al cuerpo de su marido.
—Tranquila, ya ha pasado, estabas teniendo una pesadilla —la cobija contra su torso, mientras le mesa la melena de pelo lacio.
—Quería despertar, pero no podía —son sus primeras palabras, con tono ronco, vacilante.
—Pero ya lo has hecho, y estás aquí conmigo —la besa suavemente en la frente.
—Estaba en una cueva —las imágenes de la pesadilla acuden a su cabeza, en fragmentos rotos como pedazos de papel de una hoja escrita y arrojada al viento—, ante mí pasaba mi hermana y otros compañeros de su curso, pero su cabeza no era más que una calavera y sus ropas recubrían tan solo un esqueleto —se refugia aún más contra el cuerpo de él—. Querían tocarme y sus bocas desdentadas hablaban, pero yo no entendía nada de lo que querían decirme, era horrible. Todos, todos…
—Ya, ya ha pasado —desliza su cuerpo hasta situar su rostro junto al de su mujer, le acaricia el rostro con ternura—. Estamos juntos en nuestra habitación, en nuestra cama. Nadie te va a coger ni a tocar —sonríe buscando que ella se anime, que olvide el mal sueño.
Verónica le corresponde por fin, le besa en la boca y siente cómo la barba de Alfredo le acaricia su piel.
Media hora más tarde, Alfredo observa cómo su mujer prepara el desayuno, café y tostadas para ambos. “Nunca acaban por desaparecer esos sueños, hay épocas de mayor tranquilidad, pero en cuanto se acerca la fecha, regresan para atormentarla.”
La música sale del interior de los coches, a la máxima potencia que dan los equipos instalados en ellos, desparramándose por el aire de la madrugada del jueves.
Se han congregado más de treinta automóviles, los jóvenes que han llegado beben y danzan como si fueran guerreros de una tribu, en la que el alcohol y el ritmo machacón y estridente fuesen sus dioses.
El terreno, un vasto espacio donde viejos muros permanecen a duras penas en pie, tiene repartida una multitud de piezas y utensilios desvencijados, recuerdo de que un día tuvo vida y actividad; ahora solo es un lugar que da cobijo a fiestas clandestinas, botellones lejos del control de las autoridades.
—Montemos un escenario —es una muchacha de casi dieciocho años al que pronuncia estas palabras; viste pantalones ajustados, camiseta de marca y zapatos de tacón. Sus ojos verdes están vidriosos, el alcohol comienza a tomar el control de sus ideas y de su cuerpo.
Está rodeada de un grupo de varios chicos y chicas, semejantes a ella en la cantidad de bebida consumida.
—¿Qué dices? —le pregunta otra joven que se mueve bailando de manera distorsionada.
—¡Que montemos un escenario! —alza la voz, de manera que su frase se convierte en un chillido que atrae la atención del resto de sus amigos.
Aprueban la idea al unísono, cavilan dónde colocarlo y qué utilizar para instalarlo. Intercambian distintas opiniones, y ello conlleva que más gente del resto de la fiesta, todos de alguna manera se conocen, intervenga en la diatriba.
Deciden colocarlo junto a la pared más alta, un muro de seis metros de altura que en su día formaba un rectángulo con otros tres. Todo el conjunto formaba una nave de trescientos metros cuadrados.
Como base apilan unos bidones herrumbrosos, los van girando hasta situarlos cercanos, unos a otros. Como plataforma eligen una plancha de hierro: cinco metros de largo por dos de ancho; algunas de las chicas ya se imaginan bailando encima. Se aúnan cuatro de los chicos para levantarla, resoplan mientras la ponen encima de los improvisados pilares.
Colocan los coches de manera que los faros alumbren de manera indirecta el improvisado tablado. La música se eleva más todavía y varias de las chicas se animan a bailar sobre la plancha de metal, primero de manera algo modosa; después, los movimientos se dejan llevar, y cada una de ellas ejercita el sonido a su manera.
Mario está obnubilado viendo cómo se mueve Candela en el escenario; no es su novia, ni tan siquiera han intimado, pero algo le dice que esta noche puede ser que acaben liándose. Mientras su mente vaga sobre esta posibilidad, sus pies se mueven sobre la tierra que hasta hace poco ocupaba la plancha de hierro; otros amigos suyos aporrean la misma superficie, levantando en ocasiones jirones de arena.
Candela, exhausta, acaba bajándose de la tarima; sus pasos la llevan hasta el grupo de amigos con los que ha venido, en el que se encuentra Mario. Se sitúa a su lado y lo mira a los ojos mientras le dice:
—Estoy muerta.
—No me extraña, no has parado desde hace un buen rato —le contesta Mario, se acerca para hablarle al oído—: Bailas muy bien.
—Gracias —responde ella pensando que Mario es muy guapo. Sabe, como solo la intuición de las mujeres puede adivinarlo, que la desea. Por un instante sus ojos van del rostro de él hasta el suelo, quizás para evitar que Mario pueda ver que ella también lo ansía.
Mario está esperando que le vuelva a mirar para decirle que se tomen algo juntos, más apartados del resto, pero los ojos de Candela no regresan, él tan solo puede ver su pelo negro. De repente, ella lo mira y le dice algo que no acaba de entender. Mario frunce el ceño antes de hablar:
—No sé qué dices.
Candela sonríe un momento, por sus venas el whisky corre libremente. Esquiva a Mario, da dos pasos y se agacha; no dobla las rodillas, vestida con una minifalda negra, el joven tiene la oportunidad de disfrutar de una perspectiva de las piernas de Candela, hasta un límite más allá de lo aconsejable para muchas madres.
Mario no acaba de entender por qué Candela no se incorpora, y tampoco por qué cuando lo hace, suelta un grito que consigue acallar el ruido infernal que dominaba el ambiente. Lo han escuchado todos; tocados por una corriente invisible que les une, acallan los equipos de música. Se escuchan las primeras disquisiciones, ambiguas, perdidas en su forma.
—¿Qué ocurre?
—¿Quién ha gritado?
—¿Pasa algo?
Mario se encuentra con los ojos de Candela, que lo mira sin decir nada; analiza su mente embotada de alcohol. Al incorporarse, ella ha tirado algo hacia el cielo.
—Es, es… —balbucea Candela.
El joven se acerca hasta la muchacha, de alguna manera es consciente de que el ruido ha desaparecido; por ello, su pregunta la escuchan todos excepto una pareja que está apartada, dentro de un coche, en una posición bastante placentera para ambos.
—¿Qué te pasa, Candela?
Ella tarda en responder, su voz sale compungida, su mirada va hacia donde ha arrojado lo que recogió del suelo:
—Es una mano —su mirada se fija en el suelo, unos metros más allá de donde se encuentran.
Mario frunce sus cejas, pasa de largo junto a ella y camina hasta donde le dirigen los ojos de Candela. Surgen rumores entre los otros jóvenes, pasos inciertos, parejas que se dan la mano de manera inconsciente.
Mario pone su rodilla en tierra; sus dedos, finos y largos, rozan los huesos de un miembro semejante al suyo, en cuyo dedo anular brilla un anillo que es de oro. Fue lo que hace un escaso minuto llamó la atención de Candela, que logró que desviara su mirada de Mario.
El joven se incorpora lentamente, mira hacia atrás y sus grandes ojos abarcan el improvisado escenario, las dos chicas que permanecen en él, los coches con sus maleteros abiertos, el confuso grupo de jóvenes de su misma edad que se encuentran allí. Las palabras le salen autónomas:
—Es una mano —hace una pausa antes de añadir—: Es el esqueleto de una mano.
El coche se detiene frente a la cancela, es vieja de aluminio descolorido por el tiempo; una figura se acerca corriendo y la abre. El automóvil, momentáneamente detenido, reinicia la marcha parsimonioso, como un caracol que se ha tomado un descanso en un jardín soleado.
La misma persona que ha franqueado el paso al vehículo se sitúa a la altura del conductor y le indica que le siga; con la mano le hace gestos inconfundibles. Los dos hombres que van dentro del coche no quitan los ojos de la figura que les precede; esta se detiene, gira sobre sí misma, y se acerca hasta el coche.
—¿Son policías? —hay algo de intranquilidad en el rostro del joven, que desaparece cuando ambos ocupantes le muestran sus placas.
Durante unos momentos el muchacho no aparta la vista de las identificaciones policiales, hasta que estas regresan a su lugar de origen, los bolsillos interiores de las chaquetas de los agentes.
—Está ahí tirada, tendrán que bajar para verlo —son las palabras que le salen a Mario.
La puerta del acompañante del conductor se abre con lentitud, el hombre que hasta ahora ocupaba el asiento lo abandona. Es de estatura media, complexión delgada, con el pelo moreno rizado y facciones regulares que le confieren un rostro normal, en el que destacan unos ojos verdes de mirada apacible. Observa al joven, vestido de manera tradicional, pero con el rostro níveo, en el que tiene incrustados unos ojos que muestran el nerviosismo que lleva dentro; el inspector Javier Tordo deja que su templada voz salga de sus labios bien delineados.
—¿Qué ocurre? —mientras pronuncia las dos palabras se acerca a Mario, controlando que sus manos estén siempre a la vista. Sabe que su compañero se encuentra atento a todo, le imagina recorriendo con ojos de búho, detrás de las gafas, toda la escena.
—La vimos por casualidad, tirada en la arena —la mirada de Mario abandona el rostro del inspector, y se dirige hacia un lugar indeterminado.
Sebastián Yagüe tiene una cabeza proporcionalmente más grande que el resto de su cuerpo, que es flaco y de estatura elevada. La boca muestra casi siempre un rictus de seriedad, que se acompasa con un entrecejo fruncido; sus ojos oscuros están en un continuo estado de desasosiego. Sus casi cincuenta años se le marcan profusamente en las arrugas de su frente y en las bolsas bajo sus ojos.
Ha bajado a tiempo de escuchar las palabras de Mario. Mira a su compañero, que enarca las cejas en un rictus de incomprensión; ambos hombres fijan su atención en la misma dirección que llevan los ojos de Mario.
Es el inspector Javier Tordo el primero en echar a caminar, Mario lo sigue unos pasos por detrás; cierra la comitiva el subinspector Sebastián Yagüe, próximo al muchacho, atento a cualquier gesto extraño por parte de este.
Los ojos verdes del inspector abarcan, de manera alternativa, la chatarra acumulada en distintos lugares; montones de destartalada maquinaria. El alba, que todavía impera con su luz escasa sobre todo el terreno, no le permite identificar con claridad de qué tipo de desvencijado utillaje se trata. Pero sus ojos buscan un cuerpo, que es lo que su mente ha intuido al escuchar las palabras del joven; aguza su mirada en pos de esa idea, pero no encuentra nada.
Javier se detiene, gira la cabeza para interrogar a Mario, que se ha parado en cuanto lo ha hecho el inspector.
—No veo a nadie tirado en la arena —es un tono mesurado, de absoluta calma, procedente de alguien paciente.
Mario, sin decir nada, reinicia la marcha, pasa junto a Javier, y unos metros más adelante se detiene. Desde la perspectiva de ambos policías, es como si el muchacho hubiera decrecido unos centímetros.
—Parece que donde está, el terreno estuviese más bajo —Sebastián dirige las palabras a su compañero, aunque no aparta la vista de Mario.
Javier camina hacia donde se encuentra el chico, dejando atrás el comentario del subinspector; no solo el descenso de estatura del joven ha llamado su atención, no aparta la vista de un objeto que no logra visualizar con claridad. Se detiene antes de meterse en ese pliegue del terreno, se coloca en cuclillas y observa a escasos dos metros lo que atraía su mirada. Los pasos de su compañero no consiguen que distraiga su atención.
Sebastián queda un segundo junto a su superior, después lo adelanta, teniendo cuidado en no interponerse en su camino. No llega tampoco a la pequeña vaguada donde está Mario, pero se acerca lo suficiente hasta el objeto antes de que su voz transcriba lo que ve:
—Restos de una mano, solo los huesos.
Ambos policías se miran desde la distancia, se alzan desde sus posiciones de observación. Javier delimita que la zona que se hunde es un rectángulo de unos cinco metros de largo por algo más de un metro de ancho.
—¿Cómo te llamas? —dirige la pregunta a Mario, que permanece petrificado mirando la esquelética mano. La voz del inspector le saca de sus pensamientos, y se vuelve hacia él, que aguarda una respuesta.
—Mario García —la voz es tenue.
—¿Cómo la encontrasteis? —realiza la disquisición usando adrede el plural.
—La vimos anoche…
Al inspector no se le ha escapado que el joven ha aceptado el plural, por lo que interrumpe la respuesta del joven.
—¿Quiénes disteis con ella?
Mario recapacita, sabe que ha cometido una torpeza, teniendo en cuenta las conversaciones con sus amigos ante el hallazgo
—Quería decir que yo la vi…
—Si no quieres que te acuse inmediatamente de perjurio —Javier ha valorado que el joven está nervioso, que su rostro muestra lo que son señales de una noche de fiesta. Ha utilizado el plural en las primeras palabras, así que presionarle acusándole de mentir a la autoridad debería dar los frutos deseados. Su tono, hasta ahora pausado, por unos instantes se vuelve seco y frío—: No te inventes nada.
Mario recapacita, es el único que optó por avisar a la policía, los demás dijeron que no querían saber nada, que si llegaba la autoridad y les pillaban con todo lo que tenían allí para colocarse, se les caería el pelo. Le advirtieron que lo negarían todo, que jurarían que nunca habían estado en aquel lugar. Candela le dijo adiós con la mano mientras se iba en el coche de sus amigas, no es como esperaba acabar la noche. Sus palabras salen lentas, pero sin titubeos:
—Estábamos de fiesta, ya saben, música, algo de alcohol —no tiene ninguna intención de mencionar las otras sustancias—, y alguien propuso montar un escenario —su mirada, por unos segundos, va hacia la improvisada tarima del fondo—. Quitamos unas planchas de aquí, pesaban mucho —hace una pausa antes de añadir—: Al cabo de un rato, vi eso en el suelo.
Javier medita la declaración del joven. “Jóvenes de fiesta, alcohol, música y drogas. Por eso te has quedado tú solo, los demás estarán muy preocupados con lo que llevaban encima. Aunque lo relevante es lo que está tirado en el suelo, así que por ahora, el festejo es lo de menos.”
—Acércate —le dice con un tono de calma.
Mario obedece y llega hasta Javier, que le indica con la mano mientras habla:
—Mira dónde estabas —le deja unos segundos para observar—. ¿Fue de esa zona de la que recogisteis las planchas?
Mario asiente con la cabeza y responde sin que le falle la voz:
—Sí, seguro, las levantamos de allí.
Sebastián se ha acercado hasta el escenario, usando los pies calcula una medida aproximada y después regresa a la zona más hundida del terreno; coteja las dimensiones.
—A primera vista encaja, y el peso de esas planchas explicaría por qué esta zona está más hundida —levanta la mirada y la cruza con la de Javier—. Podría ser una especie de agujero, con arena que lo cubre.
Ya hay más luz, el día va ganando terreno poco a poco, aunque un cielo encapotado se niega a proporcionar la claridad que ansía el inspector Tordo.
Recorre el perímetro rectangular. “Desearía percibir qué hay dentro, tener una vista como la de esos superhéroes del cine.” Abandona esa idea y se agacha con parsimonia ante lo que le parece una protuberancia en el suelo. Viste un abrigo corto de color gris, recién comprado en una tienda de la calle Ayala; saca uno de los dos bolígrafos que siempre lleva, y como si fuese un niño en la playa, empieza a juguetear con la arena.
El subinspector Yagüe se acerca hasta él con pasos cortos, de vez en cuando mira a Mario, que tiene toda su atención fija en el inspector.
Pasan los minutos, la mano diestra de Javier parece el brazo de una excavadora en miniatura, que realiza un trabajo delicado y meticuloso.
Ninguno de los tres puede decir cuánto tiempo transcurre; hipnotizados por un encantador invisible, han olvidado el correr de los minutos. Es Mario el que rompe el silencio. Su voz es clara, su aseveración no muestra dudas, como si fuera un renombrado profesor dando una clase magistral:
—Es un cráneo.
La policía científica tarda media hora en llegar. Javier Tordo ha obviado llamar a sus compañeros de la comisaría, ha preferido recurrir a la autonómica y, más concretamente, a alguien de la que conoce su gran capacidad de trabajo. El juez de guardia llega cinco minutos después. Javier les explica la situación y lo que han encontrado.
El juez Joaquín San Pedro es un hombre de baja estatura, dejó de luchar con su peso hace tiempo, cuando comprendió que el deporte no iba con él, y prefirió seguir disfrutando, con moderación, de una buena comida o un buen vino, acompañándose de vez en cuando de algún puro exquisito, la pipa es el sustituto ocasional.
San Pedro camina hasta el lugar donde se encuentran los restos, le siguen Tordo y la inspectora Paloma Roncal, una mujer morena de piel y pelo, que anuda en una coleta, de rostro serio que roza la cuarentena, aunque lo mantiene alejado de afeites, excepto en determinadas ocasiones. Es la que dirige uno de los equipos de la policía científica. Quedan atrás, como espectadores sin entrada de una representación de un teatro, en el que el guion se escribe sobre la marcha, dos ayudantes de Paloma, el chófer del juzgado que ha trasladado al juez San Pedro, y Sebastián, el compañero de Tordo, que junto a su coche custodia al joven Mario sentado en su interior.
Los inspectores Javier y Paloma ya se conocen, aunque no tienen, ni mucho menos, una relación estrecha, tan solo la que ha surgido de las aportaciones del trabajo de ella en dos investigaciones de él; con el juez San Pedro, Javier es la primera vez que trabaja.
—¿Qué tenemos, inspector? —el tono es riguroso, no por ello despectivo; se expresa mientras contempla los restos que hay sobre la arena, como si fueran la secuencia de una vieja película de vaqueros.
Javier Tordo pasa a relatarle las circunstancias que conoce hasta el momento: una fiesta nocturna, el descubrimiento de un resto humano, y la posterior aparición de otro.
—¿El muchacho que tienen en el coche es quien les avisó? —Joaquín recorre con paso lento el perímetro exterior de la superficie arenada.
—Sí —responde el inspector—, los demás no quisieron saber nada y se largaron.
Joaquín lo mira con sus ojos azules, expresivos y tremendamente curiosos; no le hace falta pronunciar ninguna palabra para obtener una respuesta a una pregunta que resulta obvia.
—No creo necesario que busquemos al resto de la gente que se encontraba aquí anoche, las declaraciones van a ser las mismas que las del joven —Tordo decide dar un dato más—: Mario García es su nombre.
Joaquín se detiene, echa un vistazo a su alrededor para después mirar alternativamente a los dos policías.
—Hagan su trabajo —omite el decir ‘correctamente’, lo ha subrayado con su tono—, y manténganme informado de las novedades que encuentren.
Se despide alzando la mano, su paso mantiene un ritmo tranquilo, muy similar al de su voz.
—Iremos sacando la arena con cuidado —desde que llegó, Paloma está valorando cómo realizar su trabajo, localizando el lugar donde amontonará la sílice que vaya acumulando. Sumergida en sus pensamientos, la voz de Javier le llega lejana, aunque se encuentra a su lado:
—Nos vamos a comisaría, si encuentras algo, me llamas.
Paloma asiente sin decir nada, todo lo que no sea la labor que tiene por delante, queda traspasado a un segundo plano. Al alejarse, Javier la escucha decir:
—Hay que mover mucha tierra, tendré que traer a todos los miembros de mi equipo —como colofón, una cuestión que ya baraja la mente del inspector—: A ver qué encontramos ahí debajo.
Son las siete de la tarde cuando el tono de llamada de su teléfono móvil le indica a Javier Tordo que alguien le requiere. Se lleva la mano al bolsillo de su abrigo, y sin dejar de emplear el paso rápido con el que habitualmente camina, echa un vistazo para ver el nombre que sale en la pantalla; al leerlo pulsa la tecla que abre la comunicación.
—Buenas tardes, Paloma —esquiva a un hombre que, como él, habla por un móvil con la cabeza gacha.
—Hola Javier, deberías pasarte por aquí. ¡Ponedlo al otro lado! —sigue un momento de silencio—. Perdona, es que he traído más material y lo estoy organizando —no deja que Javier la interrumpa—. Como te decía, lo mejor es que vengas en cuanto puedas.
Sabe que Paloma es una profesional competente, curtida en muchos casos. Le ha llamado la atención que las dos veces que le ha indicado que vaya, ha bajado su tono de voz.
—De acuerdo, no tardaré mucho en llegar.
No hay despedidas por parte de la inspectora de la policía científica. Javier regresa a su domicilio pensando que la ropa de deporte que lleva en la bolsa deberá esperar a otro día para ser utilizada.
La primavera no lleva instalada en la capital el tiempo suficiente como para que las horas de luz lleguen hasta las ocho de la tarde. Cuando Javier llega al recinto decrépito y abandonado, la oscuridad impera por todas partes. Solo se encuentra apartada de un lugar, aquel donde potentes focos iluminan una zona de trabajo.
Javier cuenta hasta diez agentes de la unidad científica, ralentiza sus pasos dejando que su mirada vague por el entorno; una mirada indiferente para un neófito, calculadora para los que han sufrido su persistencia y perseverancia.
Hay unas mesas de trabajo sobre las que están diseminados huesos humanos. Se acerca hasta esa zona y sus ojos centran su atención en las osamentas. Su mente trabaja al tiempo que observa. “Paloma ha traído muchos agentes, y lo cierto es que, visto lo que hay aquí, se va a necesitar un amplio dispositivo para cuadrar semejante galimatías. Esto parece un macabro puzle.” No hay tiempo para que continúe elucubrando, una voz a su espalda le saca de sus pensamientos:
—No esperaba semejante panorama cuando llegue aquí esta mañana.
Javier no se da la vuelta, persiste en observar los restos de los que fueron algún día seres humanos; la inspectora Roncal se coloca junto a él.
—¿Cuántos cadáveres habéis encontrado? —formula la pregunta al tiempo que recuenta cráneos, de cuencas vacías, semejantes a puertas entreabiertas que aguardan ser escuchadas.
—Hasta el momento tenemos veinticinco calaveras y cientos de huesos —no hay queja en su tono, más bien tesón; Paloma sabe que se encuentra ante un caso espectacular.
Javier se gira, por un momento mira a Paloma, un breve análisis le lleva a pensar que es una mujer muy atractiva. Aparta el pensamiento y camina hasta el lugar donde esta mañana jugueteaba con su bolígrafo y desenterraba el primer cráneo. Hay montones de tierra algo más lejos, donde un par de técnicos se dedica a cribar la arena; parecen antiguos buscadores de oro, solo que las pepitas que encuentran son pequeños huesos.