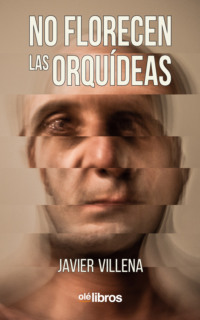Kitabı oku: «No florecen las orquídeas»

NO FLORECEN
LAS ORQUÍDEAS
Javier Villena Carrillo


NO FLORECEN LAS ORQUÍDEAS
© Javier Villena Carrillo
© Corrección: Álvaro Martín Valcárcel
© de esta edición: Olé Libros, 2020
ISBN: 978-84-18208-55-3
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Arts. 270 y siguientes del Código Penal). Las solicitudes para la obtención de dicha autorización total o parcial deben dirigirse a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos).
KALOSINI, S. L.
Grupo editorial Olé Libros
equipo@olelibros.com
www.olelibros.com
A mi familia,
por la complicidad silenciosa en todos mis proyectos,
en especial a mis padres, porque siempre están.
A vosotros, lectores,
por vuestra espera y fidelidad.
Primera parte
Si me preguntas quién soy, no sabría contestar.
Son escasos los caminos que conducen hacia la verdad
y abundantes las mentiras que engrosan mi locura.
Enric
1
Nueva York. 10 de octubre de 2014. 10:00 h.
Después de mucho meditarlo, acudimos finalmente al psicólogo. En apariencia, Enric estaba tranquilo. Su aspecto era sereno. Aún no sospechaba lo importante que iba a ser aquella visita. De haberlo intuido, se habría puesto nervioso. Yo diría incluso que insoportable.
A simple vista, cualquiera lo tomaría por un chico normal, con las preocupaciones típicas de un joven de veinticinco años. Por desgracia, no era así. Yo era su madre y de sobra conocía el motivo que nos había sentado en aquella sala de espera. Enric llevaba cinco años aguardando un milagro que lo cambiase todo. Admito que los dos éramos escépticos, pero estábamos desesperados y no teníamos nada que perder. O, mejor dicho, justo lo contrario. De no hacer algo cuanto antes, mi hijo perdería en unos años lo mucho o poco que tenía.
Siempre había sido distinto a sus amigos. En vez de mamá, prefería utilizar mi nombre de pila: Julia. Como mi madre. Yo a ella también la llamaba Julia y supongo que lo aprendió de mí.
Habíamos conversado largamente antes de tomar esta decisión. Lo que nos empujó fue la falta de alternativas. ¿Qué era lo peor que podía pasar? ¿Desperdiciar trescientos ochenta dólares y los siguientes cincuenta minutos de nuestras vidas? Pero... ¿y si Enric hallase una explicación a ese desorden que llevaba tanto tiempo sacudiendo su cabeza? Acudir a esta cita era nuestra última opción. Si no salía bien, solo quedaría esperar a que avanzase la ciencia.
Éramos catorce personas en la sala si excluimos a
Gabriele, el psicólogo. No conocía a ninguna, ni siquiera a este. Mi hijo había leído referencias en internet y los comentarios resultaban alentadores. Cirujano de profesión, además de homeópata, matemático y, por supuesto, psicólogo. Todas las miradas se centraron en él. Al contrario que mi hijo, yo sí estaba nerviosa. Haría lo que fuese preciso para ayudarlo. Cualquier cosa que me pidiera.
Enric esperaba fuera, al otro lado de la pared, expectante. Gabriele no lo dejó pasar. Ya nos lo advirtió cuando contactamos con él. Podía ser peligroso. Nadie sabía lo que ocurría en el interior de su cabeza y no era conveniente forzar sus estímulos. Yo seguía de pie, sollozando delante de él. Me costaba hablar del problema de mi hijo sin echarme a llorar.
Tras unos segundos interminables, Gabriele llamó a tres personas al azar y las colocó a mi alrededor. Se acercó a uno de ellos y lo miró con profundidad. Así permaneció otros tantos segundos, con las manos sobre los hombros. Cuando terminó, hizo lo mismo con los demás y enseguida los tres comenzaron a moverse. Como poseídos. Lo que iba a acontecer era imprevisible. Según me había anticipado Enric, por un motivo inexplicable, cada uno de esos individuos se pondría en la piel de un familiar nuestro y sería capaz de sentir lo mismo que él: sus miedos, sus angustias, sus enfermedades. Se «transformarían» en diferentes miembros de mi familia. En aquellos que tuviesen alguna relación con lo que le sucedía a mi hijo.
La actitud de uno de ellos llamó la atención del psicólogo. Estaba quieto. Con los ojos muy abiertos y una expresión distraída. Al preguntarle, contestó que no se encontraba bien. Sentía como si se hallase al borde de un precipicio: mareado, tembloroso..., con un fuerte dolor de estómago. Según dijo, literalmente, estaba de puntillas, balanceándose hacia la muerte.
Al echar la vista atrás, tropiezo con
una neblina densa, oscura.
Si te observo de frente, la luz
desvela mis ojos y los tiñe de blanco.
Fernando
2
Córdoba, España. Febrero de 1988.
¡Piii! ¡Piii! El sonido del claxon y el ruido desafiante de un coche al frenar a escasos centímetros de mí me paralizaron en medio de la calzada. Me estremecí del susto, incluso antes de escuchar los gritos del conductor.
—¿En qué piensas, imbécil? Mira por dónde vas... Podría haberte matado. ¿Me oyes?
En lugar de contestar, continué absorto. Había estado tan inmerso en mis pensamientos que no miré al cruzar de una acera a otra. Seguía desorientado y cuando reaccioné me di cuenta de que ya no me encontraba solo.
—Venga conmigo, señor —me indicó con dulzura una mujer de mediana edad, no mayor que yo, que apareció de repente. Pero en vez de tranquilizarme, logró el efecto contrario.
—Gracias, pero no necesito ayuda. —Me solté, todavía sobresaltado, y caminé hasta la acera con enojo. ¿Por qué todo el mundo se empeñaba en tratarme como si fuese un anciano?
Desde pequeño, mi apariencia aventajó a mi edad de manera notoria. En su día no lo superé. Como tampoco iba a superar que, a mis cincuenta y dos años, la gente me considerase ya viejo.
Trabajé en un asilo, cuidando de ellos, y conocía como nadie el sentimiento de desamparo y soledad. Comienza como una gota. Incesante. Y continúa golpeando tu mente hasta que se convierte en una verdadera tortura. Lo viví tan de cerca que todavía hay noches en las que ese goteo me persigue en la penumbra, agujereando la oscuridad, y no se detiene hasta llegar a mi cama. Allí se acurruca en mis sueños y solo despierta cuando amanece en mis ojos. Mentiría si negase que me obsesiona envejecer. Si pudiese, me colgaría frente a la Tierra y empujaría hacia el lado contrario. Cualquier cosa con tal de detener el tiempo. Y, en cierta forma, estoy convencido de que no moriré de viejo. Este presentimiento me alivia, pues no tengo miedo a la muerte. Es la espera lo que me angustia.
No me había movido desde que llegué a la acera. Continué parado, observando lo que me rodeaba, pero sin reconocer nada de lo que veía. Llevaba unos meses en mi última casa. Desde que abandoné el asilo. No estaba siendo fácil adaptarme de nuevo a la ciudad. Fueron tantos los años que viví recluido que ya ni recuerdo cuántos. Tampoco recuerdo cuándo llegué. Eso sí, jamás olvidaré sus anticuados salones. Al principio me parecían desangelados, fríos..., pero con la rutina ese invierno se modeló y dio paso a un otoño tibio, semejante a un hogar.
Cuando conseguí dejar a un lado los recuerdos, retorné a la acera en la que permanecía petrificado, en espera de una señal. Había salido a pasear, como cada mañana. Aún no conocía Córdoba y me sentía atrapado en una telaraña repleta de calles, observado por una araña hambrienta que se cernía sobre mí. A pesar de este sentimiento, prefería pasear solo. Sería la única forma de conocer los entresijos de la ciudad, sus intimidades, sus secretos. Ansiaba descubrir sus rincones y no perdía la esperanza de tropezar un día con ese sitio al que mirar sin miedo, confiado. Me costaba admitirlo, pero en lo más profundo de mí buscaba un lugar parecido al asilo donde establecer mi nueva morada.
Ajeno a mi destino, seguía asustado. Después de haber pasado media vida como un reo, aislado y trabajando en un mismo recinto, me daba pánico inmiscuirme en aquel trasiego lleno de vida. No estaba acostumbrado a cruzar avenidas, a escuchar el bullicio de una ciudad que se mueve deprisa, entre aspavientos; ni tampoco a levantar la vista y toparme con muros de ladrillo, altos y desordenados.
Oprimido por el estrés, me senté en el primer banco que vi vacío. Me encontraba en un parque abierto, de altas palmeras que me protegían de esas miradas que parecían estudiar mis pasos. El verde de los jardines contrastaba con el amarillo intenso del albero, que corría como leche desparramada hasta alcanzar un estanque, justo en el centro. A mi espalda seguía sintiendo el atropello de aquellos ruidos estridentes; los chirridos y las palabras malhumoradas. Como si, en efecto, la Tierra se hubiese detenido de pronto y cuanto había a mi alrededor chocase de golpe y saliese disparado por los aires. Desde la otra orilla del caos, a salvo en mi banco, respiré entre pausas. Seguía agitado y recé en voz alta para que el desorden se calmase.
—Ten cuidado, mi vida, no te vayas a caer —le advirtió una madre a su pequeño.
¡Qué carita de satisfacción! Estaba subido en un banco, no muy lejos del mío, y lanzaba migas de pan al remolino de palomas que revoloteaban en torno a él. No tendría más de cinco años.
Más cerca del estanque, un grupo de chicos jugaba al hoyo con unas canicas. No he tenido hijos. No obstante, me imaginé que era su padre. No pude contener la felicidad y, con el puño cerrado, me limpié las mejillas. A pesar del llanto, empecé a reír. En esa ilusión también me había enamorado. Cloe, una de las ancianas que cuidé en el asilo, solía decir que el amor verdadero surge de un tropiezo, de un roce espontáneo con esa alma que no se busca, y que, sin embargo, siempre está ahí, aguardando un desliz al inicio de nuestras miradas. Hace años que asumí la soledad como una penitencia. Incluso me atrevería a asegurar que ya no sabría vivir sin ella. Sé que es extraño, pero empiezo a creer que he aprendido a quererla. Como esa pareja de ancianos en la que poco queda de la pasión de los primeros años y que, aun así, no pueden vivir el uno sin el otro. La soledad era mi compañera. Me despertaba con mimo cada mañana, me acompañaba de día, trasnochaba conmigo.
Un olor a tierra mojada desempolvó de mis recuerdos una imagen débil y desfigurada. Instintivamente agarré mi colgante. Una cadena sencilla de plata con una bolsita de terciopelo marrón. De haber sabido la repercusión que tendría aquel amuleto en mi vida, quizá lo hubiese lanzado al estanque. A gran distancia. Pero, en vez de eso, me abracé a él invadido por un aroma de nostalgia. Era una sensación ambigua, como si me faltase algo que no lograse recordar. El olor se hizo más intenso y, en solo unos segundos, una lluvia atormentada golpeó la brecha de mis vacíos. Alguien del más allá lloraba también mi pérdida. El reguero de paz que minutos antes se paseaba por el parque comenzó a ahogarse dentro de las alcantarillas. No tardaría en desvanecerse.
Me fijé en el lugar en que hasta hacía un instante jugaban los niños. No había nadie. Tampoco en el banco donde la madre cuidaba a su pequeño. Se habrían marchado huyendo de la tromba de agua. Todos tenían a dónde ir. Todos menos yo.
Miré primero hacia un lado. Luego hacia el otro. Crucé la acera y aceleré el paso. El ruido del agua contra los paraguas marcaba mi ritmo. En mis oídos sonaba la melodía del Estudio de Scriabin, que empujaba a destiempo mis piernas en un concierto íntimo. Continué absorto, moviéndome al son de la música hasta casi chocar con un hombre que me llamó la atención. Me acababa de adelantar. Avanzaba más rápido que yo, con un andar certero y, a mi parecer, lleno de seguridad. Algo me impulsó a seguirlo. No alcancé a ver su rostro. Llevaba un paraguas gris, elegante. Su gabardina beis, todavía limpia y bien planchada, se deslizaba con rapidez, ajena a los charcos y al barro que cubrían la acera. Me costaba no rezagarme. Me concentré en las suelas de sus zapatos. Oscuras y escurridizas, huían de mí como ratas. Torció a la derecha en la siguiente esquina y se adentró en una calle más estrecha, pero muy transitada. Tropecé con varios bordillos, sorteé varillas de paraguas y, entre pitido y pitido, fui esquivando los coches que se amontonaban, impacientes, en el centro de la calzada. Anduvo junto a lo que parecía un cuartel de la Guardia Civil y, al final de la calle, se desvió otra vez a la derecha. Al girar, me topé con una plaza que hacía de remanso y una iglesia majestuosa que apenas pude admirar. Prosiguió por la esquina opuesta. Las calles se estrecharon, formando un laberinto de tonalidades en el que el blanco de las paredes, el gris que salpicaba las piedras y el turbio cristalino de la lluvia se entremezclaban en un solo color, manchado de prisas y empujones.
La gabardina continuaba delante, suspendida en el aire a escasos centímetros del suelo. Su movimiento era un vaivén hipnótico que absorbía mi pensamiento y del que no quería alejarme. Y más sabiendo que había salido a pasear sin el mapa de Córdoba ni el papel donde había anotado la dirección de casa. Matías, mi hermano, se había levantado de un humor insoportable y, por no escucharlo, hui escopetado.
Durante los años siguientes recorrería aquel camino todas las mañanas hasta memorizar el número de pasos y cada parada. Pero ese día mi andar era todavía torpe y aquella carrera salpicada de obstáculos comenzaba a minar mis fuerzas. No llevaba abrigo. Tan solo un sombrero que no conseguía aislarme del frío. El agua, que ya calaba mi ropa, se acumulaba formando un hilo indiscreto que bajaba por mi espalda. Me di cuenta de que no era el único que se sentía incómodo. Vi expresiones de enfado, arrugadas, pálidas bajo la debilitada luz que alumbraba el horizonte tras la marcha repentina del sol.
¿Y la extraña gabardina? Me sobresalté. La había perdido de vista un segundo al cruzar la calle y había desaparecido. No podía haber ido muy lejos. Tenía que volver a encontrarla. Escrudiñé sin obtener ningún resultado. No sabía nada de la persona a la que seguía, pero aquella gabardina se había convertido en mi lazarillo.
Empecé a correr. La lluvia me impedía ver con claridad. Mis pupilas buceaban entre la cortina de agua, afanadas en distinguir más allá de una mancha emborronada. Llegué hasta un pequeño pasaje que se abría a mi izquierda, a salvo de aquel bullicio. Era estrecho, oscuro, sin salida. Algo melancólico y aprisionado por el cemento de los edificios que lo escoltaban. Apenas unos pocos brotes de luz arañaban sus paredes hasta agolparse en un balconcillo donde se refugiaba el único foco de vida que habitaba el callejón: un macetero enrojecido por el color de sus plantas. Sus flores sobresalían de las rejas, volcadas hacia fuera en busca de aire. Hubo algo en esas ganas de vivir que me resultó familiar. Como si no fuese la primera vez que entraba allí. Al otro lado, de pie junto a un pequeño escaparate, se encontraba mi única amiga: la gabardina color beis. Casi al instante, le abrieron la puerta y desapareció de mi vista.
3
—Marisa, por fin encontré trabajo —anuncié entusiasmado nada más llegar a casa.
—No digas tonterías, Fernando. Llegas tarde. Ya estaba empezando a preocuparme.
—No miento, empiezo mañana.
—¿Queréis dejar de hablar ya y servir la mesa? Estoy hambriento —refunfuñó desde el salón uno de mis hermanos. No podía ser otro que Matías, el más cascarrabias de los tres.
Dejé a Marisa en la cocina y corrí al salón para contárselo también a ellos.
—No os lo vais a creer. He encontrado trabajo en una tienda, encuadernando libros.
—¿Encarcelando ricos? —preguntó, incrédulo, Alfredo—. Pero... si yo pensaba que Robin Hood ya estaba muerto —continuó dubitativo.
—En-cua-der-nan-do libros, hermano —repetí entre risas, lleno de alegría.
Ninguno de los dos pareció inmutarse. Llevaban un rato esperándome y lo único que parecía importarles era la comida.
—No digas tonterías y siéntate ya. ¿Quién va a querer trabajar con un vejestorio como tú? —me reprochó Matías, todavía enfadado.
Conociendo lo cabezones que podían llegar a ser, no intenté convencerlos. A pesar de que eran veinte años mayores que yo, me veían tan anciano como ellos. Estaban cada vez más delicados y no me gustaba contradecirlos cuando se ponían testarudos. Me comporté como hubiese hecho en el asilo y les seguí la corriente. Me senté a la mesa y me dediqué a observarlos. Nos criamos en familias distintas. Mi madre no quiso saber nada de hijos y se deshizo de nosotros al nacer.
Alfredo era el mayor y, además de la cabeza, comenzaba a fallarle también el oído. Acababa de cumplir setenta y dos. Llevábamos un año juntos y sufría altibajos. Intentaba mantenerlo en secreto, pero yo sabía que charlaba con duendes y hadas. La primera vez que lo pillé, me alarmé. Trataba de hacerlo a escondidas, pero ese día no cerró bien la puerta de la cocina. Me encontraba en el pasillo y lo veía de espaldas, pero fue suficiente. De rodillas delante del frigorífico, conversaba de forma airada con el cajón del fiambre.
Ahora me miraba ausente desde su silla, a kilómetros de mí, con esa simpatía bonachona que adornaba siempre su cara. Era el más ingenioso de los tres, también el más vergonzoso, pero, por encima de todo, lo más destacado de su personalidad era su enorme imaginación. Como ya he dicho, vivía en un mundo distinto al nuestro, su propio mundo, tan feliz que la mayoría de las veces prefería no molestarlo. Nada en él parecía pequeño. Tenía una barriga enorme, generosa, unas gigantescas gafas marrones y unos ojos más grandes aún por el efecto de las lentes.
Solo había una parte de su cuerpo que no era frondosa. Me refiero a su melena. A decir verdad, era bastante escasa. Se limitaba a una pequeña hilera blanca alrededor de la nuca, que lejos estaba de cubrir sus ideas. Quizá era esa la razón por la que su mente se volvía tan volátil.
Mi otro hermano, Matías, era dos años más joven que él. No había duda de que yo nací por error más que por amor.
—Marisa, ¿y nuestro almuerzo? —protestó Matías sacándome del trance—. De tan lenta como eres se te habrá escapao el pollo por la cocina... y eso que ya venía bien asao.
—Ya estoy aquí, impaciente. Y no es pollo lo que traigo hoy, sino pescado —contestó ella acercándose a la mesa y depositando en el centro una apetecible bandeja de merluza con verduras.
El salón se impregnó del aroma cálido, apetitoso, que transmitían las diversas especias. Los tres quedamos cautivados por aquella fragancia mientras Marisa nos iba sirviendo.
Apenas hablé durante la comida. Necesitaba reponer fuerzas. Aunque resultaba molesto depender de otros, he de reconocer que, si no fuese por la ayuda de Marisa y Cristóbal, sería incapaz de cuidar de mis hermanos. Lo que llevaba peor era el control tan estricto que ejercían sobre la economía doméstica, pues al fin y al cabo no teníamos gastos excesivos. Ambos eran nietos de Alfredo. De nosotros, él era el único que había tenido hijos. Su relación con estos nunca fue fácil y a nadie sorprendió que saliesen huyendo cuando Alfredo tuvo los primeros desvaríos. Ninguno quiso sacrificar su vida cuidando de un anciano desequilibrado. Nada les importó que este anciano fuese su padre.
Los que sí lo hicieron fueron dos de sus nietos. Marisa y Cristóbal eran los únicos que se preocupaban por él. Después de un año conviviendo con ellos, Matías y yo acabamos tratándolos como si también fuesen nietos nuestros. Debían de tener la misma edad, alrededor de treinta años. Sus padres vivían en el mismo edificio y se criaron juntos. Se cuidaban como hermanos, aunque no lo fuesen. Gracias a ellos, nuestra casa, por vez primera, se había convertido en lo más parecido a un hogar que nunca hubiese conocido y, poco a poco, los recuerdos del asilo fueron desapareciendo, como las personas que allí languidecían.
Los nietos, como no se fiaban demasiado de la salud de su abuelo, nos visitaban a diario. Se turnaban por semanas, de modo que siempre acudiese uno.
Entre bocado y bocado, mi mente se entretuvo en analizar a Matías. No comprendía cómo Alfredo y él podían ser tan distintos. Se parecían el uno al otro como un avestruz a una gallina criolla. Matías era el más sereno. También era el menos sociable. Podía pasarse horas enteras en silencio, sin que necesitase otra cosa que no fuese estar completamente a solas. Disfrutaba cuando pasaba inadvertido y no quería que nadie lo molestase mientras se encontraba en una de esas etapas de meditación interior. Acorde con esta cualidad, había desarrollado un sentido del humor ennegrecido. A pesar de esto, de los tres hermanos, y me incluyo, él era el que más tenía los pies en el suelo. Su entretenimiento favorito era echar por tierra cualquier idea que se nos ocurriese a Alfredo o a mí. Según decía, eran demasiado fantásticas. No se cansaba de repetirnos que, si seguíamos comportándonos así, algún día perderíamos el juicio.
Hasta en el físico era diferente. Yo no llegaba a tener la barriga de Alfredo, pero tampoco se puede decir que estuviese delgado. Sin embargo, Matías era todo lo contrario. Rondaba el metro noventa y pesaba menos que nosotros. Además de que, en su caso, el pelo blanco sí adornaba su frente. En cuanto a amistades, tenía un único amigo: su inseparable bastón caoba. Aunque a mí no me engañaba. Yo sabía que más que un apoyo físico, lo que verdaderamente le aportaba era apoyo moral y la compañía que requería para equilibrar su soledad.
En cierta forma, yo también seguía sintiéndome solo, a pesar del acompañamiento que me daban. Recordé lo afortunado que había sido esa mañana por haber encontrado trabajo y deseé que esa ilusión no se desvaneciese tan rápido como los delirios de mis hermanos.
4
—¿Puedo ayudarle, señor? —me preguntó una vocecita desde el interior de la tienda donde acaba de entrar la misteriosa gabardina.
—No sé... Imagino que sí... Estoy algo aturdido. Disculpe.
—No se preocupe. La lluvia nos trastorna a todos.
—¿Acaba de pasar alguien antes que yo? —le pregunté desde la puerta, sin atreverme a entrar.
—¿Se refiere a don Gerónimo? —No había nadie más en aquella habitación.
—Sí, don Gerónimo... Eso es.
—Adelante, caballero. Enseguida lo llamo —me indicó y desapareció por una escalera que se abría a la izquierda de la habitación, justo donde acababa el mostrador.
Todavía jadeaba. Me había quedado solo, así que, mientras llegaba ese hombre misterioso, aproveché el momento para observar dónde me hallaba. Había actuado con tanta premura que no me había fijado. Se trataba de una habitación pequeña, dividida en dos por un antiguo mostrador de madera, también pequeño. No tendría más de dos metros. Todo en aquel local parecía sacado de un anticuario. Su tono marrón oscuro contrastaba con el color haya que cubría las paredes, en un estampado de rayas pasado de moda. Dirigí mi vista detrás del mostrador y, al percatarme de la estantería, entendí el porqué de ese intenso olor a papel usado que cargaba el ambiente. Era un olor añejo, vetusto, que provenía de los cientos de libros que dormían plácidamente, acunados en fila a lo largo de la pared. Estaban colocados en varios estantes, que comenzaban en el techo y llegaban hasta el suelo. Me llamó la atención su aspecto. No parecían libros corrientes. Los había de todos los colores y tamaños. Destacaban por la encuadernación. Parecía hecha a mano, de piel, muy cuidada a pesar de que, según supuse, aquellos libros debían de tener más años que yo.
Un chirrido oxidado anunció que la puerta se abría. Detrás del joven que me recibió al entrar apareció otro señor. Deduje que sería don Gerónimo. Ya no vestía con la gabardina. En su lugar llevaba un traje verde, bastante más llamativo, que, gracias a su estampado de cuadros, conseguía un efecto más discreto. No ocurría lo mismo con el amarillo chillón de su corbata, que se acentuaba aún más sobre el blanco de la camisa. Lo más conjuntado eran los ojos: un gris intenso que concordaba con las canas que poblaban su pelo. Su cuerpo era esbelto y, a pesar de su edad, sus movimientos desvelaban un porte atlético y en forma.
—Usted debe de ser Fernando, ¿verdad? —preguntó don Gerónimo, acercándose a mí.
Al escuchar mi nombre me quedé inmóvil. No comprendía nada. ¿Acaso me conocía? Estaba perplejo. Me sentí atrapado, encogido, dentro de una habitación que se movía, haciéndose cada vez más diminuta. Don Gerónimo, sin embargo, se hacía cada vez más grande conforme avanzaba hacia mí. Se acercaba despacio, majestuoso como una esfinge. No supe qué responder.
—Llega tarde. Moisés me aseguró que usted vendría ayer.
Mi corazón palpitaba en busca de respuestas. ¿De qué me estaba hablando? No conocía a ningún Moisés. Por algún motivo, el destino me había llevado hasta ese lugar y tenía que averiguar por qué. Actué por instinto.
—Le pido disculpas por el retraso. Debe de haber sido un error —contesté mientras me despojaba del sombrero y extendía mi mano.
—Olvídelo. Confío en Moisés y quiero ayudarlo. Empezará a trabajar mañana mismo. Hay demasiado retraso y no puedo esperar. Sígame.
Lo hice, convencido de que, si ese otro Fernando que él mencionaba no se había presentado ya, tampoco lo haría al día siguiente. Y así fue. Lo que comenzó de casualidad, a modo de intuición, con el tiempo supondría mucho más de lo imaginable.
Decidí guardar el secreto y continuar con la farsa. Nadie tenía por qué enterarse de que era un impostor. Necesitaba trabajar. Había pasado un año desde que me mudé con mis hermanos y esta era la primera vez que me ofrecían una oportunidad. No podía desperdiciarla.
¿Dónde me conduciría aquella persecución que había comenzado detrás de una gabardina? No tenía ni idea, pero, tras la excitación inicial, me encontraba sereno.
5
La tarde acababa de empezar y Marisa nos había prometido llevarnos al zoológico. A menudo, tanto ella como Cristóbal nos apuntaban a las actividades que se organizaban en el «hogar del jubilado». El médico había recomendado a mis hermanos hacer ejercicio y, como siempre, ahí estaban los nietos para ayudarnos. Me gustaba ir con ellos. Eran momentos distendidos, que hacían más soportable la convivencia y rompían la aburrida rutina de mis hermanos. A su edad, de no ser por estas salidas, apenas tendrían ilusión ni ganas de seguir amando la vida.
Alfredo se hallaba tan emocionado con la idea de contemplar sus animales preferidos que, si lo hubiésemos dejado, se habría plantado en el zoológico nada más levantarse. Su cara tenía el mismo duende que la de un crío.
El autobús nos recogió en la puerta de casa. Eché un vistazo a la gente que venía con nosotros y me alegré al comprobar que no todos eran ancianos. Había acompañantes que vendrían a rondar mi edad.
Cuando por fin todo el mundo estuvo en su sitio, un rugido anunció la salida. El motor sonaba algo maltrecho, pero sin llegar a ser preocupante. Aún no habíamos iniciado la marcha cuando el suelo comenzó a vibrar. No pude evitarlo. Mi mente voló, como si hubiese aprendido de Alfredo, dibujando una escena algo macabra: dos aspas grises, y sin duda macizas, irrumpieron en la cabina y avanzaron hasta nosotros triturando cuanto se interponía en su paso. Menos mal que, a escasos centímetros de mí, cuando mi frente comenzaba a empaparse, todo se desvaneció y el autobús volvió a estar entero. Sano y salvo. Instintivamente, miré hacia la ventana de emergencia y busqué el sitio en el que se encontraba el martillo para romperla. «¿Qué me está pasando?», me pregunté, sacudiendo la cabeza para librarme de aquel pánico irracional que acababa de asediarme.
Otro ruido, esta vez desafinado y más estridente, anunció el final del trayecto. La enorme batidora móvil había llegado a su destino: el zoológico. Ambas puertas se abrieron e inspiré varias veces, con calma, antes de apearme. Esperé a que se incorporase Matías y continué detrás de él. «Qué mayor está», reflexioné mientras observaba lo inseguro y tembloroso que bajaba los escalones. Su bastón era lo único en él que no temblaba cuando caminaba. Sus pies habían perdido la memoria. O, mejor dicho, habían recuperado la torpeza inocente con la que dieron los primeros pasos cuando era un bebé. En el asilo lo veía a diario. Aun así, nunca me acostumbraría a ser testigo de esa decadencia que nos va devorando por dentro, despacio, pero sin pausa.
Cuando llegamos a la entrada del parque, un chaval se acercó a nosotros. Intuí que era nuestro guía. Alfredo fue de los primeros en atravesar el control.
—Por favor, acercaos aquí —pronunció alguien detrás de nosotros—. Es muy importante que prestéis atención a lo que tengo que deciros.
No me equivoqué. Al girarme, vi a Juan, el monitor que nos recogió con el autobús, junto al joven de la puerta. Este último llevaba un jersey marrón de pico y unos vaqueros que, aunque parecían nuevos, estaban rotos. No comprendo esa estúpida moda de los jóvenes. ¿Qué necesidad tienen de comprarse ropa deteriorada?
—No tenemos todo el día. Los del final, por favor —reclamó Juan tras chiflar con un silbato negro que colgaba de su cuello.
—¿Quiere dejar de gritar, muchacho? —replicó Matías, levantando la voz—. Por si no se ha dado cuenta, los animales están allí, en las jaulas...
No sé para qué he venido... —refunfuñó por lo bajini.
—La visita va a durar unas dos horas —continuó el monitor, sin hacer caso de las protestas de mi hermano.
Me encontraba absorto, escuchando sus indicaciones, cuando lo vi. Llevaba un traje discreto, de color tierra, y un sombrero algo más oscuro, tirando a marrón chocolate. Estaba apoyado en un árbol, a una distancia prudencial para no llamar nuestra atención. Al cruzarse con mi campo de visión, se apresuró a mirar una revista que sujetaba. Su porte me resultó familiar. ¿Dónde habría tropezado con él? Rebusqué en mis recuerdos. No tenía motivo y, sin embargo, me sentí nervioso. Incluso preocupado. Rápidamente recorrí los últimos años, escruté cada resquicio, pero no encontré nada que me relacionase con aquel desconocido. Lo pillé de nuevo observándome. Y esta vez no desvió la mirada. Intuí que algo no iba bien. Saqué un pañuelo del bolsillo y me sequé la frente.