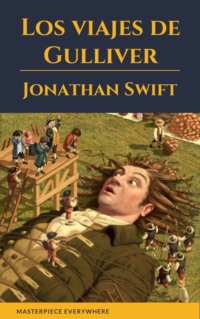Kitabı oku: «Los viajes de Gulliver», sayfa 5
Debo aquí vindicar la reputación de una distinguida dama que fue víctima inocente a costa mía. El tesorero dio en sentirse celoso de su mujer, por culpa de ciertas malas lenguas que le informaron de que su gracia había concebido una violenta pasión por mi persona, y durante algún tiempo cundió por la corte el escándalo de que ella había venido una vez secretamente a mi alojamiento. Declaro solemnemente que esto es una infame invención, sin ningún fundamento, fuera de que su gracia se dignaba tratarme con todas las inocentes muestras de confianza y amistad. Confieso que venía a menudo a mi casa, pero siempre públicamente y nunca sin tres personas más en el coche, que eran generalmente su hermana, su joven hija y alguna amistad particular; pero lo mismo hacían otras muchas damas de la corte. Y además apelo a todos mis criados para que digan si alguna vez vieron a mi puerta coche ninguno sin saber a qué personas llevaba. En tales ocasiones, cuando un criado me pasaba el anuncio, era mi costumbre salir inmediatamente a la puerta, y, luego de ofrecer mis respetos, tomar el coche y los dos caballos cuidadosamente en mis manos -porque si los caballos eran seis, el postillón desenganchaba cuatro siempre- y ponerlos encima de la mesa, donde había colocado yo un cerco desmontable todo alrededor, de cinco pulgadas de alto, para evitar accidentes. Con frecuencia he tenido al mismo tiempo cuatro coches con sus caballos sobre mi mesa, llena de visitantes, mientras yo, sentado en mi silla, inclinaba la cabeza hacia ellos; y cuando yo departía con un grupo, el cochero paseaba a los otros lentamente alrededor de la mesa. He pasado muchas tardes muy agradables en estas conversaciones; pero desafío al tesorero y a sus dos espías -se me antoja citarlos por sus nombres y allá se las hayan después-, Clustril y Drunlo, a que prueben que me visitó nunca nadie de incógnito, salvo el secretario Reldresal, que fue enviado por mandato expreso de Su Majestad Imperial, como antes he referido. No me hubiese detenido tanto en este particular a no tratarse de un punto que toca tan cerca a la reputación de una gran señora, para no decir nada de la mía propia, aunque yo tenía entonces el honor de ser nardac, lo que no es el tesorero, pues todo el mundo sabe que sólo es glumlum, titulo inferior en un grado, como el de marqués lo es al de duque en Inglaterra, aunque esto no quita para que yo reconozca que él estaba por encima de mí en razón de su cargo. Estos falsos informes, que llegaron después a mi conocimiento por un accidente de que no es oportuno hablar, hicieron que Flimnap, el tesorero, pusiera durante algún tiempo mala cara a su señora, y a mí peor; y aunque al fin se desengañó y se reconcilió con ella, yo perdí todo crédito con él y vi decaer rápidamente mi influencia con el mismo emperador, quien, sin duda, se dejaba influir demasiado por aquel favorito.
Capítulo 7
El autor, informado de que se pretende acusarle de alta traición, huye a Blefuscu. -Su recibimiento allí.
Antes de proceder a dar cuenta de mi salida de este reino puede resultar oportuno enterar al lector de una intriga secreta que durante dos meses estuvo urdiéndose contra mí.
Yo, hasta entonces, había ignorado siempre lo que eran cortes, pues me inhabilitaba para relacionarme con ellas lo modesto de mi condición. Desde luego, había oído hablar y leído bastante acerca de las disposiciones de los grandes príncipes y los ministros; pero nunca esperé encontrarme con tan terribles efectos de ellas en un país tan remoto y regido, a lo que yo suponía, por máximas muy diferentes de las de Europa.
Estaba disponiéndome yo para rendir homenaje al emperador de Blefuscu, cuando una persona significada de la corte -a quien yo una vez había servido muy bien, con ocasión de haber ella incurrido en el más profundo desagrado de Su Majestad Imperial- vino a mi casa muy secretamente, de noche, en una silla de mano, y, sin dar su nombre, pidió ser recibida. Despedidos los silleteros, me metí la silla con su señoría dentro, en el bolsillo de la casaca, y dando órdenes a un criado de confianza para que dijese que me sentía indispuesto y me había acostado, aseguré la puerta de mi casa, coloqué la silla de mano sobre la mesa, según era mi costumbre, y me senté al lado. Una vez que hubimos cambiado los saludos de rigor, como yo advirtiese gran preocupación en el semblante de su señoría y preguntase la razón de ello, me pidió que le escuchase con paciencia sobre un asunto que tocaba muy de cerca a mi honor y a mi vida. Su discurso fue así concebido, pues tomé notas de él tan pronto como quedé solo.
-Habéis de saber -dijo- que recientemente se han reunido varias comisiones de consejo con el mayor secreto y sois vos el motivo; y hace no más que dos días que Su Majestad ha tomado una resolución definitiva. Sabéis muy bien que Skyresh Bolgolam, galvet -o sea almirante-, ha sido vuestro mortal enemigo casi desde que llegasteis. No sé las razones en que se funde; pero su odio ha aumentado a partir de vuestra gran victoria contra Blefuscu, con la cual su gloria como almirante está muy obscurecida. Este señor, en unión de Flimnap, el gran tesorero -cuya enemiga contra vos es notoria a causa de su señora-; Limtoc, el general; Lalcon, el chambelán, y Balmull, el gran justicia, han redactado en contra vuestra artículos de acusación por traición y otros crímenes capitales.
Este prefacio me alteró en tales términos, consciente como estaba yo de mis merecimientos y mi inocencia, que estuve a punto de interrumpir, cuando él me suplicó que guardara silencio, y prosiguió de esta suerte:
-Llevado de la gratitud por los favores que me habéis dispensado, me procuré informes de todo el proceso y una copia de los artículos, con lo cual arriesgué mi cabeza en servicio vuestro.
ARTÍCULOS DE ACUSACIÓN CONTRA QUINBUS FLESTRIN (EL HOMBRE-MONTAÑA)
Artículo I
«Que el citado Quinbus Flestrin, habiendo traído la flota imperial de Blefuscu al puerto real, y habiéndole después ordenado Su Majestad Imperial capturar todos los demás barcos del citado imperio de Blefuscu y reducir aquel imperio a la condición de provincia, que gobernase un virrey nuestro, y destruir y dar muerte no sólo a todos los desterrados anchoextremistas, sino asimismo a toda la gente de aquel imperio que no abjurase inmediatamente de la herejía anchoextremista, él, el citado Flestrin, como un desleal traidor contra Su Muy Benigna y Serena Majestad Imperial, pidió ser excusado del citado servicio bajo el pretexto de repugnancia a forzar conciencias y a destruir las libertades y las vidas de pueblos inocentes.
Artículo II
»Que siendo así que determinados embajadores llegaron de la corte de Blefuscu a pedir paz a la corte de Su Majestad, el citado Flestrin, como un desleal traidor, ayudó, patrocinó, alentó y advirtió a los citados embajadores, aunque sabía que se trataba de servidores de un príncipe que recientemente había sido enemigo declarado de Su Majestad Imperial y estado en guerra declarada contra su citada Majestad.
Artículo III
»Que el citado Quinbus Flestrin, en contra de los deberes de todo súbdito fiel, se dispone actualmente a hacer un viaje a la corte e imperio de Blefuscu, para lo cual sólo ha recibido permiso verbal de Su Majestad Imperial, y so color del citado permiso pretende deslealmente y traidoramente emprender el citado viaje, y, en consecuencia, ayudar, alentar y patrocinar al emperador de Blefuscu, tan recientemente enemigo y en guerra declarada con Su Majestad Imperial antedicha.
»Hay algunos otros artículos, pero éstos son los mas importantes, y de ellos os he leído un extracto.
»En el curso de los varios debates habidos en esta acusación hay que reconocer que Su Majestad dio numerosas muestras de su gran benignidad, invocando con frecuencia los servicios que le habíais prestado y tratando de atenuar vuestros crímenes. El tesorero y el almirante insistieron en que se os debería dar la muerte más cruel e ignominiosa, poniendo fuego a vuestra casa durante la noche y procediendo el general con veinte mil hombres armados de flechas envenenadas a disparar contra vos, apuntando a la cara y a las manos. Algunos servidores vuestros debían recibir orden secreta de esparcir en vuestras camisas y sábanas un jugo venenoso que pronto os haría desgarrar vuestras propias carnes con vuestras manos y morir en la más espantosa tortura. El general se sumó a esta opinión, así que durante largo plazo hubo mayoría en contra vuestra; pero Su Majestad, resuelto a salvaros la vida si era posible, pudo por último disuadir al chambelán.
»Reldresal, secretario principal de Asuntos Privados, que siempre se proclamó vuestro amigo verdadero, fue requerido por el emperador para que expusiera su opinión sobre este punto, como así lo hizo, y con ello acreditó el buen concepto en que le tenéis. Convino en que vuestros crímenes eran grandes, pero que, no obstante, había lugar para la gracia, la más loable virtud en los príncipes, y por la cual Su Majestad era tan justamente alabado. Dijo que la amistad entre vos y él era tan conocida en todo el mundo, que quizá el ilustrísimo tribunal tuviera su juicio por interesado. Sin embargo, obedeciendo al mandato que había recibido, descubriría libremente sus sentimientos. Si Su Majestad, en consideración a vuestros servicios y siguiendo su clemente inclinación, se dignara dejaros la vida y dar orden solamente de que os sacaran los dos ojos, él suponía, salvando los respetos, que con esta medida la justicia quedaría en cierto modo satisfecha y todo el mundo aplaudiría la benignidad del emperador, así como la noble y generosa conducta de quienes tenían el honor de ser sus consejeros. La pérdida de vuestros ojos -argumentaba él- no serviría de impedimento a vuestra fuerza corporal, con la que aun podíais ser útil a Su Majestad. La ceguera aumenta el valor ocultándonos los peligros, y el miedo que tuvisteis por vuestros ojos os fue la mayor dificultad para traer la flota enemiga. Y, finalmente, que os sería bastante ver por los ojos de los ministros, ya que los más grandes príncipes no suelen hacer de otro modo.
»Esta proposición fue acogida con la desaprobación mas completa por toda la Junta. Bolgolam, el almirante, no pudo contener su cólera, antes bien, levantándose enfurecido, dijo que se admiraba de cómo un secretario se atrevía a dar una opinión favorable a que se respetase la vida de un traidor, que los servicios que habíais hecho eran, según todas las verdaderas razones de Estado, la mayor agravación de vuestros crímenes; que la misma fuerza que os permitió traer la flota enemiga podría serviros para devolverla al primer motivo de descontento; que tenía firmes razones para pensar que erais un estrechoextremista en el fondo de vuestro corazón, y que, como la traición comienza en el corazón antes de manifestarse en actos descubiertos, él os acusaba de traidor con este motivo, e insistía, por tanto, en que se os diera la muerte.
»El tesorero fue de la misma opinión. Expuso a qué estrecheces se veían reducidas las rentas de Su Majestad por la carga de manteneros, que pronto habría llegado a ser insoportable, y aun añadió que la medida propuesta por el secretario, de sacaros los ojos, lejos de remediar este mal lo aumentaría, como lo hace manifiesto la práctica acostumbrada de cegar a cierta clase de aves, que así comen más de prisa y engordan más pronto. A su juicio, Su Sagrada Majestad y el Consejo, que son vuestros jueces, estaban en conciencia plenamente convencidos de vuestra culpa, lo que era suficiente argumento para condenaros a muerte sin las pruebas formales requeridas por la letra estricta de la ley.
»Pero Su Majestad Imperial, resueltamente dispuesto en contra de la pena capital, se dignó graciosamente decir que, cuando al Consejo le pareciese la pérdida de vuestros ojos un castigo demasiado suave, otros había que poderos infligir después. Y vuestro amigo el secretario, pidiendo humildemente ser oído otra vez, en respuesta a lo que el tesorero había objetado en cuanto a la gran carga que pesaba sobre su Majestad con manteneros, dijo que Su Excelencia, que por sí solo disponía de las rentas del emperador, podía fácilmente prevenir este mal con ir aminorando vuestra asignación, de modo que, falto de alimentación suficiente, fuerais quedándoos flojo y extenuado, perdierais el apetito y os consumierais en pocos meses. Tampoco sería entonces -tan peligroso el hedor de vuestro cadáver, reducido como estaría a menos de la mitad; e inmediatamente después de vuestra muerte, cinco o seis mil súbditos de Su Majestad podían en dos o tres días quitar toda vuestra carne de vuestros huesos, transportarla a carretadas y enterrarla en diferentes sitios para evitar infecciones, dejando el esqueleto como un monumento de admiración para la posteridad.
»De este modo, gracias a la gran amistad del secretario, quedó concertado el asunto. Se encargó severamente que el proyecto de mataros de hambre poco a poco se mantuviera secreto; pero la sentencia de sacaros los ojos había de trasladarse a los libros; no disintiendo ninguno, excepto Bolgolam, el almirante, quien, hechura de la emperatriz, era continuamente instigado por ella para insistir en vuestra muerte.
»En un plazo de tres días vuestro amigo el secretario recibirá el encargo de venir a vuestra casa y leeros los artículos de acusación, y luego daros a conocer la gran clemencia y generosidad de Su Majestad y de su Consejo, gracias a la cual se os condena solamente a la pérdida de los ojos, a lo que Su Majestad no duda que os someteréis agradecida y humildemente. Veinte cirujanos de Su Majestad, para que la operación se lleve a efecto de buen modo, procederán a descargaros afiladísimas flechas en las niñas de los ojos estando vos tendido en el suelo.
»Dejo a vuestra prudencia qué medidas debéis tomar; y, para evitar sospechas, me vuelvo inmediatamente con el mismo secreto que he venido.»
Así lo hizo su señoría, y yo quedé solo, sumido en dudas y perplejidades.
Era costumbre introducida por este príncipe y su Ministerio -muy diferente, según me aseguraron, de las prácticas de tiempos anteriores- que una vez que la corte había decretado una ejecución cruel fuese para satisfacer el resentimiento del monarca o la mala intención de un favorito-, el emperador pronunciase un discurso a su Consejo en pleno exponiendo su gran clemencia y ternura, cualidades sabidas y confesadas por el mundo entero. Este discurso se publicaba inmediatamente por todo el reino, y nada aterraba al pueblo tanto como estos encomios de la clemencia de Su Majestad, porque se había observado que cuando más se aumentaban estas alabanzas y se insistía en ellas, más inhumano era el castigo y más inocente la víctima. Y en cuanto a mí, debo confesar que, no estando designado para cortesano ni por nacimiento ni por educación, era tan mal juez en estas cosas, que no pude descubrir la clemencia ni la generosidad de esta sentencia; antes bien, la juzgué -quizá erróneamente- más rigurosa que suave. A veces pensaba en tomar mi defensa en el proceso; pues, aun cuando no podía negar los hechos alegados en los varios artículos, confiaba en que pudieran admitir alguna atenuación. Pero habiendo examinado en mi vida atentamente muchos procesos de Estado y visto siempre que terminaban según a los jueces convenía, no me atreví a confiarme a tan peligrosa determinación en coyuntura tan crítica y frente a enemigos tan poderosos. En una ocasión me sentí fuertemente inclinado a la resistencia, ya que, estando en libertad como estaba, difícilmente hubiera podido someterme toda la fuerza de aquel imperio, y yo podía sin trabajo hacer trizas a pedradas la metrópoli; pero en seguida rechacé este proyecto con horror al recordar el juramento que había hecho al emperador, los favores que había recibido de él y el alto título de nardac que me había conferido. No había aprendido la gratitud de los cortesanos tan pronto que pudiera persuadirme a mí mismo de que las presentes severidades de Su Majestad me relevaban de todas las obligaciones anteriores.
Por fin tomé una resolución que es probable que me valga algunas censuras, y no injustamente, pues confieso que debo el conservar mis ojos, y por lo tanto mi libertad, a mi grande temeridad y falta de experiencia; porque si yo hubiese conocido entonces la naturaleza de los príncipes y los ministros como luego la he observado en otras muchas cortes, y sus sistemas de tratar a criminales menos peligrosos que yo, me hubiera sometido a pena tan suave con gran alegría y diligencia. Pero empujado por la precipitación de la juventud y disponiendo del permiso de Su Majestad Imperial para rendir homenaje al emperador de Blefuscu, aproveché esta oportunidad antes de que transcurriesen los tres días para enviar una carta a mi amigo el secretario comunicándole mi resolución de partir aquella misma mañana para Blefuscu, ateniéndome a la licencia que había recibido; y sin aguardar respuesta, marché a la parte de la isla donde estaba nuestra flota. Cogí un gran buque de guerra, até un cable a la proa, y después de levar anclas me desnudé, puse mis ropas -juntas con mi colcha, que me había llevado bajo el brazo- en el buque, y, tirando de él, ya vadeando, ya nadando, llegué al puerto de Blefuscu, donde las gentes llevaban esperándome largo tiempo.
Me enviaron dos guías para que me encaminasen a la capital que lleva el mismo nombre. Los llevé en las manos hasta que llegué a doscientas yardas de las puertas y les rogué que comunicasen mi llegada a uno de los secretarios y le hiciesen saber que esperaba allí las órdenes de Su Majestad. Al cabo de una hora obtuve respuesta de que Su Majestad, acompañado de la familia real y de los magnates de la corte, salía a recibirme. Avancé cien yardas. El emperador y su comitiva se apearon de sus caballos, la emperatriz y las damas de sus coches, y no advertí en ellos temor ni inquietud alguna. Me acosté en el suelo para besar la mano de Su Majestad y de la emperatriz. Dije a Su Majestad que había ido en cumplimiento de mi promesa y con permiso del emperador, mi dueño, a tener el honor de ver a un monarca tan poderoso y de ofrecerle cualquier servicio de que yo fuese capaz y se aviniese con mis deberes hacia mi propio príncipe, no diciendo una palabra acerca de la desgracia en que había caído, puesto que a la sazón no tenía yo informes ofíciales de ella y podía fingirme por completo ignorante de tal designio. Ni tampoco podía razonablemente pensar que el emperador descubriese el secreto estando yo fuera de su alcance, en lo que no obstante, bien pronto pude echar de ver que me engañaba.
No he de molestar al lector con la relación detallada de mi recibimiento en esta corte, que fue como convenía a la generosidad de tan gran príncipe, ni las dificultades en que me encontré por falta de casa y lecho, y que me redujeron a dormir en el suelo envuelto en mi colcha.
Capítulo 8
El autor, por un venturoso accidente, encuentra modo de abandonar Blefuscu. -Después de varias dificultades, vuelve sano y salvo a su país natal.
Tres días después de mi llegada, paseando por curiosidad hacia la costa nordeste de la isla, descubrí, como a media legua dentro del mar, algo que parecía como un bote volcado. Me quité los zapatos y las medias, y, vadeando dos o trescientas yardas, vi que el objeto iba aproximándose por la fuerza de la marea, y luego reconocí claramente ser, en efecto, un bote, que supuse podría haber arrastrado de un barco alguna tempestad. Con esto, volví inmediatamente a la ciudad y supliqué a Su Majestad Imperial que me prestase veinte de las mayores embarcaciones que le quedaron después de la pérdida de su flota y tres mil marineros, bajo el mando del vicealmirante. Esta flota se hizo a la vela y avanzó costeando, mientras yo volvía por el camino más corto al punto desde donde primero descubriera el bote; encontré que la marea lo había acercado más todavía. Todos los marineros iban provistos de cordaje que yo de antemano había trenzado para darle suficiente resistencia. Cuando llegaron los barcos me desnudé y vadeé hasta acercarme como a cien yardas del bote, después de lo cual tuve que nadar hasta alcanzarlo. Los marineros me arrojaron el cabo de la cuerda, que yo amarré a un agujero que tenía el bote en su parte anterior, y até el otro cabo a un buque de guerra. Pero toda mi tarea había sido inútil, pues como me cubría el agua no podía trabajar. En este trance me vi forzado a nadar detrás y dar empujones al bote hacia adelante lo más frecuentemente que podía con una de las manos; y como la marea me ayudaba, avancé tan de prisa, que en seguida hice pie y pude sacar la cabeza. Descansé dos o tres minutos y luego di al bote otro empujón, y así continué hasta que el agua no me pasaba de los sobacos; y entonces, terminada ya la parte más trabajosa, tomé los otros cables, que estaban colocados en uno de los buques, y los amarré primero al bote y después a nueve de los navíos que me acompañaban. El viento nos era favorable, y los marineros remolcaron y yo empujé hasta que llegamos a cuarenta yardas de la playa, y, esperando a que bajase la marea, fuí a pie enjuto adonde estaba el bote, y con la ayuda de dos mil hombres con cuerdas y máquinas me di traza para restablecerlo en su posición normal, y vi que sólo estaba un poco averiado.
No he de molestar al lector relatando las dificultades en que me hallé para, con ayuda de ciertos canaletes, cuya hechura me llevó diez días, conducir mi bote al puerto real de Blefuscu, donde se reunió a mi llegada enorme concurrencia de gentes, llenas del asombro en presencia de embarcación tan colosal. Dije al emperador que mi buena fortuna había puesto este bote en mi camino como para trasladarme a algún punto desde donde pudiese volver a mi tierra natal, y supliqué de Su Majestad órdenes para que se me facilitasen materiales con que alistarlo, así como su licencia para partir, lo que después de algunas reconvenciones de cortesía se dignó concederme.
En todo este tiempo se me hacía maravilla no tener noticia de que nuestro emperador hubiese enviado algún mensaje referente a mí a la corte de Blefuscu; pero después me hicieron saber secretamente que Su Majestad Imperial, no imaginando que yo tuviera el menor conocimiento de su propósito, creía que sólo había ido a Blefuscu en cumplimiento de mi promesa, de acuerdo con el permiso que él me había dado y era notorio en nuestra corte, y que regresaría a los pocos días, cuando la ceremonia terminase. Mas sintióse, al fin, inquietado por mi larga ausencia, y, luego de consultar con el tesorero y el resto de aquella cábala, se despachó a una persona de calidad con la copia de los artículos dictados en contra mía. Este enviado llevaba instrucciones para exponer al monarca de Blefuscu la gran clemencia de su señor, que se contentaba con castigarme no más que a la pérdida de los ojos, así como que yo había huido de la justicia y sería despojado de mi título de nardac y declarado traidor si no regresaba en un plazo de dos horas. Agregó además el enviado que su señor esperaba que, a fin de mantener la paz y la amistad entre los dos imperios, su hermano de Blefuscu daría orden de que me devolviesen a Liliput sujeto de pies y manos, para ser castigado como traidor.
El emperador de Blefuscu, que se tomó tres días para consultar, dio una respuesta consistente en muchas cortesías y excusas. Decía que por lo que tocaba a enviarme atado, su hermano sabía muy bien que era imposible; que aun cuando yo le había despojado de su flota, no obstante, él me estaba muy obligado por los muchos buenos oficios que le había dispensado al concertarse la paz; que, sin embargo, sus dos majestades podían quedar pronto tranquilas, por cuanto yo había encontrado en la costa una colosal embarcación capaz de llevarme por mar, la cual había él dado orden de alistar con mi propia ayuda y dirección, y así confiaba en que dentro de pocas semanas ambos imperios se verían libres de carga tan insoportable.
Con esta respuesta se volvió a Liliput el enviado. El monarca de Blefuscu me refirió todo lo acontecido, ofreciéndome al mismo tiempo -pero en el seno de la más estrecha confianza- su graciosa protección si quería continuar a su servicio. Pero en este punto, aun cuando yo creía sus palabras sinceras, resolví no volver a depositar confianza en príncipes ni ministros mientras me fuera posible evitarlo; y así, con todo el reconocimiento debido a sus generosas intenciones, le supliqué humildemente que me excusase. Le dije que ya que la fortuna, por bien o por mal, había puesto una embarcación en mi camino, estaba resuelto a aventurarme en el Océano antes que ser ocasión de diferencias entre dos monarcas tan poderosos. Tampoco encontré que el emperador mostrase el menor disgusto, y descubrí, gracias a cierto incidente, que estaba muy contento de mi resolución, lo mismo que la mayor parte de sus ministros.
Estas consideraciones me movieron a apresurar mi marcha algo más de lo que yo tenía pensado; a lo que la corte, impaciente por verme partir, contribuyó con gran diligencia. Se dedicaron quinientos obreros a hacer dos velas para mi bote, según instrucciones mías, disponiendo en trece dobleces el más fuerte de sus lienzos. Pasé grandes trabajos para hacer cuerdas y cables, trenzando diez, veinte o treinta de los más fuertes de los suyos. Una gran piedra que vine a hallar después de larga busca por la playa me sirvió de ancla. Me dieron el sebo de trescientas vacas para engrasar el bote y para otros usos. Pasé trabajos increíbles para cortar algunos de los mayores árboles de construcción con que hacerme remos y mástiles, tarea en que me auxiliaron mucho los armadores de Su Majestad, ayudándome a alisarlos una vez que yo había hecho el trabajo más duro.
Transcurrido como un mes, cuando todo estuvo dispuesto, envié a ponerme a las órdenes del emperador y a pedirle licencia para partir. El emperador y la familia real salieron del palacio; me acosté, juntando la cara al suelo, para besar su mano, que él muy graciosamente me alargó, y otro tanto hicieron la emperatriz y los jóvenes príncipes de la sangre. Su Majestad me obsequió con cincuenta bolsas de a doscientos sprugs cada una, con más un retrato suyo de tamaño natural, que yo coloqué inmediatamente dentro de uno de mis guantes para que no se estropeara. Las ceremonias que se celebraron a mi partida fueron demasiadas para que moleste ahora al lector con su relato.
Abastecí el bote con un centenar de bueyes y trescientos carneros muertos, pan y bebida en proporción y tanta carne ya aderezada como pudieron procurarme cuatrocientos cocineros. Tomé conmigo seis vacas y dos toros vivos, con otras tantas ovejas y moruecos, proyectando llevarlos a mi país y propagar la casta. Y para alimentarlos a bordo cogí un buen haz de heno y un saco de grano. De buena gana me hubiese llevado una docena de los pobladores pero ésta fue cosa que el emperador no quiso en ningún modo permitir; y además de un diligente registro que en mis bolsillos se practicó, Su Majestad me hizo prometer por mi honor que no me llevaría a ninguno de sus súbditos, a menos que mediase su propio consentimiento y deseo.
Preparado así todo lo mejor que pude, me di a la vela el 24 de septiembre de 1701, a las seis de la mañana; y cuando había andado unas cuatro leguas en dirección Norte, con viento del Sudeste, a las seis de la tarde divisé una pequeña isla, como a obra de media legua al Noroeste. Avancé y eché el ancla en la costa de sotavento de la isla, que parecía estar inhabitada. Tomé algún alimento y me dispuse a descansar. Dormí bien y, según calculé, seis horas por lo menos, pues el día empezó a clarear a las dos horas de haberme despertado. Hacía una noche clara. Tomé mi desayuno antes de que saliera el sol, y levando ancla, con viento favorable, tomé el mismo rumbo que había llevado el día anterior, en lo que me guié por mi brújula de bolsillo. Era mi intención arribar, a ser posible, a una de las islas que yo tenía razones para creer que había al Nordeste de la tierra de Van Dieme. En todo aquel día no descubrí nada; pero el siguiente, sobre las tres de la tarde, cuando, según mis cálculos, había hecho veinticuatro leguas desde Blefuscu, divisé una vela que navegaba hacia el Sudeste; mi rumbo era Levante. La saludé a la voz, sin obtener respuesta; aprecié, no obstante, que le ganaba distancia, porque amainaba el viento. Tendí las velas cuanto pude, y a la media hora, habiéndome divisado, enarboló su enseña y disparé un cañonazo.No es fácil de expresar la alegría que experimenté ante la inesperada esperanza de volver a ver a mi amado país y a las prendas queridas que en él había dejado. Amainó el navío sus velas, y yo le alcancé entre cinco y seis de la tarde del 26 de septiembre; el corazón me saltaba en el pecho viendo su bandera inglesa. Me metí las vacas y los carneros en los bolsillos de la casaca y salté a bordo con todo mi pequeño cargamento de provisiones. El navío era un barco mercante inglés que volvía del Japón por los mares del Norte y del Sur, y su capitán, Mr. John Biddel, de Deptford, hombre muy amable y marinero excelente. Nos hallábamos a la sazón a la latitud de 30 grados Sur; había unos cincuenta hombres en el barco y allí encontré a un antiguo camarada mío, un tal Peter Williams, que me recomendó muy bien al capitán. Este caballero me trató con toda cortesía y me rogó que le diese a conocer cuál era el sitio de donde venía últimamente y adónde debía dirigirme, lo que yo hice en pocas palabras; pero él pensó que yo desvariaba y que los peligros porque había pasado me habían vuelto el juicio. Entonces saqué del bolsillo mi ganado vacuno y mis carneros, y por ellos, después de asombrarse grandemente, quedó del todo convencido de mi veracidad. Le enseñé después el oro que me había dado el emperador de Blefuscu, así como el retrato de tamaño natural de Su Majestad y algunas otras curiosidades de aquel país. Le di dos bolsas de doscientos sprugs, y le prometí que en llegando a Inglaterra le regalaría una vaca y una oveja preñadas.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.