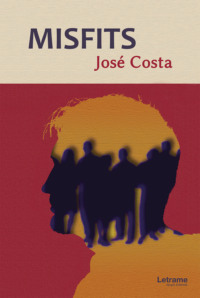Kitabı oku: «MISFITS», sayfa 6
Tomeus era, a fin de cuentas, todo eso: un misántropo, un monstruo invisible, un espectador; alguien que se ponía, deliberadamente y con total consciencia, en el peligroso borde de la baja aceptación social. Y aun con todo ese peso consentido a sus espaldas, todavía se abrían resquicios en su personalidad para que emergiera lo que pudiera haber en él de afable y humano; es decir, su misantropía y su invisibilidad eran dosificadas selectivamente, con toda la intención y todo el cuidado, con la moderación de quien asume que no puede desgajarse del mundo como un eremita y pretender ser tenido en cuenta y suscitar simpatías. Con su piel de aparente afabilidad era capaz de integrarse como uno más en ese sistema que no llegaba a comprender, creado instintivamente por los humanos para sentirse arropados en la intemperie del mundo, pero también idóneo para descuartizarse mutuamente a la menor ocasión, como consecuencia natural del roce continuado. Para evitar esos roces, para no estar en permanente contacto con la ubicua idiotez humana, Tomeus se apartaba de la especie, sin violencia, con serenidad, con convicción. Y volvía a ella en caso de necesidad o cuando sus niveles de tolerancia le indicaban que era aconsejable hacerlo.
Mientras tanto retorcía el cuerpo sobre las hojas en blanco, como si la deformación fuera una consecuencia de los vericuetos de su mente, trasladada micra a micra a los renglones bajo un estado de total decalación abstracta, y ajeno al mundo visible que, desde el exterior, andaba presto a señalar la rareza: cuando se es un espectador no se tiene conciencia de la apariencia externa, porque el espectador, que tanto mira hacia fuera, acaba invariablemente mirando tan solo hacia dentro, con los ojos introspectivos, y absorto en su mundo no nota las deficiencias de la propia postura física, la inclinación aberrante del cuerpo o los movimientos ridículos e incongruentes. El espectador no es consciente de la ocasional falta de elegancia y de decoro en la imagen que proyecta, y permanece encogido sobre sí mismo, pensando, o haciendo muecas y gestos maquinales al ritmo de sus elucubraciones, hasta que es la hora de orinar, o de emerger desde lo abstruso, o de marcharse.
Y entonces sí, las calles: el escenario de la gloria accidental y los trastornos obsesivo-compulsivos. Probablemente Tomeus no estuviera saliendo muy bien parado en el retrato; pero ¿quién podía decir que su personalidad no contuviera, en una u otra medida, alguno de esos rasgos paranoides que nos hacen más humanos?
Verbigracia:
a) En ocasiones, cuando le caían gotas desde un cielo despejado, Tomeus tendía a pensar en los excrementos pulverizados que se desprendían desde los retretes de los aviones, más que en otra tesis más benigna. Miraba entonces hacia arriba, con acritud, por ver si localizaba algún avión en medio de ese cielo azul metálico, pero por lo general no conseguía vislumbrar ninguno.
b) Era capaz de entrar en una librería y, llevado por el ambiente y la presencia masiva de textos apetecibles, sentir irreprimibles ganas de volver a casa para terminar el libro que allí tuviera empezado. Entonces se le ocurría que, dado que se encontraba en el lugar idóneo para ello, podía buscar en las baldas un ejemplar del libro en cuestión y leer las pocas páginas que le quedaban para terminarlo… Pero no era lo mismo: no era su libro; no era el mismo objeto que en su casa ardía con las huellas de su persona y con la marca de la posesión.
c) En cierta ocasión, la señora Bonamassa le había regalado un bote de mermelada casera como compensación por haberla ayudado a traducir las instrucciones de su reloj de carillón, y Tomeus había correspondido al obsequio con elogios y agradecimientos, pero en cuanto pisó la calle tiró el bote con aprensión en la primera papelera que encontró, por si la mermelada estaba envenenada.
Situaciones de este tipo provocaban que, de cuando en cuando, acabara activándose el testigo rojo de su mala conciencia, llevándolo a procurar vagos resarcimientos a quienes habían sido supuestamente escarnecidos por su destemplanza, como la señora Bonamassa o cualquier otro sujeto que formara parte de su entorno inmediato. A través de sencillos actos reparadores el baldón quedaba redimido, y su conciencia finalmente tranquila. Lo del libro de su vecina era, sin ir más lejos, una de esas reparaciones pendientes; un encargo que no acababa de acometer a pesar de haber estado últimamente en la Biblioteca Pública, bien porque lo olvidaba, bien porque lo consideraba otra más de las obligaciones adyacentes que, sumadas, no lo dejaban en paz.
18
La camarera, en el Fenice, era hosca como una piedra. Toda la mala índole que la llevaba a fustigar a los clientes parecía infundida directamente por los desheredados de la Tierra, y por los gatos negros que frecuentaban el local; sobre todo, y especialmente, por el tipo que solía escribir en un rincón con el ceño fruncido y los labios apretados: Tomeus Paramore, el cascarrabias romántico que sufría, como otro antropoide más, por la distancia que la vida interponía entre la realidad y sus expectativas. Por una transfusión directa de desafección y de hurañía, la camarera actuaba, miraba y callaba como si estuviera trepanando las entrañas de los infelices con un berbiquí, con la barrena de su indiferencia avanzando en espiral desde el ano hasta el cerebro, inoculando antipatía basal por vía subcutánea. A Tomeus le gustaba ese carácter, sin embargo. Le gustaba la separación seca y casi hiriente que la chica proponía. Era una profesional sin florituras que ejercía sus funciones con una sobriedad cargada de eficacia, y eso era lo mejor que podía pedirse a alguien que debía atender a una demanda concreta. Amparada en su cuerpo perfecto tenía de antemano el perdón de todos los parroquianos, que se conformaban con verla pasar con las pintas en las manos como Lady Godiva cabalgando hacia un horizonte de leyenda.
Ese horizonte que allí, en el Fenice, empezaba y acababa neurálgicamente en los cromados de la barra; un altar en el que todo aquel que pretendiera tener dispuesto su pedido debería vérselas con ella: la diva inaccesible de las tabernas, la sílfide hierática, la sirena gélida, la diosa mítica del underground. Tomeus estaba habituado a las camareras admirativas, aquellas que se amagaban tras las columnas para observarlo con una curiosidad un poco bidimensional, azoradas por las situaciones donde se registrase una actividad cerebral intensa (Tomeus observado en el desempeño de unas actividades que parecían fuera de lugar, en comparación con las que normalmente se desarrollaban en ese tipo de espacios: tabernas cuajadas de individuos primarios, ahítos de alcohol y rezumantes de testosterona), y que mantenían la distancia apreciativa que se debe interponer frente a los mitos, cuando se los tiene ante los ojos. La camarera del Fenice contravenía la regla a fuerza de altivez, no obstante; un temperamento forjado en base a su físico, que realmente era el que decidía sobre ella, sobre su conducta y sobre su modo de enfrentarse al mundo, en detrimento de las capacidades de una mente demasiado bisoña e insegura para llevar la iniciativa. Su defensa del territorio se llevaba a cabo por medio de la rotundidad de su cuerpo, y se consumaba con el cortafuegos implacable de su actitud. Lo cual, por puro contraste, producía un efecto aún más excitante en quienes la contemplaban: la contraposición de lo bello y lo inasequible reunido en un solo animal de volúmenes ultraterrenos, la anatomía total, la piedra angular de la armonía. Con el desdén como aglutinante y la vulnerabilidad como fondo, la camarera sobrevivía entre toda esa circunstancial escoria humana que, sobrestimando la juventud y la hermosura de la diva, le rendía babosa pleitesía y era incapaz de sospechar que en su fuero interno ella hubiera querido ser una top-model o una empresaria notoria, una de esas chicas adineradas que pueden permitirse holgazanear al sol y alojarse en hoteles con encanto, en los que exhibir con superioridad sus atributos. Era una aspiración loable y un poco previsible, aunque por ahora debía conformarse con portear pedidos de un lado para otro, con limpiar vasos, trasegar cajas y despachar pintas de cerveza y cócteles polícromos a una masa apelmazada en torno a la barra y a las mesas como una materia gris, inerte, poco reactiva y desalentadoramente salaz. Antipatía frente a salacidad. Majestuosidad frente a bajeza. Los ejes de posición de cualquier drama tabernario, desplegándose por debajo de una realidad que tomaba forma en manos de la diva.
La estructura del drama es sencilla, sin embargo: todo está en punto muerto, y de pronto irrumpe un elemento que subvierte el estado de cosas y genera, en el paso de un orden al otro, una fricción elemental que da lugar a la antiparáthesi, la confrontación inevitable que hará mover sus partes intestinas hacia un lugar distinto. El punto muerto en que estaba Tomeus Paramore incluía esa taberna desierta donde, a solas con la camarera, el profesor languidecía por la falta de ideas y de perspectivas concretas, extenuado tras una larga exposición a las tensiones creativas que lo habían dejado vacío. El cuerpo de la camarera era un suplicio, por su perfección animal que enturbiaba el pensamiento. Para verla pasar varias veces por delante, Tomeus esperaba a que ella se acercara a su mesa para tomar su pedido, y entonces solicitaba su brebaje, hacía que la chica fuera a por él y se lo trajera hasta el rincón donde la aguardaba, pagaba con un billete grande que la obligara a volver de nuevo con el cambio, y en las idas y venidas Tomeus iba muriendo en el martirio de la contemplación de ese cuerpo perfecto, con el hueso de la cadera marcado geométricamente en la tela, y los volúmenes de las nalgas vibrando bajo el vestido de punto, y los músculos y la piel tensándose y destensándose cuando caminaba. Era la estupefacción, la ciénaga del deseo provocando la parálisis absoluta del sistema cognitivo, y los últimos atisbos de vida metafísica esfumándose ante una realidad física y sublime. Tomeus se desenvolvía mal en esa tesitura, vivía dos pasos atrás, se enrocaba en la incapacidad social y en un cierto complejo existencial y erótico. Demasiadas carencias, en todo caso, aunque para suplirlas quedaba el recurso a la fantasía: subirle despacio la falda ajustada y penetrarla dulcemente por detrás, apoyada en la barra. Y también la fantasía de que era ella la que daba el paso y se acercaba a Tomeus, obviando la timidez y la opacidad del profesor. Debía de haber un mundo en el que se produjera esto último; un mundo en el que la soledad de los tímidos y los opacos fuera reconocida por las ninfas como una característica irresistible que las atrajera como la luz a los insectos. Pero no era ese mundo. En ese mundo estaba a punto de constituirse el drama, la irrupción del elemento perturbador que agitara el orden y pusiera todo bocabajo. Mientras tanto, Tomeus observaba a la camarera cuando ella no miraba, dispuesto a apartar la vista en cuanto ella se girase hacia él, pero los efectos del alcohol entorpecían sus reflejos y acababa retirando su mirada demasiado tarde, y por un momento quedaba expuesto y desnudo, menor, menoscabado. En su mente giraba todavía la curva del vientre y la contracurva de las nalgas, el modelado animal como una larga derrota: el descalabro sicalíptico de toda una vida, la nostalgia por todos los cuerpos no poseídos y los actos no consumados.
El elemento disruptivo que estaba a punto de incoar el drama acababa de aparecer por la puerta, materializado en la silueta del borrachín maduro, educado y ectoplásmico, que pretendía una conversación con la camarera. Lo que el borrachín buscaba era identidad, relevancia. Había entrado tambaleándose sobre el suelo de madera, y su traje blanco y anticuado brillaba como un satélite pobretón, como una hostia, y convertía en más oscura su cara enrojecida. Tenía el aspecto de un galán trasnochado de Saint Tropez, y aunque ya había estado allí otras veces nadie sabía su nombre a ciencia cierta, y todos lo llamaban Glenfiddich a escondidas, porque su primer pedido era invariablemente un whisky largo con hielo: «Un glenfiddich», pronunciaba con una dicción accidentada, señalando al aire con el dedo levantado, como un santo de piedra en medio de una plaza vacía; y esperaba de pie la llegada de esa dosis de ponzoña que sumar a la que traía ya en las venas. El borrachín había traspasado el umbral al otro lado arrastrando sus varices esofágicas, su declive neurotóxico y su hígado graso, y al respirar iba llenando el aire de acetaldehído espirado como un gas pestífero y altamente combustible. Lo que el borrachín pedía era singularidad, consideración, y en un cálculo un poco arriesgado conminaba a la camarera a llamarlo por su verdadero nombre, repitiéndolo en voz excesivamente alta y muy despacio para evitar malentendidos, con la esperanza de ser por fin individualizado, de sentirse destacado del resto de ovejas sedientas que abrevaban en sus cubas. Enseguida, sin embargo, todos olvidaban ese apelativo al que en realidad no habían prestado demasiada atención, y seguían llamándolo Glenfiddich a sus espaldas; o simplemente lo ignoraban, condenándolo con ello a su perpetua y lacerante invisibilidad.
El borrachín solitario se trastabillaba al caminar junto a la barra (cortos paseos inquietos, llevado por sus demonios internos, con la copa en ristre), y su lengua se trabucaba cada vez que intentaba hacerse oír. Era un borrachín con tendencia a la socialización, pero normalmente sin excesos lamentables que pudieran violentar al resto de los parroquianos: un borrachín con buenos modales, portador de una elegancia pasada de fecha que fluctuaba misteriosamente entre lo genuino y lo esperpéntico. Las puntas del cuello de su camisa negra a rayas se disparaban sobre las solapas anchas de su americana, y esta estampa de proxeneta veraniego y demodé lo anclaba aún más en su miseria retrospectiva, perdurable, de la que no podía desembarazarse, y todo el veneno ingerido a grandes sorbos no era suficiente para que dejara de ser un tipo anónimo e irrelevante. Pedía otra copa y con ello escondía la cabeza en el hoyo de su mundo ilusivo, pensando que, a fuerza de ignorar la violencia de sus síntomas, desdeñando las señales de socorro de su cuerpo, la rubicundez facial, las taras en las transmisiones sinápticas, los alarmantes niveles de glutamato en sangre, el problema se habría esfumado de pronto, y él acabaría brillando con el esplendor de un imparable éxito social, concretado en sus conatos de conversación con la camarera.
El borrachín no captaba la distancia que esta necesitaba imponer, y era incapaz de calibrar la inconveniencia de la situación, el aburrimiento que suscitaba su discurso incongruente. Pero el trío estaba constituido, y, con él, el primer acto del drama. La camarera, Tomeus y el borrachín Glenfiddich eran tres pelotas en el aire, dando vueltas para componer algún tipo de figura: para convivir en armonía o destrozarse al menor indicio de hostilidad; para pasar a la posteridad como héroes homéricos o quedarse en ese fango denso que no llevaba nunca a nada, sin implicaciones morales, físicas o sentimentales que los unieran en un afán común.
19
Para un tratado creíble de la intrahistoria es preciso descender a las bibliotecas públicas y a las librerías de saldo, esos santuarios de una cultura moribunda cuya capacidad de servicio social se mide por el grado de disrupción de los arracimados en torno a su credo. Las bibliotecas públicas y las librerías de saldo son el coche-escoba del submundo, las higienistas invisibles, las catedrales de polvo y sepulcralidad que congregan a los desheredados de la tierra, a los disfuncionales y los dimorfos, a los catalépticos y los degenerados, a los conspicuos y a los transidos de melancolía, a los creeps, los odds, los weirdos y los misfits, y a todos los que soportan el inmenso peso de su inadaptación al medio y su perplejidad por un mundo cuya complejidad los supera. En estos templos los disruptivos encuentran consuelo para sus cuitas, y los sátiros satisfacción para sus voyeurismos onanistas, y entre unos y otros van constituyendo el genoma primordial que nutre sus tejidos desde la misma raíz, y al tiempo que caracterizan el espacio lo envenenan con su presencia silenciosa y un poco inquietante.
La fascinación por un lugar público, relativamente acogedor, aislado de la intemperie, silencioso y completamente gratuito, es demasiado insoslayable para cualquier perro de la lluvia, para cualquier ocioso que valore pasar un rato bajo techo, asear su cuerpo o vaciar sus intestinos, disponer de un asiento cómodo y suficiente luz y miles de páginas impresas, o goce de espiar patéticamente a las muchachas que, como insectos en una tela de araña, se ofrecen sin conciencia del dolor ajeno a su lascivia. Los viejos fingen leer mientras contemplan los traseros fastuosos de las núbiles, o salen de los retretes con manchas húmedas de orina oscureciendo miserablemente sus braguetas. Algunos jóvenes pálidos y pestilentes se acurrucan en el nido del cuco de su dislalia, y pasan tardes enteras balanceándose a la manera autista y conmocionante de los lerdos, ante la pantalla de un ordenador. Las ratas de la cultura enfermiza corretean en torno a las estanterías como una última posibilidad vital, y sacan sofismas inútiles del fondo de sus chavetas desajustadas, y los esparcen por el suelo, y contaminan el aire con sus beatíficas presencias, y arden en el tuétano mismo de lo que significa ser conmovedoramente humanos.
20
Intro:
A veces el azar pone cara a cara a los antagonistas, los empuja hacia un mismo cruce del camino haciendo que sus trayectorias se desvíen de un supuesto curso natural, convergiendo en una sola corriente que los refuerza o los destruye. A lo mejor es que esas trayectorias se necesitan para completarse y poner un poco de pimienta en el cogollo de la vida, y sal en sus heridas. Esperando a esa némesis que ha de llegar nos dedicamos a llenar el tiempo por vía de una cotidianidad narcótica y olvidadiza, y vamos de nuestro corazón a los asuntos con una inconsciencia entrañable, que pudiera no ser más que un simple modo de irresponsabilidad. No hay clemencia en esa lucha a muerte, y cuando el antagonista asoma en un recodo conviene estar definitivamente preparados, disponer de armas bien cargadas y de un ánimo flexible y combativo que nos salve del naufragio. A la espera de una némesis entramos en las librerías y nos acomodamos en un mundo irreal de letras y moquetas, rondamos los burdeles, hozamos en las bibliotecas, deambulamos por las calles con el gesto serio de los que desconfían, de los que padecen del colon o del hígado, y de los que están aturullados por las contingencias de una vida que no les deja emerger hacia la luz.
Plano:
El septuagenario sacó lentamente un pañuelo del bolsillo de su pantalón. Según sus cálculos cabales la acción le hizo invertir más tiempo del estimado, porque, sentado como estaba, la pieza se comprimía blandamente contra su pierna. A tientas logró encontrar una esquina y tiró de ella con un pequeño esfuerzo, ahuecando un poco el espacio en que el pedazo de tejido se debatía, medio sofocado por la presión. Finalmente salió, y el hombre lo sostuvo unos instantes como un trofeo, en alto, colgando delante de sus ojos, sujeto por la punta con sus dedos. Estaba lamentablemente arrugado, y aun con todo el desagrado que le producía esta circunstancia, el hombre ejecutó un hábil giro de muñeca y el pañuelo quedó extendido sobre la palma de su mano. Con la que tenía libre, la izquierda, se quitó sin prisa las gafas, y a continuación empezó a limpiar meticulosamente los cristales: primero el derecho, arrojándole un poco de aliento, frotándolo, mirándolo al trasluz, volviendo a empañarlo con su vaho, esquina por esquina, mota a mota; después repitió la operación con el cristal izquierdo, igual de minucioso, como si el rito mereciese todo su tiempo, haciendo del acto algo desproporcionadamente importante. Cada mancha de grasa, huella de dedo, partícula de polvo, pelo, legaña, pequeña pestañita curva, era observada a través de la luz, y barrida luego con un suave movimiento circular del pañuelo, dirigido por su índice y su pulgar.
Cuando el septuagenario consideró que sus gafas estaban impecablemente limpias se las volvió a colocar, con la misma lentitud con que se las había quitado. Acto seguido carraspeó, dando por concluida esa fase, como una transición que lo predisponía a la siguiente, y desplegó las tapas rojas del libro que tenía ante sí, sobre la mesa.
Mientras leía, Dolfuss I.G., poeta septuagenario, dandi decadente, consideraba que había traicionado en cierta medida sus principios, aunque reconocía que, en el fondo, tal vez le satisfacía ese pequeño desorden introducido tan fácilmente en un hecho tan simple como coger un libro: solo unos segundos antes se encontraba frente a las estanterías de madera, con la mano ya certeramente posada sobre la Historia medieval del mundo ortodoxo, de Iradiel Morley-Brownstanford, cuando un empujón de algún distraído le había hecho trastabillar y desplazarse lateralmente un paso, ese paso único y definitivo que lo enfrentaba durante un instante de naufragio a esa inesperada fatalidad, a saber: que su mano no estaba ya posada sobre el texto deseado, sino que se había balanceado levemente en el aire y reposaba ahora sobre el libro contiguo, un tratado de alquimia con tapas rojas que alguien demasiado despistado o demasiado indolente había colocado en esa estantería por error, en medio de los densos volúmenes de historia medieval. Esa sutil transición de 946 mor his a 133 nos alq, según indicaban los tejuelos adheridos a los lomos, marcaban de pronto la diferencia entre la serenidad y la incertidumbre, entre la simetría y el caos. Dolfuss I.G. meditó unos instantes sobre el nuevo sesgo de las cosas, y finalmente se dijo que por qué no…, y todavía un poco impresionado por lo que estaba haciendo se dirigió hacia una mesa con el libro rojo bajo el brazo. Entonces limpió, como de costumbre, escrupulosamente, sus amplias gafas con la montura de pasta negra, como queriendo conservar algo de la antigua vida que, suponía, había superado con la aceptación de su destino. Después carraspeó y desplegó con cuidado las tapas de cartón.
Las primeras líneas del tratado fueron leídas a trancos, con remordimientos que lo instaban a abandonar su acto heroico, que lo conminaban a levantarse y acabar con la pequeña broma, a retomar el libro de Iradiel Morley-Brownstanford y refugiarse en un orden reconfortante, conocido; pero, cuando iba a arrastrar la silla para salir, tiraba de él una sensación que lo anclaba allí mismo, dejándolo invadido de un morbo venial que le hacía sonrojarse.
Dolfuss I.G. había empezado a concentrarse, finalmente, cuando una sombra lo privó por un segundo de la luz de la ventana. Levantó la cabeza, y le entró un tonto escalofrío cuando delante de él se sentó el hombre que, sin saberlo, estaba cambiando su vida.
Contraplano:
Tomeus venía a este lugar porque en él a veces recobraba sensaciones de antaño, cuando la niña gordita iba a corregirle las sumas con abnegación, en las tardes de verano. La emanación sosegadora de alguien que, en silencio, realizaba a su lado una labor motora cualquiera, tenía el poder de amansarlo bajo una especie de sofronización instantánea, sumamente refinada, adormeciéndolo con el trasiego delicado de objetos en plena función pragmática: la tijera de la peluquera cerca de la oreja; el frágil sonido de la hoja de un libro, al pasar; el bisbiseo de alguien que lee en voz baja…, como hacía esa niña gordita que le corregía las sumas del cuaderno en las vacaciones de su infancia, derecho que ella se había arrogado en virtud de una simple diferencia de edad (ella era un año y medio mayor que él), y que contaba con la plena connivencia de un Tomeus entregado sin condiciones a la causa, aunque no con la de su propia madre, que prohibió estos encuentros apelando a la supuesta incapacidad para esta tarea de una niña todavía no formada intelectualmente, asumiendo personalmente la supervisión de las operaciones matemáticas del hijo, y seguramente intuyendo más suciedad o más roce de los que en realidad hubo (y abortando de paso cualquier posibilidad de maduración sexual natural basada en torpes escarceos, lo que explicaba de algún modo su ulterior noción de fatalismo erótico). La reacción física de esos fugaces encuentros, mientras duraron, era un cosquilleo en la nuca, que se extendía por las mejillas y bajaba por la espalda y por los brazos. Era un estado de quenublación total, según concepto ideado por la verbalidad imaginativa de un niño precoz que trataba de poner nombre a lo innombrable. La gordita susurraba sus cálculos junto al oído de Tomeus, y este se ponía indefenso, esponjándose como un gato acariciado. Abandonado a su buena fortuna, acomodado en el seno de esa dicha pasajera, solo había que entornar los ojos y sentir, esperando que esa intimidad inocua y preerótica que se había establecido entre ellos se prolongase lo suficiente, antes de ser precipitados a la fuerza hasta el cieno de lo cotidiano.
El bisbiseo de lecturas privadas, el fragor atenuado del paso de las hojas, el roce de una dulce escritura persistente…, todo ello a veces era posible obtenerlos en la Biblioteca Pública, si las circunstancias eran propicias. Sin embargo las circunstancias no se estaban dando, todavía. Tomeus se había sentado en el último asiento libre de una sala abarrotada, de espaldas a la ventana, y hacía calor y le dolía un poco el brazo, resentido por el choque con el hombre que, casualmente, estaba sentado frente a él, del otro lado de la mesa. Un golpe fortuito que el otro ni siquiera parecía haber notado, pues permanecía absorto en la lectura de un curioso libro con las tapas rojas como si nada hubiera sucedido, aunque a Tomeus le pareció que se removía un poco en la silla al verlo ocupar su asiento. Sin nada que añadir o que objetar (la culpa había sido propia y ambos ya se habían ofrecido sus disculpas), a Tomeus le pareció más interesante la opción de centrarse en sus quenublaciones instantáneas, ese espumoso oleaje perceptual que venía buscando, entregándose sin reservas a él y dejando que la voluntad no interviniese. Este era un factor de suma importancia para la excelencia del proceso: la percepción debía ser involuntaria, y no debía implicar movimiento, sino pasividad; no acción, sino quietud. Bajo tales condiciones todo estaba bien…, a menos que cualquier elemento dispersase ese estado de pasión: un arrastrar de silla, un estornudo o, más concretamente, el certero percutir sobre la mesa de los pulgares del usuario adyacente, un nervioso universitario de los primeros cursos con propensión a la alopecia y a los repasos de última hora. Así que, para redondear el retablo a su conveniencia, únicamente cabía esperar que cesase ese proceso de distracción, que lo había obligado a leer varias veces la misma frase, desde el principio, agobiándolo y rompiendo el encanto feérico que trataba de invocar. Para colmo alguien rebuscaba libros a su espalda, y de vez en cuando le despeinaba la nuca con el trasero, que quedaba exactamente a la altura de su occipucio. A pesar de esta molestia Tomeus se empeñaba en seguir hundido en la silla, relativamente mal sentado, con la cabeza casi apoyada en el respaldo, hasta que las incognoscibles posaderas le efectuaron al pasar un arreglo capilar de todo punto inadmisible, y no tuvo más remedio que volverse para vérselas frente a frente con tal portento de la naturaleza, un ente que invitaba a hacer una apología de las convexidades geminadas, o a reformular las leyes físicas que rigen la tridimensionalidad y las curvaturas inconcebibles. De modo que, ante el impacto visual que le había producido el culo dicotiledóneo, Tomeus reconsideró su arrojo inicial, y pensó que un movimiento de cadera bastaba a la matrona portadora para aplastarle contra la mesa, por lo que decidió corregir su postura, incorporándose en la silla y adoptando una posición más decorosa, acorde con su edad y con su estatus.
Confluencia:
La bibliotecaria estaba haciendo una búsqueda en la base de datos. Sus dedos brincaban brevemente sobre las teclas y luego se detenían, como si fueran pequeñas marionetas sin voluntad propia, tiradas por los cordeles figurados de su reconocida diligencia. En ese lapso de inacción la bibliotecaria comprobaba los resultados en la pantalla, y luego anotaba en un trozo de papel las referencias según iban apareciendo. Tenía los ojos azul celeste, y las uñas extrañamente amarillentas. Dolfuss, del otro lado del mostrador, observaba estos llamativos polos de su configuración física. Cualquier hombre se habría recreado con cierta lascivia en el conjunto: la extraordinaria longitud de los brazos; el pelo recogido en una coleta, llameando con un tinte de color sanguina de aplicación muy reciente; el volumen de sus pechos, que se adivinaban espléndidos bajo el jersey de canalé. Aun sentada, la bibliotecaria parecía muy alta y carnal, ligeramente desgarbada. Pero todo ello le decía muy poco a Dolfuss, que seguía preguntándose cómo una mujer de poco más de cuarenta años tenía unas uñas con una apariencia tan enfermiza. Era una mujer agradable, en cualquier caso, con cierto aire de menonita o de amish, sobre todo por ese modo extraño —entre reprimido y anhelante— de querer agradar a Dolfuss (eran contados los usuarios que se acercaban a reclamar sus servicios directos, y ella deseaba lucirse, alargando el momento para combatir de paso un cierto aburrimiento).
Después de unos minutos de secretos escrutinios, intercambio de miradas, e informaciones arrancadas al ciberespacio a fuerza de machacar el código binario, Dolfuss recogió el papelito que le entregaba la bibliotecaria, y al girarse para salir hacia el amplio crucero central coincidió en la puerta de la sala con Tomeus, que venía distraído hojeando el libro que había tomado en préstamo para la señora Bonamassa. Estuvieron a punto de chocar de nuevo, lo cual podía interpretarse como un designio fatal en el que tanto el uno como el otro debieran enfrentarse sin demora con sus respectivas némesis; o como una simetría de escaso gusto, pues en esos momentos ninguno de los dos se sentía especialmente inclinado a entablar la relación, del tipo que fuera, a la que el azar los empujaba con tanto ahínco.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.