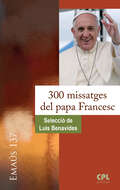Kitabı oku: «El «encanto» de la vida consagrada», sayfa 3
Hay formas de vida consagrada a las que seduce el Jesús de Nazaret de la vida oculta, el Jesús laico, familiar, trabajador, «uno de tantos» (hermanitos y hermanitas de Jesús, inspirados en Charles de Foucauld, u otros institutos denominados «de Nazaret» o «de la Sagrada Familia», o «de Belén»).
Otras formas de vida consagrada se sienten seducidas por la etapa fronteriza, liminal y profética de Jesús, itinerante, proclamador y actor del reino de Dios en Galilea y en Jerusalén (órdenes mendicantes, clérigos regulares, institutos apostólicos, sociedades de vida apostólica, institutos seculares). Quienes siguieron a Jesús primero, en esta fase de su vida, hombres y mujeres, formaron en torno a Él una comunidad de seguimiento y misión. Jesús no les exigía cambiar su estado de vida: Simón Pedro era un seguidor casado; también lo era su seguidora Juana –mujer de Cusa–. Todos –seguidores y discípulos– compartían el estilo de vida de Jesús: itinerante, pobre, obediente a la voluntad del Abbá, comunitario –formando incluso una comunidad mixta–, orante, diaconal o de servicio a los necesitados. En la comunidad de Jesús se decía no a la violencia, sí a la desinstalación e itinerancia profética. Muchos institutos de vida consagrada encuentran en este Jesús de la etapa profética su llamada, inspiración y su forma de misión y vida. El Espíritu Santo inspira en cada instituto un modo peculiar de hacer «memoria» de Jesús-profeta del reino de Dios e Hijo de Dios. Hemos de estar muy atentos para no limitar los modelos de vida consagrada, inspirados en el Evangelio, a los ya pre-concebidos y aprobados canónicamente. ¿Por qué el Espíritu no puede inspirar nuevas formas de vida, basadas en el Evangelio y configuradas y conformadas de modos diversos a los que hasta ahora han aparecido?
b) Las cuatro dimensiones: Misionero-política, comunitaria, ecológica y mística
El voto fundamental y cada uno de los tres votos deben ser comprendidos desde las cuatro dimensiones de la nueva alianza: con Dios, con la humanidad, con la propia comunidad, con la naturaleza. Nuestro compromiso y servicio a la alianza se vuelve entonces: misionero-político, comunitario, ecológico y místico.
La dimensión misionero-política describe la alianza como compromiso y complicidad con la misión del Espíritu Santo que lleva a plenitud la misión de Jesús, que vino a reunir a todos los hijos de Dios, que estaban dispersos; que vino a curar toda dolencia y ser mensajero de la buena noticia y a transformar el mundo en reino de Dios, optando prefentemente por los más pobres y últimos y prometió la instauración de una nueva Jerusalén.
La dimensión comunitaria describe la alianza como relación de fraternidad y sororidad, de familia con quienes Dios Padre ha puesto a nuestro lado y con quienes nos hace convivir.
La dimensión ecológica describe la alianza en su dimensión planetaria, cósmica, terrena. El Espíritu se derrama sobre «toda carne»: la alianza nos pone en relación con la naturaleza, con los cuerpos, con la flora, fauna, con la materia y sus energías, con los procesos ecoevolutivos, con la biocenosis y los ecosistemas.
La dimensión mística describe la alianza como relación de amor (perichṓresis) con la Santísima Trinidad –nuestro Dios Abbá, con Jesús resucitado y con el Espíritu–. Esta dimensión es transversal a todas las anteriores y está en un constante proceso mistagógico.
La personas consagradas intentamos vivir la alianza como exageración profética, como oth o símbolos vivientes que el Espíritu Santo pone en medio de la Iglesia y de la sociedad para que seamos permanente evocación de la alianza en todas sus dimensiones:
Importancia particular tiene el significado esponsal de la vida consagrada, que hace referencia a la exigencia de la Iglesia de vivir en la entrega plena y exclusiva a su Esposo, del cual recibe todo bien. En esta dimensión esponsal, propia de toda la vida consagrada, es sobre todo la mujer la que se ve singularmente reflejada, como descubriendo la índole especial de su relación con el Señor. A este respecto, es sugestiva la página neotestamentaria que presenta a María con los Apóstoles en el Cenáculo en espera orante del Espíritu Santo (cf He 1,13-14). Aquí se puede ver una imagen viva de la Iglesia-Esposa, atenta a las señales del Esposo y preparada para acoger su don. En Pedro y en los demás Apóstoles emerge sobre todo la dimensión de la fecundidad, como se manifiesta en el ministerio eclesial, que se hace instrumento del Espíritu para la generación de nuevos hijos mediante el anuncio de la Palabra, la celebración de los Sacramentos y la atención pastoral. En María está particularmente viva la dimensión de la acogida esponsal, con la que la Iglesia hace fructificar en sí misma la vida divina a través de su amor total de virgen […] Por su parte, el pueblo cristiano encuentra en el ministerio ordenado los medios de la salvación, y en la vida consagrada el impulso para una respuesta de amor plena en todas las diversas formas de diaconía (VC 34).
Nuestra «transparencia simbólica» evoca ya ahora lo que será la alianza plenamente cumplida en la plenitud escatológica.
Parte 2 TRES CONSEJOS EVANGÉLICOS
3 Obediencia a la alianza: ¡Ojalá escuchéis hoy su voz! (Sal 95,7)
¿No sabíais que yo debía estar en los asuntos de mi Padre? (Lc 2,49).
La obediencia ha recibido a lo largo de la historia de la vida consagrada los mayores elogios. Se ha dicho que «quien obedece nunca se equivoca», que «ocupa el primer lugar entre las demás virtudes»[88], que es «la esencia de la vida monástica»[89]. Ha sido siempre una de las virtudes más recomendadas por fundadores y fundadoras. También en los ritos de ordenación se le pide al presbítero que sea obediente a su obispo. Los textos constitucionales le prestan una gran atención.
Nos preguntamos hoy, en tiempos en que tanto valoramos la libertad y la autonomía, ¿a qué se refiere el consejo evangélico de la obediencia? ¿Tiene como principal perspectiva y objetivo el «obedecer a los superiores», el seguir a nuestros líderes, obedecer mandatos, normas o leyes? La respuesta a estas cuestiones no se debe desconectar de todo lo que hemos reflexionado en los anteriores capítulos. De ahí se deduce que el problema fundamental hoy no es ni la crisis de obediencia, ni la crisis de autoridad, sino la necesidad de una nueva conciencia, que solo una teología y eclesiología innovadoras de la obediencia y la autoridad nos pueden ofrecer[90].
La obediencia es, ante todo, la respuesta a la propuesta por parte del Dios de la alianza. Es un «sí quiero» a la palabra que Dios nos dirige. Obedecer es un arte que enseña a superar, por una parte, las tentaciones idolátricas del poder y, por otra, a seguir en libertad a Jesús en su obediencia al Padre y docilidad al Espíritu. A partir de ahí, descubriremos las cuatro dimensiones de la única obediencia a la alianza.
I. El primer consejo evangélico: Ante la idolatría del poder
El espacio en el que se practica la obediencia cristiana no es un lugar de esclavos, sino de personas libres y elevadas a la máxima dignidad que un ser humano puede soñar: no hay mayor dignidad que ser considerado digno de escuchar la palabra de Dios, dialogar con ella y establecer una alianza eterna. Así entendida, la obediencia no es servidumbre, sino servicio de la más alta calidad. Saca de nosotros mismos nuestras mejores capacidades, nos invita a dar el «ciento por uno», a producir el mejor fruto según los talentos que nos han sido dados. La obediencia a la alianza es como un viento fuerte que nos llevará al lugar que Dios soñó para nosotros.
1. Obedecer es «escuchar»
El mandamiento principal se inicia con estas palabras «¡Shemá Israel!», ‘escucha, Israel’ (Dt 6,4). Solo después se dice: «amarás». Por lo tanto, la primera y más espontánea respuesta es: «¡habla Señor, que tu siervo escucha!» (1Sam 3,9), o «¡hágase en mí según tu palabra!» (Lc 1,38). Escuchar la voz de Dios es la respuesta primera que Dios, el único Señor, espera. Después viene el amar con todo el corazón, toda el alma y todas las fuerzas. Tras el «escuchar» surge el amor, ya orientado y dirigido, encaminado a su meta.
En su sentido etimológico, el término «obediencia» (tanto en hebreo, shemá; como en griego y como en latín, oboedientia) hace referencia al acto de escuchar, de abrir los oídos. En sentido religioso, es obediente quien escucha la voz de Dios, su palabra, expresión de su voluntad. Es desobediente, quien no la escucha.
San Pablo definió la obediencia como fe y la fe como obediencia en el inicio y en el final de su Carta a los romanos: la «obediencia de la fe» (Rom 1,5; 16,26)[91]. Sintió el tremendo dolor de ver cómo Israel no escuchaba el Evangelio de Jesús, mientras nuevos pueblos sí; y en concreto la comunidad de Roma a la que Pablo dirigía su carta: «Vuestra fe es proclamada en todo el mundo» (Rom 1,8); «vuestra obediencia es conocida por todos» (Rom 16,19)[92].
A esta escucha y acogida Pablo la llamó «obediencia de la fe».
a) Abrahán creyente y obediente: Ante la idolatría del primogénito
Yavé Dios le hizo a Abrahán una promesa asombrosa: «Si eres fiel a mi alianza serás bendición para todos los pueblos de la tierra y para sus descendientes». Esa promesa le exigía algo muy fuerte: «Deja tu país, tu gente, y tu casa paterna, y vete a la tierra que te mostraré» (Gén 12,1-3). Abrahán debía abandonar el espacio seguro, conocido y próspero en que se encontraba, para encaminarse hacia lo incierto, lo desconocido, lo arriesgado. Solo la confianza en el Dios de la promesa lo arrancó y lo protegió en un camino insólito y lleno de interrogantes. Abrahán no sabía a dónde iba (Heb 11,8) y la bendición no llegaba: a sus cien años se encuentra sin hijos, sin descendencia, compartiendo su vida con una mujer estéril y también anciana, Sara (Gén 12,7; 17,16; 21,5). Cuando menos lo esperaban la promesa se cumple: tras ofrecer hospitalidad a tres misteriosos visitantes. Llegó el regalo: Isaac.
La espera obstinada de Abrahán suscita una cuestión importante: ¿se sirve Abrahán de Dios para tener un hijo, un descendiente? O ¿consigue un descendiente de Dios por la confianza y el amor ciego que tiene en su Dios? ¿A quién había entregado Abrahán, en primera y última instancia su corazón? ¿A Dios o a su más profundo deseo de tener un hijo? Nuestros sueños pueden confundirnos. Y cuando se realizan no se acaban los problemas. Esto le sucedió a Abrahán, cuando recibió una nueva y sorprendente llamada de Dios:
Toma a tu hijo, a tu único hijo, al que tú amas, a Isaac, y vete a la región de Moria. Allí lo ofrecerás en sacrificio, sobre un monte que yo te indicaré (Gén 22,2).
¿Se habría convertido Isaac para Abrahán en su pequeño ídolo? No es fácil interpretar este relato.
Conocida es la interpretación de Kierkegaard[93]: lo que Dios le pedía a Abrahán violaba sus más profundas convicciones éticas; sin embargo, el patriarca pone en suspenso su ética y su razón y se somete al mandato. Acoge el riesgo paradójico de la fe.
Jon D. Levenson, estudioso judío y profesor en Harvard, ofrece otra explicación del hecho en su libro La muerte y resurrección del hijo amado[94]. Nos recuerda que en las culturas antiguas, las esperanzas y sueños tenían como objetivo no la dicha individual, sino la colectiva (de la familia o del clan). Toda la esperanza se centraba en los hijos primogénitos; para ellos era la mayor parte de la herencia; a través de ellos los padres supervivían (cuando no había fe en la resurrección). Tocar a los primogénitos era atentar contra lo más sagrado de la familia. Así se comprende cómo el ángel exterminador le robó al Egipto opresor su futuro, al matar a todos sus primogénitos (Éx 12,29) y cómo le dio futuro al pueblo reservando para Dios la vida de los primogénitos de Israel; solo había una condición: había que rescatar a los primogénitos mediante una ofrenda en el templo, mediante un sacrificio (Éx 22,29; 34,20; Núm 3,40-42; Núm 3,46-48).
Dios no le pide a Abrahán que sacrifique a su mujer, Sara. Y si lo hubiera pedido, de seguro que Abrahán no habría obedecido a esa voz, pues pensaría que era una alucinación. No así cuando le pidió que sacrificara a su hijo primogénito: ¡ese era el precio del rescate! Un rescate paradójico que dejaba otra vez a Abrahán sin futuro. Dios no le pidió que entrara en la tienda de Isaac y lo asesinara; le pidió que se lo ofreciera en sacrificio. La vida de Isaac tiene un precio, que hay que pagar. Pero ¿no es Isaac bendición de Dios para todas las naciones? ¿Quién puede entender a Dios?, se preguntaría Abrahán; o tal vez como Job exclamaría:
Él sabe lo que está haciendo conmigo y cuándo me ha puesto a prueba; yo saldré de todo esto como oro puro (Job 23,10).
Abrahán escucha, obedece, y con su hijo –¡caminaban los dos solos! – sube al monte del sacrificio (Gén 22,9-10). Cuando todo está para cumplirse, le es revelado por Dios –una voz que viene del cielo (Gén 22,11-12)– que hay reservada otra víctima para el rescate. Dios conocía el corazón de Abrahán y no necesitaba comprobarlo; Dios quería purificar ese amor para que se convirtiera en «oro puro».
Abrahán podría haber caído en la idolatría filial. Un hijo idolatrado puede convertir al padre en un ser exigente y superprotector, que intentará por todos los medios conseguir el «hijo perfecto»; o convertirlo en un padre supercondescendiente, que mima al hijo para evitarle el menor desagrado. Un hijo idolatrado esclaviza. El camino de Abrahán hacia las montañas con su hijo fue la fase final de un largo camino en el cual Dios lo iba transformando y haciéndole pasar de hombre normal al más importante de la historia.
Muchas de nuestras penas y sufrimientos tienen que ver mucho con nuestros «Isaacs». Hay siempre en nuestra vida algo en lo cual ponemos nuestras alegría, nuestra plenitud. Si lo idolatramos estamos perdidos. Si llegamos al límite y purificados nuestro deseo y nuestro amor, ese «Isaac» será bendición para todos.
b) Jonás desobediente e idólatra del poder
Otro ejemplo, pero de signo contrario, es el desobediente profeta Jonás. Era partidario de una política expansionista y, por eso, le pidió –en nombre de Dios– al rey Jeroboam que «restableciera las fronteras de Israel desde la entrada de Jamat hasta el mar de Arabá» (2Re 14,25). Mientras que los profetas contemporáneos, Amós y Oseas, denunciaban la corrupción que se había instalado en el palacio real («hizo el mal», «hizo pecar a Israel», 2Re 14,24), Jonás, movido por su celo nacionalista, incita al rey a conseguir más poder[95]. En ese contexto, Dios le pide a Jonás algo sorprendente: ir a Nínive, la ciudad más poderosa del mundo, sede del imperio asirio, peligro militar permanente para Israel, y allí profetizar su destrucción si no se convertían. Jonás no lo entendía: le parecía absurdo que Dios pudiera desear la conversión del mayor enemigo de Israel y además que fuera él –un profeta patriota– el más indicado para hacerlo.
Jonás se negó a cumplir la misión (Jon 1, 2-3), huyó en dirección opuesta hacia Tarsis, se embarcó y cayó en unaprofunda depresión, agazapado y escondido en la bodega de un barco (Jon, 1,5). Un «sopor profundísimo» –nosotros diríamos «acedia»- se apoderó de él; todo se tambaleaba en torno; era un gran peligro para todos; se vio precisado a suplicar que lo arrojasen al mar, porque huía de Dios, y en el mar quería morir (Jon 1,12). Dios lo llevó por medio del cetáceo al punto de partida. Y entonces, obedece. Su misión tiene un éxito inesperado. Nínive se convierte. Entonces Jonás se desencanta de Dios. ¡Es demasiado misericordioso! ¡No debería ser así! Jonás pudo darse cuenta de su idolatría del poder y del poder inmenso de Dios, en el que no confiaba.
Para el antiguo monacato Jonás prefiguraba la inestabilidad del monje fugitivo, a causa de su falta de paciencia. La regla de san Benito menciona el ejercicio de la paciencia en seis ocasiones. Al final del prefacio de la Regla, Benito invita a los monjes a perseverar en el monasterio hasta la muerte, participando en las pasiones (sufrimientos) de Cristo por medio de la paciencia, para merecer compartir su Reino. San Bernardo de Claraval –comentador de la regla de san Benito– dice que con la humildad y la caridad, la paciencia es una de las virtudes que preservan la unidad[96]; y es una de las armas del creyente juntamente con la sabiduría y la caridad[97]. El sufrimiento de Jesús es el ejemplo principal de obediencia paciente[98].
Hoy tal vez podamos descubrir aquí cómo luchar contra el patriotismo y el nacionalismo, cuando se vuelven idolátricos.
c) El Hijo obediente y rebelde
Fue Jesús quien ofreció la mejor respuesta a la alianza. Vivió siempre atento a la voluntad del Padre, ya desde su niñez:
¿No sabíais que yo debía estar en los asuntos de mi Padre? (Lc 2,49).
El Tentador quiso probar la fidelidad de Jesús a la alianza, su capacidad de escucha a la voz de Dios Padre. Lo sometió a las mismas tentaciones que al pueblo de Israel en el desierto. Mientras este endureció su corazón y no escuchó la voz de Dios (Sal 95,9), Jesús responde siempre al Tentador con la palabra de Dios: «así está escrito». A la primera tentación responde diciendo que vive de «la palabra que sale de la boca de Dios» (Mt 4,4); a la segunda –en la que el Tentador cita con argucia la palabra de Dios (Mt 4,5-7)–, Jesús responde que no quiere tentar a Dios, como sí lo tentaron los padres en el desierto (Sal 95,9-10)[99]; a la tercera tentación –la idolatría del poder– Jesús ratifica el mandamiento principal: ¡solo a Dios hay que adorar y nunca a las riquezas y posesiones! (Dt 6,5; Mt 4,8-10). Jesús se muestra así como el auténtico hijo de Dios, que escucha y cumple la palabra y la voluntad del Padre, porque ella es su alimento.
En las bodas de Caná –símbolo de la alianza– su madre lo proclamó «palabra de Dios», cuando dirigiéndose a los sirvientes les dijo: «¡haced lo que Él os diga!» (Jn 2,5). En el monte de la transfiguración fue Dios Padre quien pronunció unas palabras semejantes a las de la madre: «Este es mi hijo amado: ¡escuchadlo!». Se da un interesante matiz: escuchar a Dios es, ahora, escuchar a Jesús. Esa es la característica de la nueva alianza.
San Pabl o amplió el horizonte: propuso el contraste, no ya Jesús-obediente y pueblo-desobediente, sino Jesús-segundo Adán obediente y el primer Adán desobediente[100]. Por este nos llegó el pecado y la muerte (Rom 5,18-19); por Jesús, la justificación y la vida (Rom 5,19). Si Adán desobedeció al Creador, Jesús le obedeció para que seamos «criaturas nuevas», humanidad restaurada, verdadera imagen y semejanza de Dios (Col 1,15).
El obediente al Dios de la alianza, al Dios de la creación da origen a una nueva humanidad, a un nuevo pueblo de Dios (cf Is 42,6), a una nueva familia extendida (Mc 3,34). No hay mejor obediencia que seguir e imitar al Jesús obediente, escuchar y mantenerse en su palabra y seguir su ejemplo:
Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres (Jn 8,31-32).
El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre; lo que hace Él, eso también lo hace igualmente el Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Y le mostrará aún obras mayores que estas para que os asombréis (Jn 5,1920).
Por su obediencia participa Jesús del poder ilimitado del Padre a favor de la humanidad: hasta resucitar a los muertos y darles la vida (Jn 5,21). «El Padre que me ha enviado está conmigo» (Jn 8,16-18). La obediencia de Jesús fue, sobre todo, obediencia en misión. En Getsemaní oró diciendo «no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres Tú» (Lc 22,32): se olvidó de sí mismo y se ofreció al buen proyecto de Dios Padre. En la cruz experimentó un misterioso ocultamiento del Padre, pero fue «obediente hasta la muerte, y muerte de cruz» (Flp 2,8). Despojado de todo poder, confió, fue paciente y esperó la reunión de los dispersos y trazó con sus brazos en la cruz el signo indeleble de la alianza.
En Jesús también se hizo verdad lo que profetizó el deutero Isaías: «Fue tenido por un rebelde» (Is 53,12). No se sometió al statu quo, al sistema vigente en todos los ámbitos. Por eso, el sistema consideró al «obediente Jesús» (en relación al Padre) un rebelde[101]; su desobediencia civil fue fruto de su obediencia a la misión; los referentes de la obediencia de Jesús no eran ni la ley, ni las instituciones, ni las ideologías y, mucho menos, el imperio; su única referencia era el reino de Dios, el Abbá y todo lo que implicaba. A causa de ello Jesús «murió bajo Poncio Pilato». Sus seguidores lo comprendieron cuando decían ante los tribunales: «hay que obedecer a Dios antes que a los hombres» (He 5,29). Donde estaba en juego la fidelidad a la alianza, a la misión, allí Jesús se ponía inequívocamente de parte de la voluntad de Dios y deslegitimaba los poderes que se le oponían[102].
2. Obediencia «en» alianza
a) ¿También Dios nos obedece?
Pero no quisiera omitir aquí la otra vertiente de la obediencia como «escucha» que nos ofrece el pensamiento bíblico. Y es ¡que Dios también nos escucha! Que no solamene Él nos pide que le escuchemos, también nosotros le pedimos que nos escuche. La oración bíblica apela frecuentemente a esta exigencia: que Dios nos escuche, es decir, que Dios nos obedezca, que cumpla nuestra voluntad. Cuando Salomón inauguró el tempo de Jerusalén le repetía a Yavé Dios la misma petición:
[…] ¡escucha el clamor y la oración!, ¡escucha en el lugar de tu morada!, ¡escucha y perdona!, ¡escucha y actúa y haz justicia!, ¡escucha y haz lo que te suplique el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra reconozcan tu nombre! (2Crón 6,19-39).
Es interesante ver también cómo las grandes mujeres del pueblo le suplican a Dios que las escuche: Sara, hija de Ragüel –a quien el demonio Asmodeo le mató siete maridos, antes de que se unieran a ella como esposa– suplica a Dios: «Ya he perdido siete maridos, ¿para qué me sirve la vida? Si no te parece bien quitarme la vida, escucha, Señor, el improperio contra mí» (Tob 3,15). También Judit le dice a Dios: «escucha Tú mi plegaria […] escucha con atención las palabras de tu sierva» (Jdt 9,12; 11,5). Y lo mismo Ester: «Escucha mi plegaria y ten misericordia de tu heredad; cambia nuestro luto en danza» (Est 4,17).
En los Salmos las referencias a la «escucha» de Dios son múltiples: «El Señor me escucha cuando lo invoco, inclina su oído hacia mí» (Sal 4,4; 17,6); «escucha mis palabras y repara en mis gemidos» (Sal 5,2), «escucha el deseo de los humildes, les presta oído, cuando claman los escucha» (Sal 10,17; 17,1; 22,25). A veces el orante se queja de que Dios no le escucha y, por eso, no encuentra descanso (Sal 22,3).
Los profetas le piden, ante todo, al pueblo que «escuche» la voz de Dios; pero en algunas ocasiones oran, interceden ante Dios por el pueblo; entonces su oración es un «escucha, Señor» constantemente repetido, como en el caso de la oración de Daniel, que se inicia con estas palabras: «Supliqué a Yavé mi Dios y le hice esta confesión: Señor, Dios grande, que mantienes la alianza y la fidelidad […] hemos pecado […] no hemos escuchado tu voz […] Ahora, Dios nuestro, escucha la oración y las súplicas de tu siervo […] Inclina, Dios mío, tu oído» (Dan 9,1-19).
Con cierta frecuencia se ha resaltado mucho la obediencia de Jesús a Dios; pero no, la obediencia de Dios Padre a Jesús. Y esto se advierte por ejemplo en la cita de un texto de la Carta los hebreos donde se alaba la obediencia de Jesús. Dice así: «Cristo, después de haber ofrecido en los días de su vida mortal, ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente. Y, aunque era Hijo, aprendió la obediencia a través del sufrimiento» (Heb 5,7-8). Se suele olvidar la frase que dice: «fue escuchado por su actitud reverente», es decir, que también Dios Padre obedeció a Jesús. Ya lo había dicho Jesús en el cuarto evangelio: «Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Bien sé que Tú siempre me escuchas» (Jn 11,42).
¿Y qué se deduce de todo esto? Pues que la obediencia es alianza, es circularidad, es obediencia mutua de ida y vuelta, es perichṓresis. Escuchamos a Dios y Dios nos escucha. Obedecemos a Dios y nos obedece. La obediencia debe ser entendida como alianza del mutuo amor, de la mutua escucha. Por eso, Jesús nos invitaba tantas veces a pedir, a buscar… porque recibiremos. El Padre nos escucha. Él nos escucha (cf Mt 7,2-11). Nos invitó también a pedir «en su nombre»:
[…] para que todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda (Jn 15,16).
Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestra alegría sea completa (Jn 16,23).
Una consecuencia de esto es que también en la vida consagrada la obediencia ha de ser mutua de ida y vuelta, de auténtica alianza. Porque es en la relación permanente y paciente de la alianza en la que se depuran los deseos. Al final se llega a la unión de voluntades, que santa Teresa de Jesús explica en su reflexión sobre la séptima morada:
Digamos que sea la unión como si dos velas de cera se juntasen tan en extremo que toda la luz fuese una, o que el pábilo y la luz y la cera es todo uno; mas después bien se puede apartar una vela de la otra, y quedan en dos velas, o el pábilo de la cera. Acá es como si cayendo agua del cielo en un río o fuente, adonde queda hecho todo agua, que no podrán ya dividir ni apartar cuál es el agua del río o lo que cayó del cielo; o como si un arroyico pequeño entra en la mar, no habrá remedio de apartarse; o como si en una pieza estuviesen dos ventanas por donde entrase gran luz; aunque entra dividida se hace todo una luz.[103]
b) ¿Cómo descubrir el «misterio de su voluntad»?
La voluntad de Dios es misteriosa e inaccesible para nosotros:
¡Cuán insondables son sus designios e inescrutables sus caminos! En efecto, ¿quién conoció el pensamiento del Señor? (Rom 11,33-34).
No deberíamos presumir –como algunas personas religiosas– de conocer la voluntad de Dios, como si de una transmisión en directo se tratara. La voluntad de Dios es misteriosa, en gran parte inaccesible. Uno debe ser introducido en el misterio para poder vislumbrarla. Y cuando se vislumbra uno no se compromete presuntuosamente a cumplirla sino que –como María en su Fiat y como Jesús en el Padrenuestro– abrimos nuestro ser para que Dios mismo cumpla en nosotros su voluntad. Hay en la obediencia a la voluntad de Dios un elemento de «pasividad» que no hemos de eludir.
La voluntad de Dios no es caprichosa, ni legalista, ni arbitraria, ni despótica. El Dios bíblico es creador y bienhechor. Su voluntad es buena. Pero podemos preguntarnos: aquello que presentamos como «bueno», ¿es siempre bueno? ¿En qué consiste la bondad, la buena voluntad?[104].
La voluntad de Dios fue, desde el principio, voluntad de bien: establecer alianza, renovarla cuando fuera necesario y hacerla definitiva con la llegada de su Reino. No fue así la voluntad de su pueblo, que desobedeció, fue duro de cerviz y se olvidó del amor que Dios le tenía (cf Sal 106,7) e incluso quiso establecer su propio rey (1Sam 8,6). Jesús pidió a sus discípulos y discípulas que oraran al Abbá diciendo: «¡Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo!» (Mt 6,10).
La voluntad de Dios Padre es su beneplácito o buena voluntad (Ef 1,5)[105]. Y esta buena voluntad consiste en que se realice su proyecto de reinar en la tierra, como cumplimiento de su alianza nueva y definitiva[106]. Jesús, mensajero e iniciador del Reino, ofreció en la última Cena el cáliz de esta definitiva alianza, que acontecería en su sangre para remisión de los pecados[107].
El documento de la congregación para institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica titulado Faciem tuam, Domine: El servicio de la autoridad y la obediencia dice a este respecto:
Buscar la voluntad de Dios significa buscar una voluntad amiga, benévola, que quiere nuestra realización, que desea sobre todo la libre respuesta de amor al amor suyo, para convertirnos en instrumentos del amor divino. En esta via amoris es donde se abre la flor de la escucha y la obediencia (n 4).
En Jesús y a través del Espíritu nos es revelada la «buena voluntad» de Dios. Normalmente necesitaremos soportar un tiempo de espera[108] (¡el idólatra no lo soporta y por eso busca un sustituto, es decir, un ídolo!). La misteriosa voluntad de Dios se nos manifiesta cuando dejamos que Dios sea Dios y actúe en nosotros cuando quiera; cuando miramos, no solo a Jesús, sino con los ojos de Jesús[109]; cuando se cumpla en nosotros la promesa del Espíritu, porque no nos toca conocer los tiempos o momentos que el Padre ha reservado a su poder: el Espíritu nos lo enseñará todos y entonces seremos testigos de Jesús[110].
3. El consejo evangélico: La alternativa al poder idolátrico
Una de las posibilidades –y paradójicamente también uno de los obstáculos– para vivir en alianza con nuestro Dios es el poder. El consejo evangélico nos enseña cómo utilizar el poder y nos comunica la energía necesaria para para integrarlo en la alianza.
a) La voluntad de poder: ¿Humanizadora o bestial?
El poder-dominio es una pulsión que nos habita. Tendemos a dominar de manera instintiva. Empleamos en ello todos nuestros mejores recursos. Los carismas personales, o los dones de naturaleza que hemos recibido son fuentes de poder. Donde se encuentren dos o más personas, allí se establecen relaciones de poder, que pueden ser de signo positivo (conjunción de poderes) o negativo (luchas y dominio sobre el otro). El poder es importante para la construcción de nuestra personalidad. Necesitamos sabernos útiles, capaces, competentes. La sensación de inutilidad, de impotencia, de absoluta debilidad, nos lleva a la depresión, a la infravaloración. El despliegue de nuestros poderes, de los talentos que hemos recibido, contribuye al desarrollo de nuestra personalidad y a la configuración única de nuestra identidad.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.