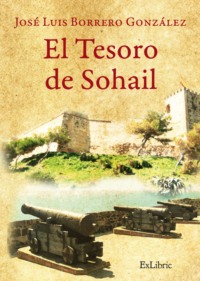Kitabı oku: «El tesoro de Sohail», sayfa 2
Se sonreía para sus adentros, algo avergonzado al oírlo, y por nada del mundo le contaría que todos sus conocidos lo llamaban Tifón, pues cualquier alusión a su pasado, en aquella especie de templo del saber, le recordaba lo analfabeto que había sido hasta aquel momento y lo abochornaba sobremanera. Por ello se prometió que, si conseguía ingresar en la Guardia Civil, se presentaría, desde el primer momento, como Cecilio, con ese soniquete especial que utilizaba don Marcelo, recalcando suavemente cada sílaba mientras lo miraba fijamente a los ojos. De alguna manera sería algo así como su bautizo interior por dejar atrás la ignorancia, para ser alguien más útil y, por ende, más completo.
Cierta tarde en la que, como de costumbre, acudía a su cita, después de llamar a la puerta y esperar más de lo acostumbrado, salió a recibirlo –vestida de negro– la esposa de su profesor, doña Velosa. No paraba de llorar, cubriéndose el rostro con un pañuelo. Así fue como entre lágrimas le informó que don Marcelo había fallecido. Al despertar aquella mañana, lo había encontrado inmóvil en la cama.
–“¡Cecilio el pobre se ha marchado sin despedirse, sin hacer el menor ruido! ¿Qué voy hacer ahora sin él?”, gemía entre sollozos aquella mujer desconsolada, incapaz en esos momentos de apreciar la suerte infinita de su esposo, por haber sido visitado por la dama de la guadaña durante el sueño y marchar de este mundo de forma dulce y apacible.
Sin duda habían sido muy felices; él lo había podido comprobar cuando en innumerables tardes, a mitad de la clase, doña Velosa los obsequiaba a ambos con una tardía merienda: “Nuestro profesor come poco”, decía mientras se dirigían sonrisas cómplices, que translucían el profundo cariño que se profesaban y así don Marcelo, por no contradecirla en su presencia, se prestaba a tomar aquel bocado obligado, como si fuera un castigo impuesto a un alumno que se presumiera un poco díscolo.
Sintió aquella pérdida profundamente y a las lágrimas de su afligida viuda se unieron las suyas, silenciosas. La tristeza se apoderó de él, un temblor incontrolable y un nudo le atenazaron la garganta tan fuerte que se resistió a desaparecer hasta bien pasada una semana.
Un inmenso desconsuelo se apoderó de su ánimo, de su voluntad y las piernas le temblaban temiendo no poder sostenerse de pie para consolarla, en aquellas circunstancias, cuando era la viva imagen de la vulnerabilidad. Como pudo, se dirigió a una silla llevando de su mano el cuerpo titubeante de la anciana y allí estuvieron sentados, lamentándose en silencio toda la noche, como únicos testigos del anciano en cuerpo presente.
Durante la misa de córpore in sepulto, el sacerdote dedicó palabras emocionadas al difunto, que hicieron honor a toda una vida dedicada a la enseñanza y al gran servicio que había prestado a la comunidad en su calidad de maestro. Mientras, él sostenía con delicadeza la mano de doña Velosa, que temblaba a su lado, en la reverencial penumbra del templo.
El sepelio tuvo escasa concurrencia, puesto que la noticia apenas había trascendido entre sus antiguos alumnos. ¡Tan lejos habían quedado aquellos tiempos en los que las aulas rebosaban de risas y parloteos! No tenían hijos – ¡Dios no lo quiso!–. Esa ausencia dolorosa fustigaba, aún más si cabe, el frágil equilibrio de la anciana, que sentía cómo en aquel momento desaparecía el único motivo que le quedaba para seguir adelante.
Pareció entonces como si el tiempo quisiera acompañar a tan doloroso acto, pues, llegada la hora del traslado del cuerpo al cementerio, se desató tal tromba de agua que fue prácticamente imposible acompañar al féretro. Las lágrimas del cielo, decía el cura, acompañan su último paseo y nos regalan esta lluvia que, en algo, paliará la sequía que nos viene consumiendo tanto tiempo. Era un buen hombre, decía casi para sí, porque hasta en su despedida se ocupa de esta forma tan sutil de atender nuestras necesidades.
La carroza, tirada por dos hermosos caballos negros, se desplazó agónicamente hasta el cementerio, acompañada solamente por doña Velosa, Cecilio y los enterradores. Fue sepultado en el suelo, envuelto en una sábana blanca, vestido con el traje de siempre; entre las manos, su bastón de caña. Era todo cuanto necesitaba para sentirse digno; incluso aquel extravagante mango de carey de su bastón, hacía gala de su personalidad austera y bondadosa, mientras le confesaba la viuda en voz baja: “me consuela que le acompañe a donde quiera que vaya”.
Con el paso de los días, Cecilio acusó la ausencia de forma algo más egoísta y sólo para sus adentros se atrevía a confesar: “¡menos mal que sé leer y escribir!” Sin dejar por ello de agradecer a don Marcelo el haber vivido hasta poder conseguir su objetivo. Quedaría en su corazón un hueco, privilegiado, que ocuparía el recuerdo de su tardío maestro tristemente desaparecido.
Los orígenes
En aquellos días pensaba mucho en los suyos, el episodio de los actos fúnebres le recordaba dolorosamente la ausencia de su familia y los avatares que durante su existencia se habían sucedido en el entorno de sus vidas. Se consolaba pensando que, a pesar de todo, poseían lo necesario para comer y atender las necesidades más básicas; de otras cosas más prosaicas –¡claro que carecían!– y se dolió también por ello. Prometió, si algún día prosperaba, regalar a su madre aquel precioso vestido de encaje color turquesa, ante el que una tarde, mientras paseaban, quedó absorta contemplándolo en el escaparate de la casa de la modista del pueblo. A pesar del tiempo transcurrido y de la poca conciencia que siendo niño tenía de los sentimientos ajenos, recordaba con amargura el gesto de su madre cuando, apretándole la mano, le conminaba a seguir el paso mientras decía casi para sí misma: “¡Algún día Tifón, algún día podremos comprar ese vestido y muchas otras cosas que nos hagan la vida más agradable!”.
Felisa, su madre, estaba bien entrada en años, y eso a pesar de que, en su cédula de identidad, constase por error tener diez años más; fue una equivocación cometida en el registro al inscribirla tras su nacimiento, puesto que sus abuelos no sabían leer ni escribir; no pudieron dar fe del error hasta que, un buen día, lo descubrió el propio Cecilio, una vez que pudo dominar el arte de la lectura, rememorando la satisfacción que supuso acompañar a su madre a subsanarlo. Aquel gesto tan simple lo colocaba, a su pesar, por encima del nivel de la mayoría de la gente de su pueblo.
Felisa era una mujer entregada a su familia y a las tareas del campo; cuidaba de sus gansos y de sus gallinas, a los que llamaba con gestos y silbidos de tal guisa que pareciera que hablara con ellos. Buena conocedora del río desde su infancia, solía hacer la colada en un manso recodo, a resguardo de las miradas de quienes paseaban por el frondoso camino que lo franqueaba; allí pasaba muchas horas tarareando cancioncillas al uso, mientras restregaba la ropa contra una piedra lisa que, con el empeño y el paso de los años, se había convertido en un utensilio cóncavo y suave. Tenía brazos musculosos a tenor de todo el esfuerzo que empleaba en sus tareas cotidianas, tan robustos que, cuando los ponía en jarras, su estampa parecía multiplicarse por dos.
De carácter fuerte y autoritario, tierna cuando encontraba cariño, su infancia no había sido fácil. Según contaba, el rosario de privaciones que sufrió la marcaron de por vida.
La mayor parte de la culpa del sufrimiento la tuvo el abuelo de Tifón, quien, tras fallecer su esposa a consecuencias del tercer parto, se dio a la bebida, desatendiendo todo lo demás. Apenas tuvo tiempo de saber qué era tener una madre, al abandonarla a los veintiocho años, después de haber dado a luz a su hermana Josefina. Su abuela, al parecer enfermó de fiebres puerperales y en unos días pasó a mejor vida, sin siquiera haber recobrado la conciencia tras el duro parto y sin poder sostener a su pequeña entre los brazos; sin despedirse.
Por lo que de ella se contaba –en la familia–, debió ser una mujer reposada, de buen carácter y, como las desgracias nunca vienen solas, pronto la pequeña a los tres años de edad, siguió los pasos de su madre. Una infección repentina, no se supo de qué, se la llevó un invierno aciago, sin que nadie pudiese hacer nada más que rezar a los santos, con la esperanza de que sus plegarias fuesen escuchadas allá, en el cielo plomizo que no permitió escapar ni siquiera un pequeño rayo de sol, como señal de tregua ante tanta desgracia.
Al tío Jacinto, hermano de su madre, le mataron los franceses en la batalla de Bailén de un arcabuzazo, según dijeron. Tifón nunca lo creyó. La cuestión fue que partió para la guerra y nunca más volvió. Así que la única referencia de aquel tío malogrado era el comentario extendido de parecérsele en todo: “igualito que tu tío Jacinto”, repetían hasta la saciedad, siendo la frase favorita en las escasas comidas familiares que celebraban, con motivo de algún acontecimiento de relevancia.
La hermana de Tifón, de nombre Adela, era otra cosa. Siendo niña, solía mostrarse risueña y desenfadada en cualquier ocasión; la apodaban La Revoltillo, pues siempre andaba rondando a la carrera por los alrededores de la pequeña casa, jugueteando sin cansancio. Pasaba sus días ajena a las privaciones que sufría la familia, solía hablar sola, soñaba despierta, rememorando los cuentos que, al calor de la lumbre, le relataban en el silencio de la noche antes de irse a dormir, alumbrados por el halo de luz que despedía el único candil que había en la sala. A la menor ocasión, se perdía por el campo y aprovechaba las laderas del Castillo de Sohail para dejarse caer por la pendiente como un acontecimiento especial dentro de sus juegos solitarios. Creció muy deprisa, convirtiéndose en una bella muchacha que se enamoró del hombre equivocado, quien a la postre y, por motivos que nunca sacó a relucir, la dejó plantada a pocas fechas de la boda, que con tanta ilusión había estado preparando. A partir de ese momento, su vida tomó una dirección no sospechada. No volvió a ser la misma.
En la vida y costumbres pueblerinas, era un estigma para una mujer ser abandonada; más aún, como la situación no había quedado suficientemente aclarada, ese silencio suyo provocó murmuraciones de toda índole, dándole al suceso un tinte oscuro e inquietante. Así, la maledicencia de los convecinos convirtió el dolor solitario en una afrenta que dejó por tierra el honor de la muchacha.
Adela era una mujer hermosa a pesar de haber quedado tan demacrada tras la ruptura. Voluptuosa en las formas, correcta en todo, una persona buena y piadosa como no cabía ser de otra manera y, aun así, las criticas se cebaban invariablemente en ella y en la familia, más por incidir en la desgracia ajena que por la cuestión en sí.
Desde luego, no era ni la primera, ni mucho menos la última mujer abandonada por un novio casquivano. Olegario, que así se llamaba el inútil huido, realmente no valía la pena, ni era trabajador, ni tenía palabra; el amor ciego de la juventud debió de haberle concedido virtudes, que a los ojos de todos quedaron ocultas; solamente eran capaces de ser apreciadas por Adela.
En su fuero interno, Tifón reconocía no haber estado muy pendiente de ella hasta la ruptura. La verdad es que se hizo mujer tan rápido que apenas pudo darse cuenta, o al menos eso le pareció; no se apercibió del momento en que dejó de correr tras los gansos, en el patio de la casa, para convertirse en una chica alta, espigada, de amplia sonrisa, cabellera rizada, negra y abundante, de mirada penetrante.
“La suerte tiene que cambiar para ti”, le repetía una y otra vez para consolarla, más aún cuando ella expresó sus intenciones de profesar como monja de clausura, pues no se sentía capaz de soportar el peso del abandono. Se refugiaría en un convento, confesó, siendo plenamente consciente de que tal solución era hija de la frustración que sentía. Tal vez podría pasar el resto de su vida escondiendo su pena y su vergüenza. Tifón lleno de furia, como lobo que alcanza su presa, increpó a su hermana:
–¡Ahora te pones a querer a Jesús! Pero, ¿tú sabes lo que estás diciendo? ¡Enterrarte en vida! Pero, ¿de dónde te ha surgido a ti la vocación? ¡No, no puedes hacerlo, no es justo, es un engaño para ti misma y para la Iglesia! Esto no es un juego, Adela, es algo muy serio y no debes utilizarlo para huir de la realidad. Reconsidera, porque si tomas los hábitos, has de entender que no hay vuelta atrás.
Adela pidió consideración en su desventura; bastante avergonzada estaba ya como para seguir soportando humillaciones y, menos aún, de su propio hermano. La experiencia vivida había hecho cambiar el rumbo de sus sentimientos hacia los hombres: “Mi vida aquí ya no tiene futuro, le decía; me siento frustrada, inútil y culpable; no tengo otra salida; debes entenderlo, Tifón; de lo contrario, sólo me quedaría otra solución y, créeme, es peor.
–¿A qué te estás refiriendo, Adela? No insinuarás que estás considerando quitarte la vida, ¿verdad? Mira, habla claro, yo necesito saber qué pasa por tu cabeza, Debes confiar en mí, siempre estaré aquí para apoyarte en lo que necesites. Deberías reflexionar y no tomar ninguna decisión de la que luego te arrepientas. ¡Meterte a monja, meterte a monja! ¿De verdad sabes lo que estás diciendo? A mamá de ésta la envías a la tumba y todo por ese mal nacido ¡Vamos, vamos, antes que verte metida a monja, lo busco y lo mato...!
Aún a su pesar, en su fuero interno la entendía, comprendía su situación; solamente la insinuación de otra solución lo inquietaba. ¿Sería capaz de suicidarse? Adela pareció leerle el pensamiento antes de que le formulara la pregunta y, adelantándose, le respondió muy serenamente.
–No, Tifón, no haré eso que estás pensando, ni siquiera como último recurso. Hay otras maneras de desaparecer más sutiles; eso sí, me gustaría pedirte un favor muy especial: has de prometerme que, pase lo que pase y decida lo que decida, no tomarás represalia alguna contra Olegario. Esta ha sido una decisión únicamente mía, soy yo la que ha decido tomar este camino y a nadie más hay que pedirle cuentas.
–¡Todo esto no son más que sandeces! Tú te vas a quedar aquí, ya cicatrizarán las heridas, todo pasará, sólo es cuestión de tiempo. Irás viendo que, a medida que los meses vayan cayendo del calendario, llegará un momento en que ni siquiera te acuerdes de él. Y te pido encarecidamente que abandones la idea del convento. Sé consciente que a mamá la vas a dejar sola y ya no tiene edad para atender tantas cosas, ¡por favor! Adela, piénsalo, somos una familia bien avenida, no hay necesidad de que tengamos que llevarnos tantos disgustos por una persona que no ha sabido quererte, que no ha estado a la altura. Todo volverá a su lugar; como los arroyos cuando se desbordan, al principio el agua arrastra todo lo que encuentra a su paso y, en ese momento, no se ve más que la devastación que ha causado, luego se va calmando y vuelve, poco a poco, a su cauce. Es cierto, quedan recuerdos amargos que dejan cicatrices, pero ¡la vida es así, Adela! hay que aprender a vivir con ello; todos, antes o después, pasamos por momentos duros, que hay que saber superar para continuar, si no indemnes, al menos esperanzados en el futuro.
Otras tristezas no menos amargas lo transportaron al recuerdo de su padre, Antonio, al que ya no consideraba siquiera de la familia. Recordó aquel día, un día que, como todos los demás, sucediéndose a través de los años, se levantó y se reunió en la sala con el resto a tomar el desayuno. Los miró de una forma extraña, como si no los reconociera, con una mirada vacua y sin emociones. Sin dar explicación alguna les comunicó su intención de marcharse “a hacer las Américas”. Les dijo que allí podría ganar dinero, mucho dinero. Y esa fue la última vez que lo oyeron, pues, antes de que acabara el día, lo vieron alejarse camino abajo rumbo a la casa de postas, donde tomaría una calesa que lo llevó a Málaga.
Lo último que supieron de él es que anduvo un tiempo por Sevilla hasta que pudo embarcar, nada más. Días después, su madre les comunicaría que, además de la comida de la despensa, también les había hurtado el poco dinero que poseían; desclavó el tablón de la banca de la cocina donde guardaban sus pequeños ahorros y se los llevó. Sin lágrimas les anunció, con voz quebrada, que hasta cobrar la siguiente cosecha lo pasarían mal para sobrevivir. Desde entonces, y habían transcurrido más de tres años, no volvieron a tener noticias suyas. De cualquier manera, siempre pensó, no sin remordimientos, que no sobreviviría lejos del hogar y de los cuidados de su mujer, pues andaba algo enfermo del pulmón y, por otro lado, se quejaba constantemente de dolor en los huesos. No sería extraño que les llegara la noticia de su fallecimiento.
Tifón nunca llegó a entender a qué vino esa decisión repentina de marcharse a las américas. A su madre, la ausencia del marido no parecía afectarle especialmente, pero él sabía que la sufría en silencio, a pesar de las apariencias. Antonio no es que fuera gran cosa. Cuerpo fornido, ojos marrones atigrados, bigote fino bien cuidado, parco en palabras, de mirada ausente o en el suelo, daba la impresión de andar buscando siempre algo perdido. A pesar de todo, jamás consintió que se hablase mal de él en su presencia, nunca lo toleró, era el único hombre que había conocido y siempre la trató bien. ¡Algo bueno tenía que tener!, a pesar de llevar ella el peso de todas las labores de la casa y del campo; porque “su Antonio” no destacaba precisamente por ser trabajador. Tifón alcanzó a comprender que su madre realmente lo quería y, si algún día le diera por regresar, de seguro, encontraría la forma de justificar el abandono y aceptarlo en su lecho. No así él, ¡por supuesto!, después de asumir el papel de cabeza de familia siendo tan joven y, de ver a su madre día a día, consumirse en la lucha por sostener la familia en pie, amén de la interior de mujer sin hombre... En el fondo sabía que si se daban esas circunstancias, haciendo de tripas corazón, aceptaría su presencia sólo por respeto a la decisión de su madre.
El examen y la academia
Desde Madrid se desplazaron a Málaga varios oficiales para realizar los exámenes de ingreso en la Guardia Civil. Sólo veinte jóvenes aspirantes se presentaron.
A pesar de ser consciente de no tener dificultad, se encontraba nervioso, más aún cuando le entregaron papel y plumilla. Comenzó la prueba con el ejercicio de ortografía, con un párrafo de no más de cinco renglones en el que no tuvo que emplearse a fondo; sólo dudó con una v, en el primer renglón, y con una h, en el segundo. En aritmética, una suma y una resta, que resolvió sin dificultad, comprobándolo nada más salir del examen: resultado, treinta y tres. Las preguntas del área de cultura fueron de lo más fácil; entre otras, le pedían localizar dónde se encontraba Machichaco. No hubo dudas en la respuesta, estaba bien seguro. Una vez finalizado, examinó el contenido de su ejercicio apreciando su facilidad; reafirmándose en lo realizado, sintió la seguridad de saberse aprobado. ¡El resultado no podía ser otro! Aun así, una zozobra interior le impedía serenarse. Se dirigió a un rincón y cerró los ojos, rezó una plegaría para dar las gracias a don Marcelo, su maestro, por todo lo que le había enseñado. Sabía que había superado el examen, gracias a los conocimientos adquiridos durante aquel año en que le dio clases. En ese momento, aún sin saber el resultado aunque lo intuyese, sintió el más profundo agradecimiento; las lágrimas brotaron de sus ojos sin control alguno y, sin saber cómo ni por qué, experimentó una paz inmensa. Seguidamente las enjugó sin que los demás se apercibieran de ello, aproximándose al resto de los opositores, tratando de disimular las lágrimas delatoras, charlando y comentando animadamente el resultado del examen.
No tardaron en darlo a conocer. Apareció un capitán, quien subió dos peldaños arriba de una escalera para hacerse ver y oír – realmente era corto de estatura, la talla no contaba a la hora de seleccionar a los oficiales, se decía, aunque no lo creyera. Nombró con mucha solemnidad a los aprobados. El primero fue a él, diciendo: “Cecilio López Aguilera, calificación, 9”.
Sólo lo consiguieron cuatro de los aspirantes, dos de Málaga capital, Fermín y Rogelio, otro muchacho de Antequera y él; el resto entregaron el examen en blanco, según supo después. No habían escrito nada, tal vez no sabían y simplemente probaron suerte.
Fueron emplazados a presentarse en la localidad de Vicálvaro (Madrid), el día 4 de octubre de 1868; el dinero para el transporte se les facilitaría en el Gobierno Militar de Málaga y así poder viajar en las diligencias que salían hacia la capital del reino. El viaje duraba diez días, si todo iba bien; a veces se prolongaba, pues el tiempo era un factor determinante; si llovía los caminos se ponían intransitables, obligando a detenerse en las posadas hasta que escampara. Por otro lado, había que dejar de lado el más importante de los escollos, los bandidos; sobre todo, al atravesar Sierra Morena. En el paso de Despeñaperros se producían la mayor parte de los asaltos, en algunas ocasiones con resultado de muerte. Como el ocurrido poco tiempo antes, cuando se produjo el asesinato de uno de los cocheros de una diligencia. Al parecer el hombre hizo un gesto brusco y los bandidos creyeron que buscaba un arma; al pobre le reventaron la cabeza de un trabucazo. En Andújar, su tierra natal, se sintió mucho la pérdida, pues el infeliz era de buena familia, venida a menos, a causa de los avatares políticos por apoyar a los Isabelinos, sufrieron el escarnio de la venganza tras exiliarse la reina.
Los aprobados partieron hacia Madrid el 20 de septiembre, a las siete de la mañana. Amaneció el día caluroso, pegajoso e irrespirable, como siempre ocurre en este mes en Málaga, lo cual incomodó a Cecilio sobremanera mascullando para sus adentros mal presagio. Rezó todo lo que recordaba encomendándose a la divina providencia, también lo hizo por su madre, hermana y aunque no pudiera evitarlo también por su padre Antonio, estuviese donde estuviese.
Como escueto equipaje llevaba lo puesto, más una manta, una camisa, papel y un lápiz; unos viejos calzones remendados, sombrero y una alpargatas que, por desgastadas, traslucían el suelo que pisaban. Sus iguales no llevaban mucho más.
Arrancaron desde las Atarazanas, lugar de encuentro de diligencias y de momento en la suya, arrastrada por cuatro caballos de gran porte, los únicos viajeros eran ellos tres amén de los dos cocheros.
El calor sofocante no disminuyó un ápice, hasta que, montes arriba, se fueron aproximando a Antequera, a donde llegaron alrededor de las tres de la tarde, parando para pernoctar en la Posada del Pesebre, los que podían permitírselo, ¡claro está!; los demás, carentes de los cuartos necesarios, no tuvieron más remedio que quedarse fuera, cerca de las cuadras.
A la mañana siguiente, al iniciar el viaje, se incorporaron a la diligencia una señorita, acompañada de su ama de llaves, que se dirigían a Córdoba, amén del otro aspirante antequerano de nombre Bartolomé. Por esa razón los cuatro aspirantes ocuparon el lugar que realmente les correspondía, el techo de la diligencia, ya que sus billetes no les daban derecho a ocupar plaza interior; lo del día anterior fue graciable y solamente porque no ocupaban sus asientos los viajeros con derecho a ello. Poco tardaron en darse cuenta de la diferencia que les separaba –¡la comodidad realmente hay que pagarla! Arriba el sofocante calor era amortiguado, en parte, por una suave brisa y, aunque se agradeciese, tenía el inconveniente de respirar el polvo del camino.
La señorita, de no más de veinte años de edad, apuntaba modales de marquesita viajando junto a su jovial y lozana ama de llaves; tal era su altivez que no llegaron a conocer su nombre.
Al llegar a Lucena, el posadero salió a recibirles. Al verlas, se deshizo en atenciones y, con suma exquisitez, las alojó en el mejor de los aposentos, conocía a los padres de tan significativa dama. Él era un afanado juez y algún pleito le habría solucionado pues se notaba a la legua el agradecimiento.
A las claras del día, los cocheros ya habían preparado los caballos de refresco y estaban listos para partir; solamente les detenían la espera de la señorita, algo perezosa, a la que le costó lo suyo levantarse, pese a las incesantes llamadas de su ama, que desistió tras recibir un grito de la encantadora damisela, que retumbó por los cuatros costados de la posada: “¡Lucrecia déjame en paz…!”.La partida inevitablemente se demoró hasta pasadas las ocho. Fueron recibidas con gestos hoscos mientras ella, sin inmutarse, les miró de forma altanera y despectiva. Partieron con dirección a Córdoba, a donde llegaron tras efectuar tres paradas, sobre las seis de la tarde, casi con el crepúsculo.
La señorita no se despidió, como era de esperar, ni tan siquiera de los cocheros. No así el ama de llaves quien, sin ser vista por su ama, hizo gesto de despedida con la mano. Muy bonita de cara, más que su señora, a pesar de doblarle la edad; no le acompañaba el cuerpo, totalmente desproporcionado, para aquella belleza del semblante; tal vez los años o el descuido hiciesen resaltar sus caderas de una forma poco ejemplar a la vista.
El viaje continuó su perezosa marcha hacia el paso de Despeñaperros, donde se incorporó un matrimonio con dos niños pequeños, uno de ellos en edad de amamantar, por los que hubo que añadir alguna que otra parada adicional, para facilitar a la madre las tareas.
José y Doroteo, los conductores, comenzaron a darles consejos antes de iniciar el paso por si apareciese “algún grupo de asalto”, así llamaban a los bandidos, evitando en todo momento pronunciar tal palabra. Hasta el momento, y durante el trayecto realizado, no habían tenido ningún encuentro, dejándose cautivar por el paisaje. A medida que iba transcurriendo tiempo y camino, Cecilio valoraba el esfuerzo y habilidad de aquellos hombres para conducir la diligencia, a golpe de látigo, por aquellos precipicios que la naturaleza había creado con las formas más bellas que hasta entonces hubiese contemplado.
La marcha se fue ralentizando; el camino cuesta arriba les permitía hacer confidencias; cuchicheando para no ser oídos, les informaban acerca de la peligrosidad del trayecto. En sus numerosos viajes habían sufrido tantos asaltos hasta el punto que llegaron a conocer a los bandidos por sus propios nombres y éstos, a ellos, por los suyos.
Las recomendaciones eran sencillas: no enfrentarse nunca, hacer lo que mandasen, entregarles todo objeto de valor que exigieran y, a ellos, una recomendación especial, no decir bajo ningún pretexto que iban a ser formados como futuros Guardias Civiles. A Cecilio esto le impactó, mostrándose desde ese momento pensativo; algo debería de inventar que resultase convincente, si llegase el caso.
Alcanzaron la localidad de Vicálvaro sin ninguna novedad digna de mención, a excepción del retraso sobre el tiempo previsto y del calor, que se había hecho más insoportable a medida que atravesaban la Mancha; el paisaje resultó excesivamente monótono. En las afueras del pueblo, coincidieron con otros grupos de jóvenes llegados de otras provincias, recibidos, si aquello se le podía llamar así, por el Sargento de la Guardia. Éste les mandó formar en filas de a tres, contando un total de trescientos treinta y tres hombres. Solamente interrogó sobre quiénes procedían del Ejército, por si entre ellos había alguno con graduación militar. Varios contestaron afirmativamente, entre ellos un palentino que había sido Cabo 1º, de nombre Cerrato y que le encuadraron el grupo de Andalucía. Asimismo le hizo entrega de unas hojas donde se ubicaban a los recién llegados en tiendas de campaña, lugar que a la postre sería su hogar durante el período de preparación. Esa misma lista sirvió para la entrega del equipo al día siguiente.
Al toque de corneta, a las siete de la mañana, se adelantó Cerrato para asegurarse de levantar a los que estaban en las tiendas contiguas. A las siete y media, estaban formados a la espera de la llegada del alférez, que recibió la novedad; les dirigió unas palabras de bienvenida, para seguidamente marcharse a la caseta donde se les proporcionaría el equipo necesario.
El petate constaba de una cartera de cuero negro, pendiente de una correa de ante amarillo, que se deslizaba desde el hombro izquierdo al costado derecho. Era obligación del Guardia Civil llevarla siempre que iba de servicio, provista de papel y tintero para anotar cuanto le pudiera ocurrir durante el trascurso del mismo; asimismo llevaría cuaderno, diario de entrevistas y libro de requisitorias. Unas sábanas, dos mantas, dos pantalones, dos guerreras, un sombrero, correajes, un mosquetón con portafusil sin munición, una mochila de hule negro con correa de ante amarillo, morral de lona para entrar en campaña y un cofre forrado de baqueta para guardar su ropa conformaban el resto de la entrega. Todo ello debería de cuidar y acompañarle al Puesto donde fuera destinado, si es que aprobaba el curso.
La instrucción se prolongó por más de tres meses. Las clases de mañana y tarde se impartían en corrillos de 30 futuros guardias; todas ellas giraban alrededor del aprendizaje de la Cartilla del Guardia Civil. El sargento de turno decía: “¡tú!, dirigiéndose a alguno de ellos, ¡artículo 4º!”, y acto seguido el señalado debía proseguir sin pestañear el relato, de carretilla:
“Siempre fiel a su deber, sereno en el peligro, y desempeñando sus funciones con dignidad, prudencia y firmeza, será más respetado que el que con amenazas, sólo consigue mal quitarse con todos”.
De los instructores, el más temido era al alférez Barrios. Siempre preguntaba y al primer fallo, como castigo, imponía seis vueltas corriendo alrededor del recinto, como bien pudo comprobar en propias carnes, él mismo, al ser preguntado cierto día por el artículo 12:
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.