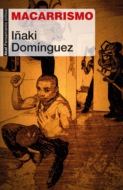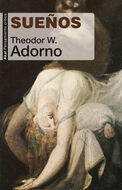Kitabı oku: «Los pocos y los mejores»
Akal / Pensamiento crítico / 93
José Luis Moreno Pestaña
Los pocos y los mejores
Localización y crítica del fetichismo político
Premio Internacional de Pensamiento 2030


En los últimos años, hemos pasado de celebrar la posibilidad de una participación de la gente común en la política a casi dimitir de ella. ¿Cómo salir de la crisis de la democracia? Necesitamos distancia histórica para comprender que existen otras maneras de plantear el gobierno del pueblo y claridad acerca de cuál es el mecanismo de la democracia que queremos poner en práctica. ¿Conseguiremos evitar caer en los brazos del fetichismo, tomando como evidentes e incuestionables las divisiones y los especialistas políticos?
«Este libro es un antídoto contra la inercia, una sugerente mirada para desautomatizar lugares comunes y preguntarnos si cabría elegir nuestra representación política de otra manera.» Laura Casielles
«Aunando erudición filosófica y un amplio bagaje sociológico, esta obra nos invita a cuestionar el secuestro de la soberanía política por parte de quienes se consideran autorizados para tutelar a la mayoría.» César Rendueles
«En este ineludible texto José Luis Moreno Pestaña ahonda con su habitual brillantez en una reflexión crucial: de qué modo hacer política juntos. Imprescindible.» Alberto Santamaría
«Esta obra es una demoledora crítica del fetichismo tecnocrático que está en el corazón de la crisis de las democracias representativas contemporáneas.» Laura Tuero
José Luis Moreno Pestaña es profesor de Filosofía moral en la Universidad de Granada. Estudia los procesos de configuración histórica de la norma académica en filosofía, la violencia simbólica y laboral sobre el cuerpo y la renovación de la democracia contemporánea a través de procedimientos de la democracia antigua. Ha publicado Convirtiéndose en Foucault. Sociogénesis de un filósofo (2006), Filosofía y sociología en Jesús Ibáñez. Genealogía de un pensador crítico (2008), Moral corporal, trastornos alimentarios y clase social (2010), Foucault y la política (2011), La norma de la filosofía. La configuración del patrón filosófico español tras la Guerra Civil (2013), La cara oscura del capital erótico. Capitalización del cuerpo y trastornos alimentarios (2016) y Retorno a Atenas. La democracia como principio antioligárquico (2019).
Diseño de portada
RAG
Motivo de cubierta
Antonio Huelva Guerrero
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
© José Luis Moreno Pestaña, 2021
© Ediciones Akal, S. A., 2021
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
ISBN: 978-84-460-5062-9
«Si palabras como “representación” o “participación” ya se cuentan entre las que pronunciamos sin recordar qué significan, este libro es un antídoto contra la inercia. Una sugerente mirada para desautomatizar lugares comunes y preguntarnos si cabría elegir de otra manera.»
Laura Casielles
«La mayor parte de las reflexiones en torno a la descomposición de las democracias liberales en estas primeras décadas del siglo oscilan entre la melancolía y el cinismo. Los pocos y los mejores opta, en cambio, por subir las apuestas: la salida a los problemas de la democracia es más y mejor democracia. Aunando erudición filosófica y un amplio bagaje sociológico, José Luis Moreno Pestaña nos invita a cuestionar el secuestro de la soberanía política por parte de quienes se consideran autorizados para tutelar a la mayoría.»
César Rendueles
«En este ineludible texto José Luis Moreno Pestaña ahonda con su habitual brillantez en una reflexión crucial: de qué modo hacer política juntos. Imprescindible.»
Alberto Santamaría
«Esta obra es una demoledora crítica del fetichismo tecnocrático que está en el corazón de la crisis de las democracias representativas contemporáneas. Con materiales procedentes de la sociología política, la historia y la filosofía, José Luis Moreno Pestaña propone un alegato emocionante en favor de la deliberación democrática ampliada, profunda y, sobre todo, universal.»
Laura Tuero
INTRODUCCIÓN
La crisis económica de 2008 cuestionó el modo de funcionar de nuestras democracias. Hubo un efecto palpable en la conciencia ciudadana. Lo registró, por ejemplo, una encuesta en la que el sociólogo Ignacio Urquizu constató dos dinámicas confluyentes. La primera residía en un fuerte aumento del interés por la política, la segunda en una insatisfacción con el modo en que la practican los partidos. Una menor pasividad y una mayor exigencia ciudadanas constituyen buenas noticias para el demócrata. No puede extrañar que, aunque siguiesen siendo minoría, aumentaran quienes respondían afirmativamente a la pregunta de si puede haber una democracia sin partidos[1].
No había razón para alarmarse. Los partidos son una invención democrática, pero la democracia empezó sin ellos y podría seguir existiendo en su ausencia, o al menos reduciendo su papel. A lo largo de su historia los partidos han servido a la democracia y también la han traicionado. La competencia electoral entre partidos no es la única manera de elegir democráticamente quién y cómo nos gobierna. Por tanto, que un porcentaje importante de encuestados pensasen en una democracia sin partidos testimoniaba una brecha saludable en la evidencia política. Puede haber democracia sin estos partidos o puede que no solo con partidos –sean estos o de otro tipo–. O incluso, y aunque parezca difícil pensarlo, sin partidos. Como Castoriadis dejó dicho, los partidos son una invención a la que no estamos condenados.
Mientras transcurrió la década cambió la oferta política, aunque los efectos no siempre permiten el optimismo de quienes esperábamos la renovación democrática. Es cierto que se generalizaron las elecciones primarias y, en algunos casos, la consulta sobre decisiones de política interna a quienes se adherían a los partidos. Ello produjo esperanzadoras derrotas de las elites que no cabe menospreciar, ya que en ellas se articuló una energía ciudadana que algunos preferirían silenciar. Pero, repito, no todo fueron buenos indicios. La concentración de la política en los dirigentes, la rápida circulación de militantes que entraban y salían, escaldados de las peleas intrapartidarias, así como el espectáculo de las elites políticas devorándose entre sí, no pronosticaba un tejido democrático más vigoroso. Igual que los partidos no son sinónimos de democracia, la intensificación de procesos electorales tampoco lo es. De hecho, los pensadores clásicos –lo verán quienes me acompañen en este libro– tuvieron razones para pensar que las elecciones tendían a ganarlas quienes tenían el poder, procedente no siempre de buenas artes, de atraer atención hacia sus propuestas y de descalabrar simbólicamente las del contrincante.
La década se cerró y vino una nueva crisis, precisamente la que se abre mientras escribo este libro. Comenzó como una crisis sanitaria, aunque rápidamente emergió como una crisis política y económica. Ahora el cuestionamiento al sistema de partidos tiene otro sesgo. La trifulca política se organiza a partir de la pregunta de si los partidos, y cuáles de entre ellos, son capaces de seleccionar a los mejores expertos, de escucharlos y de actuar responsablemente de acuerdo con su dictamen. En 2012 la urgencia democrática emanaba de la participación de los ciudadanos comunes. En 2020, por el momento, el buen y el mal gobierno se identifican según los vínculos que los representantes puedan tejer con los expertos. En 2012 se cuestionaba el papel de los partidos para canalizar y seleccionar las energías populares. En 2020, al contrario, los partidos se acusan entre sí por no recoger sin distorsiones los dictámenes de la ciencia –y, por supuesto, la ciencia la representan los expertos que se acomodan al mensaje del propio bando.
La tragedia del COVID-19 parecía mandar al garete un siglo de filosofía de la ciencia. Un experto que disienta de lo que considero la verdad –y que sostiene otro experto– solo puede ser un lerdo o un seudocientífico. Como si la única manera por la que cupiera discutir en la ciencia fuera por desviaciones de la verdad, ya fueran oriundas de la impostura o del desacierto. Como si a menudo la ciencia no conociese la constatación de hechos incompatibles y contradictorios, sin saber muy bien con cuál quedarse, asunto que puede saldarse con el olvido de hechos que tienen tantos créditos de realidad como el que más. Como si un hecho no necesitase incluirse en un marco teórico para adquirir significado y no existiesen marcos tan legítimos como contradictorios en los que encajarlo. Quien hablaba así no era ningún filósofo postmoderno, sino Otto Neurath, situado en la médula de la Viena positivista en los años treinta del siglo XX, representante de la corriente que más en serio se tomó distinguir la ciencia de la cháchara irracionalista[2]. Los hechos científicos admitían disputas por fallos y por falsificación, mas también por la existencia de constataciones mutuamente incompatibles y por la necesidad de incluir los datos en modelos que admiten muchas variaciones.
En ocho años pasamos, pues, de celebrar la posibilidad participativa de la gente común, a casi dimitir de la política, en favor de una visión anacrónicamente tecnocrática. Tengo el convencimiento de que si no pudimos llevar a buen fin la esperanza de 2012, y si tendemos a equivocarnos en la grave crisis de 2020, eso se debe en parte (solo en parte, pero en una parte importante) a que no comprendemos bien el amplio repertorio que nos proporciona la historia de la democracia. Un repertorio contiene un conjunto de herramientas que cabe utilizar para decidir con criterio. Y para decidir con criterio tenemos que conocer cómo se distribuyen los saberes necesarios para la política, cómo se motiva a las personas para adquirirlos y cómo procurar que se comporten rectamente una vez que los tienen. A ello ayudan los ciudadanos comunes, los partidos políticos y quienes, respecto a un tema, tienen una competencia difícil de alcanzar por los demás.
Para presentar esa articulación no excluyente entre ciudadanía, partidos y expertos necesitaba escribir este libro, enfrentado a una concepción de la política que llamaré «fetichista». El fetichismo es un nombre que otorgo, siguiendo una tradición, a la naturalización de los procedimientos políticos, a la creencia de que solo existe una exclusiva vía para ejercer la democracia de manera eficaz. Mi argumentación para ello se despliega en cuatro capítulos.
En el primero explico cuál es la concepción del principio antioligárquico que utilizo, apoyándome en mi último libro. Este procede de una lectura del sentido de la filosofía y de los procedimientos que caracterizaron a la democracia ateniense. Con ese patrón crítico me propongo inquirir acerca de relaciones políticas de autoridad basadas en supuestos privilegios cognoscitivos.
En el segundo capítulo abordo este problema a partir de una lectura de la idea de fetichismo en Marx. Sobre ello se ha escrito tanto que no lo puedo abarcar. Sin embargo, pienso que aporto algo original. La clave que propongo consiste en delimitar el fetichismo en política y proponer una manera razonada de diferenciar el capital político, el prestigio acumulado, del buen juicio político. Ambos pueden caminar de la mano o pueden no hacerlo.
El tercer capítulo traza un balance crítico de las justificaciones epistémicas de la política, desde aquellas que subyacen a los procedimientos electorales hasta las que valorizan el sorteo, pasando por las visiones autoritarias. Presentaré una visión de la experiencia política modulada alrededor de tres elementos: el conocimiento, la moral y la motivación.
El cuarto capítulo utiliza esos tres elementos y analiza cuatro articulaciones. El objetivo no es ofrecer una doctrina, sino herramientas prácticas de pensamiento. He intentado ser justo con cada uno de los procedimientos –electorales, de sorteo, de designación de expertos–, porque la creación democrática debe abrir nuestro campo de experimentación, nunca obcecarnos con nuevos ídolos.
Agradezco las lecturas atentas y los comentarios de Francisco Manuel Carballo Rodríguez, Manuel de Pinedo, Esteban Romero Frías y Jesús Ángel Ruiz Moreno. Cualquier error que reste es muy a pesar suyo[3].
[1] Ignacio Urquizu, La crisis de la representatividad en España, Madrid, La Catarata, 2016, pp. 147-148.
[2] Véase Thomas Uebel, «Neurath’s protocol sentences revisited: sketch of a theory of scientific testimony», Studies in History and Philosophy of Science 40/1 (2009), pp. 4-13.
[3] Este libro ha sido escrito en el marco del proyecto financiado por la Agencia Estatal de Investigación «Desacuerdo en actitudes. Normatividad, desacuerdo y polarización afectiva (PID2019-109764RB-100)» y de la Unidad de Excelencia FiloLab-UGR.
CAPÍTULO I
Los pocos, los mejores y el principio antioligárquico
LAS PERSONAS DE BIEN, LA CIUDADANÍA Y LA EXCELENCIA «POR COMPOSICIÓN»
En su búsqueda del mejor régimen político, Aristóteles intentó encontrar una fórmula que compaginase dos exigencias. Con una exigencia se procuraría convertir en ciudadanos a todas las personas buenas –él, como buen varón de su tiempo, se refería exclusivamente a los hombres–; o, lo que es lo mismo, despertar la vocación política entre quienes fueran decentes. Con la otra exigencia se intentaría que para ser un buen ciudadano se fuese una buena persona, es decir, que la participación política se articulase de tal modo que inhibiese toda tendencia deshonesta. Aclaro que, para el Estagirita, la ciudadanía significa lisa y llanamente la participación política. Como buen varón griego de su tiempo, una ciudadanía pasiva le parecía un oxímoron, una contradicción en los términos.
La política es, en buena medida, la producción de ciudadanía. Ser un buen ciudadano es algo que exige cierta –¿cuánta?– competencia intelectual, un deseo de participación política y unos mínimos morales para afrontarla. Si existiese un régimen capaz de unificar ciudadanía e integridad personal, obtendríamos un régimen aristocrático, liderado por los mejores.
Aristóteles se preguntaba si ese régimen lo compondrían pocos o muchos. Es posible que los mejores sean individuos que despuntan, dentro del cuerpo ciudadano, por sus virtudes. Es posible también que los mejores recogiesen a un grupo muy importante de personas que, sin ser individualmente sobresalientes, adquirieran una suerte de excelencia cuando estuvieran juntas, lo que Jean Terrel llama una «excelencia por composición»[1]. ¿Cómo decidirse por una u otra opción? ¿Cómo distinguir a los mejores y determinar cuántos pueden ser?
Aristóteles no consideraba que pudiéramos comprobar por medio de una prueba si alguien es apto o no para la participación política. Y ello porque concurren dos razones. Una razón es que la participación política incluye una gama extensa de tareas, difíciles de fijar en un conjunto cerrado, y no disponemos de medios para determinar convincentemente para qué tarea alguien es apto y para cuál no. Otra razón es que las personas no son realidades inertes y pueden, en ciertas situaciones, desarrollar maneras, propósitos y valores que les faltaban en otras. La racionalidad y la sensibilidad humanas, también en aquellas áreas que interesan para la política, se transforman con la experiencia. Por tanto, los individuos no son sujetos estandarizados, cuyo comportamiento pueda evaluarse tras encontrar una prueba eficaz para ello[2].
Esa tendencia al cambio no se produce solo en sentido positivo (por aumento de las competencias entre la ciudadanía común), sino también negativo. Un ejemplo es la deriva de los selectos. Aristóteles desconfiaba de estos porque tendían inevitablemente a la soberbia. En ese momento, dejaban de ser los mejores y se convertían en unos pocos escondidos bajo el disfraz de la excelencia[3]. Por eso nunca perdió la perspectiva de que la excelencia brotase de la composición de medianías colectivas. En este caso, son mejores básicamente porque no se lo creen y no debemos subestimar la degradación ciudadana derivada de la arrogancia. Este principio es una base de la democracia. Por supuesto, Aristóteles también consideraba que la democracia tiene peligros. Puede dar lugar a desviaciones demagógicas fruto del resentimiento social, lo cual es algo que sucede cuando las divisiones sociales son enormes. Los peligros de la democracia son, por tanto, accidentales. Los de la aristocracia son más graves, son esenciales. Las aristocracias, incluso las mejores, se encaprichan de su diferencia y se desparraman en oligarquías.
Este libro defiende un principio antioligárquico de democracia, surgido de la lectura de las enseñanzas de la democracia ateniense[4]. Siguiendo al Estagirita, no niego que existan cuestiones para las que debemos preferir a unos ciudadanos frente a otros y depositar en ellos nuestra confianza. Una dimensión fundamental de la democracia consiste en que somos capaces de discernir quiénes pueden encargarse de ciertas cuestiones por sus mayores competencias, energías o virtudes políticas –signifique cada uno de estos términos lo que signifique–. En la manera moderna de concebir la democracia, en el gobierno representativo[5], es importante consentir en quien nos gobierna, bajo la promesa de que, pasado un periodo de tiempo, los candidatos volverán a pasar el test de las urnas. Con esa confianza, la de que podemos corregirnos en la próxima convocatoria electoral, elegimos a quien creemos la mejor encarnación de nuestras ideas e intereses. La política, suele argüirse, necesita una preparación, una disposición de servicio público y un talante ético. Tales valores no los tiene cualquiera. De equivocarnos, en otra ocasión buscaremos mejor.
Ese estado de ánimo se compagina con otro. A la vez que razonamos defendiendo la representación política, nos lamentamos continuamente de la facilidad con la que aquellos a quienes elegimos defraudan nuestras expectativas y no entendemos por qué son tan ineptos, o nos escandaliza hasta dónde se corrompen. Pensamos entonces que la ciudadanía común se enfrentaría a las tareas públicas con mayor probidad y eficacia que los profesionales. En ese momento, revive en nosotros una intuición procedente de las primeras democracias. Esa intuición consiste en creer en las capacidades compartidas, y en su cultivo, como el núcleo de la experiencia democrática.
Una palabra sobre una perspectiva surgida de Atenas. Las democracias antiguas, y la ateniense en especial, no constituyen ningún paradigma que imitar. Fueron democracias que convivieron con el esclavismo, la guerra continua con sus vecinos y la exclusión de las mujeres. Es verdad que, como explicaba una y otra vez Cornelius Castoriadis, el esclavismo, la violencia imperialista y la exclusión de las mujeres han recorrido y recorren la historia, mientras que la singularidad democrática fue algo que iluminó un periodo de sociedades que, sin ese brillo, no tendrían nada que enseñarnos, si no es la monótona historia de la explotación y la violencia. El conservadurismo político –de derecha y de izquierda– suele matar la imaginación política estableciendo un vínculo de hierro entre la participación antigua y algunas propiedades específicas (por ejemplo, la dimensión geográfica) o bien los aspectos más deleznables de la formación social en la que se inauguró el experimento democrático. Por supuesto que ese vínculo necesita explorarse y tiene cosas que enseñarnos. Existe una discusión entre los especialistas acerca de si la intensidad democrática ateniense dependía o no de la esclavitud, el imperio (que existió fundamentalmente en un periodo) y la dominación del patriarcado. Es un debate interesante, pero algo ocioso. Nadie sabrá introducir la historia en un laboratorio y combinar la presencia y la ausencia de un elemento para comprobar si afectan o no a aquello que deseamos explicar. Y aunque descubramos que la democracia no fue posible sin la esclavitud, la pregunta es si hoy requeriría también idéntico presupuesto. Por lo demás, la experiencia clásica no necesita ser un modelo, básicamente porque alguno de sus supuestos son todavía nuestros. Como Protágoras –según el inolvidable retrato de Platón–, necesitamos creer en la existencia de cierta competencia democrática compartida. De lo contrario, tal y como propone el pensamiento elitista en su versión gamberra, deberíamos volver a dividir el acceso al voto a partir de censos de ciudadanos. Quienes muestren ciertas cualidades epistémicas podrán votar y quienes carezcan de ellas deberán aguantarse con lo que otros decidan: es mejor para ellos renunciar al propio criterio político, el cual, según nos enseña la nueva demofobia, es defectuoso y no puede cultivarse sin enormes esfuerzos[6].
Evidentemente, cualquiera no tiene siempre el criterio que necesitamos y resulta razonable elegir. Pero el elegido en un momento del tiempo, y a propósito de una cualidad, puede transformarse tras la elección. Aristóteles lo sabía y, como se explicaba más arriba, el problema de reconocer a los mejores comienza oscuramente a fraguarse desde que los resignamos como tales. Al adquirir un estatus, el que es mejor en una cuestión y en un momento determinado se imagina que lo será siempre; o no se da cuenta de que saber de algo no le permite saber de todo. Un espacio público de ínfulas aristocráticas se transforma en lo más ineficaz que existe. Uno de los retratos más divertidos de tal situación se lo debemos a un trabajo que publica Enrique Tierno Galván en 1962. La España del Siglo de Oro vivía obsesionada por la necesidad de «ser más», de lo que Tierno denomina «la voluntad de poderío». La consecuencia era la siguiente:
La voluntad de poderío generalizada y convertida en cualidad primordial ciega para reconocer méritos o cualidades positivas ajenas. Hasta el halago tiene un fondo de burla o sarcasmo. Sólo se elogia a los muertos, porque los muertos no tienen voluntad de poderío. […] Las personas más sensibles, que por una razón u otra, no estaban sumidas en el desconcertado mundo de «ser más», aunque perteneciesen a él, sentían repugnancia moral o lástima. Quevedo asco moral, Cervantes lástima[7].
Tierno confiaba en que el desarrollo de la esfera pública y la racionalidad democrática alterasen la mentalidad conspiradora. Normal, para alguien que sufría una dictadura en un país renuente en mucho a la modernización. Hoy no se puede ser tan optimista. Basta con frecuentar algún espacio –en el mundo político o académico– poblado por individuos empeñados en sobresalir, para contemplar algún rasgo de los descritos, en concreto la nula percepción de la excelencia ajena y la movilización vehemente para negarla. Son espacios donde «la autoridad no está fundada en la excelencia, sino en la riqueza y el poder, como en las oligarquías» (Ética Nicomáquea, 1161a)[8].
Una tarea fundamental del análisis es descifrar los principios para diferenciar políticamente entre la ciudadanía, esto es, para elegir a tal en vez de a cual. Y hay que hacerlo teniendo siempre en cuenta que un régimen político puede componer características de un tipo –por ejemplo, democráticas– con elementos de otro –aristocráticos u oligárquicos–. Aristóteles no creía, como tienden a hacerlo parte de la filosofía y la ciencia políticas contemporáneas, que los regímenes políticos fueran tipos ideales puros y estables. No eran puros porque todos ellos combinaban dinámicas de otros regímenes y, así, las aristocracias convivían con rasgos democráticos, y viceversa. Y no eran estables precisamente porque conocían dinámicas. Como señalé hace un momento, el coste de la democracia, cuando existía una desigualdad social extremada, tendía a desgarrar las comunidades democráticas en conflictos. La aristocracia tenía un coste enorme que dependía de la esencia del régimen. Ese coste debe preverlo aquel que demande una «epistocracia», o gobierno de los expertos[9]. Spinoza (Tratado político VII, 27) nos legó líneas imperecederas sobre los rasgos de la dinámica epistemocrática:
Lo característico de quienes mandan es la soberbia. Si se enorgullecen los hombres con un nombramiento por un año, ¿qué no harán los nobles que tienen en sus manos los honores? Su arrogancia, no obstante, está revestida de fastuosidad, de lujo y de prodigalidad, de cierto encanto en los vicios, de cierta cultura en la necedad y de cierta elegancia en la indecencia. De ahí que, aunque sus vicios resultan repugnantes y vergonzosos, cuando se les considera uno por uno, que es como más destacan, parecen dignos y hermosos a los inexpertos e ignorantes[10].
Spinoza parece referirse a la nobleza de sangre, pero no existe razón alguna para no considerar que sus palabras nos prevengan igualmente de la supuesta nobleza epistémica. Gracias a su certidumbre, garantizada estatutariamente, y a la desposesión promulgada sobre el resto, la epistocracia generará un enorme déficit epistémico entre aquellos a los que consagra y, a la par, un importante estrago epistémico sobre las personas a las que declara inútiles. Démosle de nuevo la palabra a Spinoza:
Finalmente, que la plebe carece en absoluto de verdad y de juicio, no es nada extraño, cuando los principales asuntos del Estado se tratan a sus espaldas y ella no puede sino hacer conjeturas por los escasos datos que no se pueden ocultar. Porque suspender el juicio es una rara virtud. Pretender, pues, hacerlo todo a ocultas de los ciudadanos y que estos no lo vean con malos ojos ni lo interpreten todo torcidamente, es una necedad supina. Ya que, si la plebe fuera capaz de dominarse y de suspender su juicio sobre los asuntos poco conocidos o de juzgar correctamente las cosas por los pocos datos de que dispone, está claro que sería digna de gobernar más que de ser gobernada[11].
Merecen destacarse dos ideas en lo aquí señalado. La primera es que la posición de plebe se ocupa siempre que los asuntos públicos se tratan a espaldas de uno. Cualquiera puede ser plebe si se encuentra en esas circunstancias, en las cuales tendemos a funcionar mediante fantasías apoyadas en pocas evidencias. La segunda idea es mucho más sorprendente y es importante que no pase desapercibida. Una de las razones que harían que la plebe mereciese gobernar es (segunda parte de la disyunción) «juzgar correctamente» con las pocas evidencias. Nada original. La primera parte de la disyunción sí resulta más interesante. Un rasgo para merecer gobernar es «suspender su juicio» sobre lo que no se conoce; o, lo que es lo mismo, reconocer la propia ignorancia.
Interesante cualidad epistémica, esta de reconocer la propia ignorancia y controlar la tendencia a fantasear a partir de cuatro verdades mal comprendidas. Fernando Broncano ha señalado que la ignorancia nos provee de una guía para el conocimiento[12]. Hay cosas que sabemos que sabemos, otras que sabemos que ignoramos y, en fin, también están aquellas que ignoramos que desconocemos. El argumento que manejo aquí, inspirándome en Spinoza, es que tenemos que desconfiar de quienes carecen de la cualidad de reconocerse en la segunda y la tercera posibilidad. La cualidad epistémica de reconocer la ignorancia se encuentra vedada a los nobles, quienes con su propensión a la presunción parlotean sobre cuanto saben y cuanto no. También se encuentra vedada a quien ocupa la posición de plebe y no sabe embridar su imaginación sobre lo que ocurre en el poder. Solo un régimen político capaz de integrar a las personas, y de prever los efectos de la arrogancia, puede sacar a los sujetos de la mezcla de desconocimiento y especulación delirante. Porque una altísima capacidad epistémica consiste en afrontar la propia ignorancia. Justo lo que el mundo transido por la voluntad de poder, aquel que acompaña inevitablemente al deseo de prevalecer, no nos ayuda nunca a realizar.
EL TEST ANTIOLIGÁRQUICO Y SUS MODULACIONES
Un test sirve para plantearle ciertas preguntas a una realidad. En filosofía es muy conocido el test propuesto por Kant. Pregúntate, ante una acción, si tratas a tus semejantes como personas con un valor en sí mismas y no solo como un medio para ciertos fines. En Retorno a Atenas propuse interpretar de un modo específico la herencia de la democracia ateniense. Se explicaba que, en los fundamentos intelectuales de sus instituciones, operaba un principio de detección de la corrupción oligárquica tras el ropaje aristocrático de los pocos que se pretenden mejores. Ese principio se articula en tres especificaciones. Cada una de ellas no prescribe el contenido de una acción, sino una interrogación específica ante una opción política. Consiste en preguntarse si tenemos medios racionales para distribuir las competencias políticas y evitar así los costes de consagración de los sujetos. De acuerdo con Aristóteles y Spinoza, aun cuando la consagración procediese de una excelencia auténtica, algo en ella la empuja a la dinámica oligárquica.
La primera modulación de la pregunta procede del patrimonio de la reflexión sobre el poder de los autores trágicos, señaladamente en Sófocles. Edipo y Creonte, en Edipo Rey y Antígona, nos muestran a dos dirigentes sobresalientes abocados a la ceguera. Los dos salvaron a su patria en una situación extraordinaria. El primero con su ingenio ante la temida Esfinge y el segundo pacificando Tebas tras la contienda por el poder entre los hijos de Edipo. En tales circunstancias la praxis política no puede prescindir del genio y la energía de individuos que sobresalen. Convocar a los ciudadanos y ciudadanas implica una importante pérdida de tiempo cuando se nos exige una respuesta urgente: es la forma misma de la irresponsabilidad. En términos más generales, Edipo y Creonte simbolizan una articulación central de la experiencia política: concentrar las decisiones graves en pocas manos parece necesario cuando la coyuntura no permite afrontar los montantes políticos que se derivan de la participación democrática.