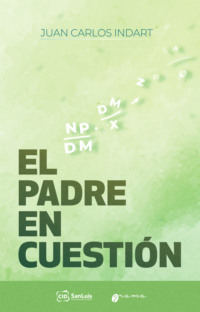Kitabı oku: «El padre en cuestión», sayfa 3
Lo que me pasó es que, a mí, en mis discusiones con las alumnas de tantos cursos, las mujeres jamás me lo creyeron. Yo notaba que explicaba la teoría del narcisismo y los límites del amor, y ellas me miraban como diciendo: “eso ya lo sé, pero el amor es otra cosa”.
Así que lo revisé en Lacan todo lo que pude, y ahora está perfectamente dicho, bien fundamentado, que no es una coquetería, no es un alma femenina, no es un no sé qué de las mujeres en un sentido culturoso, tierno, romántico. Es que hay una razón por la cual el amor es el único modo de acceso al goce femenino. Se lo puede entender como un operador. Con mucha frialdad, si quieren, se puede decir: es que ellas suelen ser tan enamoradas, llegan a tal sin límites en el amor. Bueno, pero no lo veamos desde los hombres sino sobre nosotros; nunca vamos a responder con una cosa tan así, salvo algunos muchachos muy dotados, pero hay que ir a San Juan de la Cruz. Estamos empezando a entender que –no hagamos eso en términos de pullas de un sexo con el otro, de que sean más nobles en el amor y nosotros unos brutos, etcétera– en el exilio de los sexos hasta qué punto están determinadas, podríamos decir, cómo les conviene la locura del amor, porque es el único modo de acceso a ese otro goce.
Y eso nunca se decía con claridad, y si no se dice con claridad se empuja a las mujeres al goce pulsional, al desengaño, a engañar a todos y a sí misma, pensando que por puro sexo se la pasa fenómeno, y que se puede vivir sin pasar por los riesgos de la devastación. Acomodarse al día de hoy y decir: “Bueno, él se bajó tres, yo me bajé cuatro” –dicen ellas-. Salir con un chabón, con otro y con otro, pum, tum, en un clima general de gran dificultad de retomar la cuestión del amor.
En realidad, estamos en un momento bastante desengañado, terminaremos todos con mamá, pero es muy importante que por fin hay una teoría que empiece a dar cuenta de que hay un real de goce en juego en eso. Que no es sólo un tema de querer fundirse con el otro, y que ese carácter insaciable de la demanda de amor de una mujer, no podemos adjudicarlo ya en análisis siempre a la insatisfacción histérica. De querer curarse de la histeria, quitándole, al mismo tiempo, algo en lo que siempre reclama en el amor algo más, pero que en ese algo más se lo puede ver desde un punto de vista distinto que solamente la falta fálica, que nos hace creer que lo que ella quiere es más falo, y entonces es una quejosa. Pero es que habita en esa demanda ilimitada en la mujer algo que no se soluciona por la histeria, sino que hay que entender que es exactamente el modo en que se articula su goce.
Y no cuesta tanto eso cuanto se entiende bien la relación que tiene el amor con ese no-todo. Por eso hay ese carácter ilimitado femenino en la cuestión del amor, tanto en el pedido de amor como en el amor que es capaz de dar, que son locas de amor, como dice Miller: la mujer ama de una manera erotómana, (20) pero es que en eso está el único modo que conocemos de posible acceso a ese goce. No tenemos un modo que decís: bueno, si los hombres se ponen un lunarcito, ellas llegan al goce femenino. No, no, ni con fantasma, ni con esto, ni con todo lo que conocemos para gozar, no es el modo de ese otro goce, y el único del que hay ciertos testimonios, también en los místicos; es por coraje, o por una posibilidad más allá de la angustia de aguantarse un amor sin límites. Eso, dice Lacan, que puede ser para una mujer un hombre. La excusa para dar lugar a ese goce en ella.
(PREGUNTA DEL PÚBLICO)
No se sabe bien qué pierde una mujer cuando pierde un amor, y ni la teoría del duelo, que es una cosa extraordinariamente difícil. Ayuda en esto, porque cuando decimos decepción es una decepción de devastación, no es la decepción de perder un objeto, que puede ser muy fuerte, pero que es un objeto bien enmarcado en un fantasma ilimitado. Entonces es difícil eso, y se ve mucho cuando vos decís: bueno, ¿por qué no quiere intentarlo de nuevo? Conozco mujeres que, por ejemplo, respecto de las maldades mayores que le puede hacer un hombre –vamos a la más simple de todas, que no la quiera más y se fue con otra–, cuando ella había abierto ese amor a la dimensión sin límites, ese agravio no tiene solución. Una mujer puede decir, tres, cinco años después: “Estoy nerviosa porque tengo que ir a una reunión donde va a estar él”.
Hay un chiste muy lindo que salió ayer u hoy en La Nación, de Maitena, que se llama “Superadas” (21) –es muy chistosa en cosas de mujeres–, donde una amiga le dice a la otra así: “pero escuchame, estás loca, si te largó hace cinco años, vos ya te casaste con otro, y has tenido hijos con otro, y ahora porque te enteraste que él tiene una novia estás con un ataque de celos, ¿qué celos son esos?” Y ella dice: “Unos celos residuales”.
Después uno ve distintos acomodos posibles, puede haber hasta el temor. Una mujer desde el lado de la feminidad hace cosas que no se entienden, que siempre se entendían como histeria, y es porque sólo ella tiene en su angustia dimensión de lo que es si le agarra eso. Y puede decir: “no voy a ir, no quiero verlo, única defensa que tengo, porque si lo veo, en un instante, todo lo que he pensado racionalmente de este desgraciado, bum”. Y te dicen que es por una cosita que sienten acá, qué sé yo.
Hay toda una clínica nueva posible, en la que la palabra puede ubicarla dándole un lugar a eso, porque ¿quién puede conseguir una solución acerca de cómo manejarse sino ellas? Le daría mucho valor, ya que muy fácilmente, en nuestra cultura, ellos están absolutamente en el lado del consumo fantasmático, con todo un proceso de caducidad de la familia, separación, y ellas también parecen estar destinadas a una solución del estilo masculino, por decir así. “No te metás más en eso porque perdés”, ese es el mensaje fuerte, “no se enamoren porque acá el que se enamoró perdió”. O libros como pueden ser “el problema de las mujeres que aman demasiado”, como si pudieras tener una terapéutica para decir: amá menos.
Pero es que a veces espontáneamente a uno le puede salir eso en un análisis también, “no te lo tomés tan así”. Pero una mujer enamorada está fuera del planeta en eso, es inútil que diga: “Sí, no me lo voy a tomar tan así”. ¿Y qué pasó? “Esperé en un insomnio catorce horas el llamado telefónico de él, y yo me doy cuenta que soy loca porque no tiene sentido, porque incluso él me dijo: no sé si voy a poder llamarte”, y nada del discurso sirve, y están desbordadas, raptadas en ese estado de devastación.
No sabemos mucho, pero se empieza a reconocer el tema, y que no se soluciona tampoco diciendo: “Teléfono… dígame qué asocia con teléfono”, tele-fono, su mamá, qué sé yo, debe ser un ritual de la voz de la madre, porque es un punto en el cual todo un inconsciente está en suspenso, y se trata de ver cómo articular ese plus corporal y de goce a algo.
Me alejé un poco, pero contestaba en el sentido de que no me extraña, no me parece tan raro, que después de algunas decepciones, pueda crecer este punto de defensa hostil y de decir: “Me cansé, me cansé”.
(PREGUNTA DEL PÚBLICO)
Se ve bien eso en la clínica, cuando hay por detrás una especie de reproche de mujer a mujer. Está carcomiendo lo que podría ser la relación de una madre con su hija, de una hija con su madre. Por eso hay que buscar más datos clínicos para ver si es realmente una situación estragante.
No estoy tampoco diciendo que ella puede contar: “Sí, mi marido se queja porque tal día me gusta ir a almorzar con mamá”, o “le dije a mamá que venga a casa” y como él piensa “la suegra” –les estoy haciendo la novela, medio machista, de que las mujeres tienen que despreciar a sus madres o cosa por el estilo–.
Hay que precisar el asunto, y el dato que indica que se van a pasar la cuenta estragante de un reproche de mujer –por detrás de la relación madre-hija–, es lo que les digo de un pacto mutuo de hostilidad y rechazo del deseo masculino. Ahí es cuando ves que, estamos juntas porque somos dos fracasos como mujeres, por esos mierdas de hombres, pero la sociedad en comandita que queda ya toma una dimensión estragante.
¿Está claro eso? Puede haber perfectamente vínculos de hija – madre donde no se plantean, no se articula eso, y que pueden ser con todas las peripecias comunes de un vínculo, y sin este matiz tan especial.
Así que, ojo, hay que comentar muy bien la frase, porque Lacan lo dice muy bien, en qué la relación es un estrago. Lo dice en la medida en que se instala entre ellas una pregunta sin salida.
LUZ CASENAVE: Las observaciones, sobre lo que se puede ver, en algunos tratamientos de antigua data, sobre las posibilidades de salida del estrago de la madre, de la fortaleza, de la imposibilidad de manejar la situación, es la negación de la feminidad, es decir, masculinización, y uno ha visto mucha gente, muchas mujeres como masculinizadas después de un análisis. Es decir, muy puestas en posición de desprecio hacia lo femenino. ¿Qué pensás vos?
J. C. INDART: Lo que pienso hoy en día es que no se llega tan lejos en ese tema si definimos lo menos masculino, lo supuestamente más femenino, simplemente en el sentido de ser el falo, asumir todos los emblemas de una mascarada femenina.
Con eso digo que no se llega muy lejos, porque para la cuestión femenina el tema de fondo es el amor, y no este lío de cómo se posicionan en términos de aparentemente más viriles o aparentemente más coquetas, frágiles, histéricas, porque hay reinas de ser el falo que no quieren saber de amor.
Estamos hablando de cómo en las mujeres es un tema importantísimo, pero están las que solamente, si el deseo del analista apunta a eso en un análisis, puede esbozarse un poco.
Hay casos en que eso se presenta con más claridad, pero hay casos de mujeres –no importa la posición a nivel del tener-ser el falo, no son ni las conveniencias, ni resolver exactamente los problemas de la vida, ni conseguirse un amigo, ni tener hijos, todo eso puede ir ocurriendo–, en que si se busca un fin de análisis, no lo hay sino sobre la base de en vivo, no recordando sino volviendo a articular algo, ella encuentra un saber hacer algo con eso. Pero para eso necesitamos una práctica analítica y una oreja que dé más lugar, más lugar a los modos en que se presenta lo femenino, y no solamente el modo en que en ella se presenta su falicidad y su histeria.
Hay muchísimos casos en que todas esas manifestaciones son vividas por una mujer como una vergüenza, como su parte tonta, y puede el análisis avivarla, por decir así, en la dirección en la cual no va a ser más tonta, pero al mismo tiempo se sofoca ese tema. Esas son las contradicciones en que estamos.
Para la vida práctica, seguramente una mujer que se endurece más, se arma mejor conjuntos cerrados, para su cuerpo, y para su carrera profesional, puede estar aparentemente mejor.
Hay una cuestión ética en análisis: si vale la pena conducir solamente en esa dirección un análisis. Si retomamos la pregunta de Freud: ¿qué quiere una mujer? Amar y ser amada. Eso quiere una mujer, en un sentido nuevo que hay que darle a esos términos.
Después quiere muchísimas otras cosas, quieren dinero, quieren eso, quieren prestigio, pero eso no es lo femenino de lo que quieren. Eso lo conocemos, pero ahí estamos sin diferencias de sexo, eso es común, nadie está en contra de eso.
Pero si se va a llegar a la pregunta freudiana de fondo, el modo que hay que reelaborar es ése, y no por una ideología valorativa del amor. He insistido en que se trata de poder tomarlo del modo más materialista si quieren, que es un modo de acceder a un goce. Y como todo goce, tiene sus riesgos.
Siendo la una y cuarto, podemos dejar aquí.
1- La conferencia fue dictada en la ciudad de San Luis el 24 de abril de 1999.
2- Lacan, J., “El Atolondradicho”, en Otros escritos, Paidós, Buenos Aires, 2012, p.489. En el momento en que J.C. Indart dictó esta conferencia aún no se había publicado la versión castellana de L”etourdit. En este libro hemos decidido establecer las citas con la versión publicada en castellano de Otros Escritos, Paidós, Buenos Aires, 2012 [N. de E.].
3- Lacan, J., El Seminario, Libro 23, El sinthome, Paidós, Buenos Aires, 2006, p. 99.
Al momento en que dicta esta conferencia J.C. Indart, no se encontraba establecida ni la versión francesa ni la castellana del Seminario 23. Hemos decidido precisar las citas siguiendo la versión establecida en castellano. [N. de E.].
4- Ibíd.
5- Miller, J.-A., EL partenaire-síntoma, Paidós, Buenos Aires, 2008, pp. 277-301.
6- Lacan, J., El Seminario, Libro 20, Aún, Paidós, Buenos Aires, 1998.
7- Lacan, J., El Seminario, Libro 23, El sinthome, op. cit.
8- Lacan, J., “El atolondradicho”, op. cit
9- Ibíd., p. 4.
10- Ibíd.
11- Indart, J.-C., y otros., Un estrago. La relación madre-hija, Grama ediciones, Buenos Aires, 2014.
12- Lacan, J., El Seminario, Libro 10, La angustia, Paidós, Buenos Aires, 2006, pp. 53-56 y 296-300.
13- Ibíd., pp. 335-349.
14- Irigaray, I., “Y una no se mueve sin la otra”, DUODA Revista d’Estudis Feministes n° 6, 1994.
15- Lacan, J., “El atolondradicho”, op. cit .
16- Lacan, J.,El Seminario, libro 10, La angustia, Paidós, Buenos Aires, 2006.
17- Lacan, J., “El atolondradicho”, op. cit.
18- Miller, J.-A., El hueso de un análisis, Tres Haches, Buenos Aires, 1998, pp. 81-84.
19- Indart, J. C., Problemas sobre el amor y el deseo del analista, Ediciones Manantial, Buenos Aires, 1989.
20- Miller, J-A., EL partenaire-síntoma, op.cit., pp.303-318.
21- Maitena, Superadas, Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 2003.
Superyó e Ideal del yo (*)
I
El título de esta conferencia se deriva de las jornadas anuales de la Escuela de la Orientación Lacaniana (EOL) del año pasado. El tema de esas jornadas fue “El peso de los ideales”. (1) Con esta orientación de trabajo se trataba de hacer reflexionar a todos los colegas, tanto en la clínica como también en los problemas sociales, en lo que llamamos el malestar en la cultura, la paradoja con que se pueden presentar los ideales de la persona, tradicionalmente estudiados con la noción de ideal del yo. Esos ideales, que pueden parecer a todos en principio sanos, identificaciones que tenemos que nos provienen de la cultura, que nos dan un punto de vista sobre todos nuestros objetos, nuestras escenas, se sabe en una primera descripción cuánto el seguimiento de ese ideal se vuelve para una persona un peso muy pesado.
Es un clásico diría, en los desarrollos iniciales de un análisis, justamente que el sujeto va pudiendo articular hasta qué punto su identificación con ciertos ideales familiares, que, o porque no los puede realizar, o porque francamente los mantiene por una cierta adhesión infantil a esa tradición familiar –pero que no son exactamente de él–, le producen toda suerte de obstáculos y de culpas en todas las realizaciones que intenta de su deseo.
Ese era el tema general, y su referencia más amplia al malestar en la cultura provenía, por supuesto (porque es un tema tratado por antropólogos, economistas, sociólogos, filósofos, educadores), de la comprobación de cierto gran sacudimiento de los ideales en el mundo contemporáneo. O especialmente un gran sacudimiento de los ideales particulares, de los ideales regionales, de los ideales de cada lugar, frente a esa globalización de mercados que parece sacudir o anular todas nuestras referencias simbólicas más particulares, casi diría más íntimas.
Estando justamente en Mendoza –el tema tiene una ilación–, en las jornadas de la Asociación Cuyana de Estudios Psicoanalíticos (ACEP), donde hubo participación de colegas de una u otra orientación, freudianos y kleinianos inscriptos en la Asociación Psicoanalítica Internacional, escuchándolos, advertí que toda esa problemática está referida a la noción de superyó, y eso en razón de que la segunda tópica freudiana –aquélla en la cual Freud reconsidera su manera de entender el aparato psíquico, con su famosa trilogía: superyó, yo y ello–, digamos que tuvo un éxito increíble en la posteridad de Freud, en el post freudismo, y se convirtieron en los tres únicos conceptos fundamentales –con sus articulaciones– para explicar la clínica psicoanalítica. Ello produjo cierto grado de banalización en la teoría, lo que ocurre sin duda cada tanto con cualquier concepto psicoanalítico. Todo se reducía siempre al conflicto, a entender todo como el problema del empuje pulsional proveniente del ello, el duro trabajo del yo para acomodarse de ese empuje, y una referencia general a la ética y moral y a todo lo que nos viene en términos de principios morales con sus exigencias, a esa noción de superyó.
Y eso había incidido enormemente en la práctica de la dirección de la cura, de manera que pude escuchar en esa ocasión cuán decisivo les resultaba en esa orientación, señalar que se podía decir que la eficacia de un análisis, en última instancia, consistía en que el sujeto pudiese desprenderse de aspectos malignos, nocivos, de ese superyó, de esas exigencias, provenientes, en principio, de los padres, y poder quedarse y asumir todos los rasgos de esas exigencias que fuesen benéficos. De manera que era crucial la idea de un superyó con aspectos buenos y con aspectos malos.
Tenía eso en mente cuando me puse a trabajar al ser invitado a dar una conferencia en esas jornadas de la EOL, y reviendo el tema me di cuenta de que en la Orientación Lacaniana, en aquélla en la que yo estoy, en el Campo Freudiano, la AMP, (2) y en los desarrollos de sus distintas Escuelas, algo no estaba bien aclarado, elaborado, respecto de cuál era la posición de Lacan acerca de la noción de superyó, y que todos nosotros lo usábamos en cierto modo en un estilo freudiano, aunque tuviese la noción de deseo según Lacan, significante, significado, el inconsciente estructurado como un lenguaje, la diferencia entre goce y placer, y muchas nociones con las que se retoma y revisan las nociones freudianas, pero que reconocemos como forjadas propiamente por Lacan en su enseñanza. Bien, todos nosotros usábamos de pronto si nos convenía, en nuestras reflexiones clínicas, o en nuestras reflexiones sobre el malestar en la cultura, referencias al superyó. Y me empecé a dar cuenta de que no habíamos trabajado lo suficiente cuál había sido la elaboración propiamente de Lacan sobre la noción de superyó.
Es cierto también que hay una razón para este atraso, porque Lacan no dejó un desarrollo sistemático sobre esa noción, y tiene referencias cada tanto, pero que son realmente como pequeños hilos sobre la cuestión del superyó, incluso algunas menciones en las que puede decir: atención, que nunca les hablé del todo acerca de la cuestión del superyó.
Sin embargo, creo que siguiendo su enseñanza se puede ver algo que me pareció de extremada importancia.
Para ir viendo eso, y las consecuencias que tendría, (porque acá lo repito de la misma manera que lo dije en esa conferencia), les ofrezco como una propuesta y un modo relativamente novedoso de leer la cuestión, así que ustedes podrán hacerse su propia idea verificando después en la bibliografía y meditando cómo ven la cosa.
El punto inicial de mi argumentación, en buena parte está basada en volver a Freud, al contexto mismo en que él produce esa noción y no tanto a todos los usos que se hicieron después de la segunda tópica, o de otros autores.
Saben que eso está, es del año 1923, en su texto “El yo y el ello”, (3) es decir el texto en donde Freud inventa la segunda tópica. Y bien, si igual al inventarla hay por supuesto reconsideraciones del yo, sobre el ello, podríamos decir a grandes trazos que sintetiza, resume, recoloca con la noción del yo algo que de todos modos ya venía trabajando y considerando desde antes de su propia enseñanza. Y lo mismo podemos decir con el ello como sede de las pulsiones.
De manera que, si bien el invento de Freud en el ´23 es toda esa segunda tópica, la noción decisiva con la que se arma esa segunda tópica es la noción de superyó. Y en ese texto se puede probar creo, fácilmente, que Freud hace una completa equivalencia entre el ideal del yo y el superyó, hasta el punto de que en el subtítulo de “El yo y el ello” en que presenta la problemática del superyó, introduce la noción de superyó y pone entre paréntesis “ideal del yo”.
Quiere decir que todo lo que él había conjeturado con la noción de ideal del yo, es decir desde “Introducción del narcisismo” (4) (que es donde propone la noción de ideal del yo), queda ahora completamente absorbido por la noción de superyó. Así que tenemos esa operación freudiana, voy a escribir ideal del yo así, una gran I, no lo voy a escribir como lo escribe Lacan, pero nos entendemos, y le pongo con este signo en qué consiste esa operación, en esa equivalencia.
I  Superyó
Superyó
Y también son más pruebas, no sólo ese detalle del texto, sino que esta cuestión no escapó para nada a los comentaristas de Freud. Uno crucial, Strachey, en su comentario de la edición inglesa de las obras completas de Freud (lo pueden ver en la edición de Amorrortu, donde esos comentarios están), puntúa en ese comentario, que efectivamente Freud, a partir de “El yo y el ello”, prácticamente no usa más la noción de ideal del yo, así que se verifica esa absorción conceptual. Una sola vez, en un resumen en una de sus conferencias, hace una pequeña mención a lo que él había llamado ideal del yo, justamente aclarando que le parece solamente una vertiente del funcionamiento del superyó.
Recordar solamente esto, enfatizarlo así, ayuda mucho para de pronto ver cuál fue en cambio, la operación inicial de Lacan sobre esta cuestión.
Sólo sabemos de manera general que, en la primera enseñanza de Lacan, el peso del retorno a Freud fue la búsqueda de la fundamentación de lo que sería su primera tópica, la distinción conciente-inconsciente, y cómo fundamentar esa noción de inconsciente. Y le busca esa fundamentación (digamos para simplificar), en su famosa bandera teórica: el inconsciente está estructurado como un lenguaje, (5) y su noción de sujeto del inconsciente y todo el estudio con los aportes de nociones tomadas de la lingüística, etcétera, de cómo puede fundamentarse todo ese Freud.
Siempre tuvo Lacan como un matiz crítico de la segunda tópica de Freud, cuyos problemas retoma recién hacia el final de su enseñanza. Eso lo podemos tomar así, crítico quiere decir: Lacan no sabía cómo meterse con la problemática de la segunda tópica, necesitaba encontrar un fundamento de muchas cosas previas. No estoy diciendo que todo lo que Freud desarrolla a partir de eso no nos sirva, ni mucho menos; al revés, pero tomó su distancia, que la podemos verificar en lo que fue el último Seminario (6) de Lacan, un Seminario aislado que dio en Caracas en 1980. Fue la vez que Lacan viajó a América Latina, estuvo en Venezuela, fue nuestro primer encuentro con él, de todos los interesados en su enseñanza en América Latina. En ese Seminario, como si alguien le hubiese informado de que en el psicoanálisis en América Latina el empleo de la segunda tópica era predominante, máximo, señaló que esos tres de Freud –superyó, yo y ello– no eran sus tres, (7) y que él había tratado de hacer algo mejor que ese esquema de Freud de articulación de yo, superyó y ello, así que es literal ahí la crítica de Lacan a esa segunda tópica.
Pero uno puede rastrear la cosa mucho antes si recuerda esta operación de Freud, porque veremos cómo, cuando
Lacan inicia su enseñanza, la que conocemos publicada a nivel del Seminario 1, Los escritos técnicos de Freud, (8) el planteo de Lacan es sostener la más profunda diferencia entre el superyó y el ideal del yo. Eso se ve muy bien en ese primer Seminario. Ya veremos después con más detalle como propone una manera de entender efectivamente la noción de ideal del yo de Freud, tomada de “Introducción del narcisismo”, su articulación y diferencia con la noción de yo ideal, y una idea en la cual él desarrolla toda la importancia vinculada al ideal del yo, y dice: el superyó es otra cosa, ya lo veremos, pero no tiene nada que ver con la noción de ideal.
Al retomar esta distinción (el clima que uno observa al leer todo eso), es que se trata de entender con la noción de ideal del yo, identificaciones que podríamos decir benéficas, identificaciones cruciales para que el sujeto pueda sostener más o menos su mundo, contra un clima en el cual el superyó es algo siempre entrevisto por Lacan o mencionado en el sentido freudiano de algo opresor, con peso, insensato, tiránico, vinculado en sus exigencias máximas a las descripciones de los estados clínicos más severos, más graves, y eso ya da para hacer un binario en el cual diferenciar ideal del yo de superyó.
En efecto, si uno con esta idea relee a Freud, se encuentra que desde el vamos se le impone a Freud diferenciar en su concepción sobre el aparato psíquico, una instancia que había que diferenciarla del yo, para dar cuenta de todos los datos que él observaba acerca de cómo en ese yo (y en esa organización yoica, incluso consciente), se presentaban toda suerte de ideas vinculadas a censuras, autocríticas, reproches, sentimientos de culpa, que son inexplicables desde el punto de vista de la idea de un yo como organización perceptiva y consciente en alguna función vinculada a hacer de vínculo con la realidad, y articular esa realidad y sus pruebas, pero esa noción no explica que dentro de ese campo yoico haya tanta cantidad de ideas que son en Freud clínicamente siempre ideas de culpa, autorreproches, etcétera. Y eso, que lo detecta en sus primeros casos, especialmente de neurosis obsesiva (si releen los primeros casos de Freud donde empieza a ubicar la cuestión de la neurosis obsesiva), ese material es fundamental, y aparece además del lado patológico, del lado sintomático, del lado que introduce sufrimientos, del lado en que se introduce una presencia del reproche y de la culpa, que incluso así lo vive el sujeto, aunque para el propio Freud o el observador pueda considerar que está un poco loco, porque visto de afuera no es para hacerse semejante idea de reproche. O inclusive muchas veces, verificando que no tienen nexo con ningún suceso real, y que el sujeto perfectamente se puede hacer reproches muy intensos de algo que no ha ocurrido –recuerdan los primeros casos, ya de Freud, de neurosis obsesiva, donde el sujeto se reprocha haber asesinado gente, etcétera, cuando es una persona común y silvestre que no ha matado a nadie todavía.
Eso es lo que lo lleva a Freud (esa simple descripción de los hechos clínicos) a la idea de que hay que inventar de algún modo, nombrar de algún modo otra instancia psíquica que no está tan al servicio de la organización de una realidad, sino que parece recibir, representar en el psiquismo, una serie de elementos, de ideas que en su descripción misma indican que provienen de la existencia de exigencias culturales; porque ningún reproche se entiende si no se formula con lenguaje y refiriéndose a una serie de premisas, de normas, que varían según las culturas, y que el sujeto ha recibido de los otros, del entorno parlante. Y eso justificaba para Freud decir: en el psiquismo hay que anotar, en algún lado, una instancia, que es como la encargada de haber adquirido, recibido, toda esa referencia, pero no a la cultura en cualquier sentido, no a la cultura en sentido informativo, no a lo que aprendo de tanta información buena acerca de la vida, sino una instancia que adquiere el aspecto moral, ético, normativo de la cultura.
Pero en “Introducción del narcisismo”, (9) esa instancia a pensar como nexo con ese universo cultural, y por el tipo de problema que trata, es nombrada por Freud ideal del yo. Lo que lo lleva a ese tema en esa ocasión, en que, como ustedes saben, desarrolla por primera vez su idea de la existencia de un aspecto libidinal del yo, que tampoco estamos ya en un yo que organiza la realidad, sino de una imagen de sí que tiene un profundo investimiento libidinal, y es con eso que inventa una nueva teoría del yo, que eso es el yo del narcisismo (un invento extraordinario para Lacan al que hay que darle el mismo peso que la invención o el descubrimiento del inconsciente, hay que ponderar eso), que para toda una filosofía y una psicología que pone en la noción de yo una instancia cognitiva, la de ensayo y error, y de articulación de cómo se constituye la realidad, Freud dice: el yo es una imagen que nos da placer. A partir de ahí el yo empieza en Freud a tener más bien una orientación de algo riesgoso, porque puede llevar a un encandilamiento, y al que da lugar a lo que se difundió para siempre en la cultura, que todo el mundo emplea y utiliza ahora como la cuestión del narcisismo, que es lo mismo que antes se representaba como soberbia, orgullo excesivo, amor de sí mismo, etcétera.
Freud considera (para pensar, como siempre hace Freud, para poder pensar cómo aparece algo en el psiquismo), imagina una situación previa, anterior, e imagina una situación originaria donde uno se baña en un investimiento libidinal narcisístico máximo, y que él evoca como infantil, una especie de reino máximo de un investimiento yoico, y eso le permite pensar que ese narcisismo que no desaparece, no tiene esa omnipotencia ni esa totalización extrema en los seres humanos, en lo que él llama los adultos. Pero los adultos, cuando vamos a la clínica, van a encontrar desde los dos o tres añitos ya, seguramente que no hubo nunca un “su majestad el niño” (10) de un investimiento narcisístico total. Freud ubica originariamente algo así para poder pensar cómo en realidad la gente vive una suerte de narcisismo atemperado, que se mantiene un aprecio por la imagen de uno mismo, una autoestima, pero que no desborda en una omnipotencia loca, salvo en casos muy patológicos. Y para poder resolver eso, es que Freud se hace ese planteo para saber a dónde va a parar ese investimiento libidinal narcisístico en el adulto. Entonces se le ocurre esta idea, esta articulación, que es la identificación con los elementos de la cultura, con los puntos de referencia obtenidos de las exigencias culturales del entorno, y para diferenciar estas dos cosas es que inventa, para la identificación a esa referencia cultural, la noción de ideal del yo. Eso le permite explicar que ahora es desde ahí que uno mide su narcisismo. Si tienen el ideal por identificación a la cultura de ser rubios, atléticos, y dueños de varios millones de dólares, y se miran en el espejo gordos, negros, y cada vez más empobrecidos, van a tener unas heridas narcisísticas y un investimiento libidinal narcisístico en baja, y tal vez al borde de una crisis muy fuerte o hasta de un suicidio. Pero si tienen el ideal de ser criollos de pura cepa, pobres pero honrados, y lo importante es ser feliz y no andar siempre haciendo pinta de atleta, se verán gordos, negros y sin un peso, y se considerarán con una autoestima maravillosa.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.