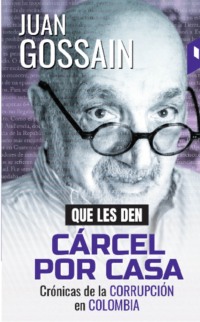Kitabı oku: «Que les den cárcel por casa», sayfa 2
¿Quiere saber cómo fue que acabaron con la corrupción en Singapur?
La vida es así de irónica. Hace unos cuantos días, para perplejidad e indignación de la gente decente, el Congreso de la República de Colombia se negó a aprobar una ley que incrementaba las penas de prisión para los condenados por corrupción. Y, como si fuera poco, los congresistas también se negaron a prohibir que, de ahora en adelante, a esos mismos corruptos les concedan el beneficio de casa por cárcel. Tendría que ser al revés: deberían haber ordenado que les dieran la cárcel por casa.
Casi al mismo tiempo, como una ironía del destino, en el otro costado del mundo, las autoridades de Singapur expedían nuevas normas para seguir combatiendo la corrupción, lo que ha hecho que ese país se vuelva famoso en el mundo entero. “Milagro económico y legal”, lo llaman en Europa. “El imperio de la ley”, le dicen sus vecinos asiáticos. En este momento, Singapur es líder mundial en educación, salud y lucha contra la corrupción. Colombia, en cambio, y aunque nos duela en el alma, ocupa una de las peores posiciones entre los países con mayor corrupción en el mundo entero, según lo confirman las investigaciones internacionales serias y confiables.
De acuerdo con nuestra Contraloría General, la corrupción nos está costando a los colombianos la monstruosa suma de $140 000 millones de pesos diarios, incluyendo sábados, domingos y festivos, lo cual traduce que nos vale alrededor de cincuenta billones de pesos al año. Ese platal no le cabe a uno en la cabeza, y conste que la mía es grandota.
Ahora los invito a que miremos el caso de Singapur, a ver si alguna vez cogemos ejemplo. Singapur, situada en el corazón de Asia, es una ciudad y al mismo tiempo un país, tan pequeño que su territorio ocupa apenas setecientos kilómetros cuadrados y solo tiene cinco y medio millones de habitantes. Pero, así de pequeño, es el segundo puerto más importante del mundo y el centro financiero donde tienen su sede los bancos e instituciones financieras más grandes del planeta.
Precisamente, y a causa de esa actividad económica tan exitosa, se desató una corrupción que parecía invencible. Los desfalcos y trampas de dinero eran cada vez más grandes. La isla era estremecida diariamente por escándalos sobre desfalcos, contratos amañados, corrupción del Estado y de las empresas privadas. Se llegó a pedir sobornos hasta para autorizar el traslado de un moribundo al hospital.
Fue entonces cuando el primer ministro Lee Kuan Yew, que había encabezado el movimiento de independencia de su tierra y al que consideraban padre de la patria, resolvió enfrentar el problema sin contemplaciones con nadie. Lo primero que hizo fue reunir su consejo de ministros y les dijo una frase que se volvería famosa: “Si de verdad queremos derrotar la corrupción, hay que estar listos para enviar a la cárcel, si fuese necesario, a nuestra propia familia”.
Rotación de funcionarios
Pusieron manos a la obra de inmediato. La primera medida que tomaron, al contrario de lo que acaban de hacer los congresistas de Colombia, fue incrementar con dureza las penas de cárcel para los culpables de corrupción. Las condenas más altas se reservaron para quienes se apropiaran de dineros destinados a los temas sociales más delicados, como programas de salud y educación, o para atender a niños pobres y ancianos desprotegidos. La Justicia fue la primera en colaborar con el Gobierno. ¿Se puede decir lo mismo en esta Colombia de nuestros días, donde hasta los más altos magistrados están en la cárcel?
Una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Lew Kuan Yew fue establecer unas reglas claras y sencillas para contratar con el Estado, pues descubrió que las normas legales habían sido redactadas con una confusión amañada, precisamente para facilitar los enredos de la corrupción.
Y fue entonces cuando se ordenó, además, que los empleados públicos tenían que rotarse en sus cargos cada cierto tiempo para evitar que se enquistaran en las entidades, perpetuándose y corrompiéndolas.
Revisando las cuentas
En 1959, hace ya sesenta años, Lee Kuan Yew fue elegido primer ministro, por primera vez, cuando apenas tenía 35 años de edad. Lo primero que hizo fue anunciarle a Singapur entero que comenzaba la lucha implacable contra la corrupción.
Para empezar, todo empleado del Gobierno, antes de posesionarse, tenía que firmar un documento en el que autorizaba al Estado para revisar, cada vez que quisiera, sus cuentas bancarias en el país o el exterior. Y si en algún momento se le encuentra culpable de corrupción, pierde su derecho a la pensión y nunca más puede volver a ocupar un cargo público.
Manos a la obra. Fueron enviados a la cárcel varios ministros, unos gerentes, líderes sindicales, empresarios que ofrecían sobornos a los funcionarios, periodistas corruptos que hacían negocios indebidos con entidades estatales.
La batalla legal contra la corrupción estaba dando extraordinarios resultados. Tanto que, cada vez que había elecciones, el primer ministro ganaba de nuevo. La gente decía que Singapur era el único lugar del mundo donde, desde los tiempos del paraíso terrenal, el bien había triunfado sobre el mal.
“Es mejor que eso”, escribió el investigador Jonathan Tepperman. “Fue la victoria de los justos sobre los malvados”. Para que vean cómo fue aquella lucha titánica, les voy a poner un solo ejemplo. En el año 65, la pena mínima por un pequeño soborno que fuera comprobado judicialmente, era de diez años de cárcel y cien mil dólares de multa, que hoy equivalen a trescientos millones de pesos colombianos.
En cines y colegios
Una de las leyes más afortunadas de Singapur fue, a mediados de los años sesenta, la que ordenó que colegios y universidades enseñaran a los jóvenes, en sus programas de estudio, la asignatura de ética pública. Lo mismo se hacía con el público a través de las salas de cine, antes de empezar la película.
Fue entonces cuando se comprobó que uno de los aliados más perversos de la corrupción en los organismos gubernamentales es la cantidad de trabas y complicaciones que se les ponen a proveedores y contratistas privados. Se descubrió, incluso, que muchas veces esas normas son creadas, precisamente, para facilitar los sobornos.
Los resultados de esas decisiones están a la vista. El propio Banco Mundial, en un informe del año pasado, reveló que Singapur es el país con menos trabas administrativas y burocráticas a la hora de hacer contrataciones con proveedores privados. El resultado no ha sido solo moralmente estupendo, sino, además, económicamente envidiable: pequeñito como es, Singapur es hoy el sexto país más rico del mundo.
… Y la pena de muerte
Pero no todo fue agua de rosas. Pasaron los años porque el tiempo no se detiene ni en las buenas ni en las malas. Es implacable. Estamos ya a comienzos de los años ochenta. En el mundo entero estalla, como una auténtica epifanía, como un renacer florido de la humanidad, el imperio de la nueva tecnología, las redes sociales, los correos electrónicos, los teléfonos celulares. La humanidad entera se conecta. Ya no hay distancias entre la gente. El mundo se vuelve un pañuelo cuyas puntas se tocan.
Usadas torcidamente por el hombre, esas maravillas modernas se volvieron aliadas de la corrupción a través de computadores, direcciones falsas, trampas modernas, estaciones de comunicación por satélite.
La situación se puso peor que nunca. Lee Kuan Yew, que ganaba todas las elecciones y ya llevaba más de veinte años al frente del Gobierno, apeló entonces al recurso supremo, el último argumento, el más contundente de todos: la pena de muerte. Se estableció que serían ejecutados los que, al incurrir en la corrupción, hubieran ocasionado la muerte de otra persona. O los que desfalcaran los presupuestos para temas especialmente sensibles, como hospitales, escuelas públicas o ayuda alimenticia para los pobres.
El narcotráfico
Ministros y militares, jueces y policías, que estaban entre los funcionarios más importantes del país, cayeron en las garras afiladas del delito. Fueron ahorcados o fusilados, al igual que los particulares que participaron en los mismos hechos. Al Gobierno de Singapur la maldad humana no le daba descanso. Por aquellos mismos años, y tal como ocurría entonces en Colombia, a ellos les cayó la plaga del narcotráfico con su mancha de crímenes, dolor y horror. Resolvieron aplicar también la misma pena de muerte a los traficantes.
Así, poco a poco, fueron recuperando la tranquilidad y la legalidad de los años anteriores. Hoy, Singapur no es solo la primera economía asiática –más rentable que gigantes como China y Japón–, con una gigantesca inversión extranjera, sino uno de los países más seguros para vivir porque su sistema de justicia es reconocido como uno de los más confiables que existen. Varias naciones han comenzado a seguir su ejemplo. ¿Y Colombia? Singapur ocupa hoy el puesto número uno entre los países que han logrado erradicar la corrupción. ¿Y Colombia?
Epílogo
Volviendo al caso de Colombia, lo más triste y doloroso es confirmar que nuestro país resolvió acabar con la corrupción casi doscientos años antes de que lo hiciera Singapur. Yo también me quedé sorprendido al saberlo, pero los hechos están ahí, irrefutables, en los anales de la historia.
Resulta que en el año de 1824 estaba Simón Bolívar en Lima y comprobó que en las cinco naciones que él había liberado, y que en ese momento gobernaba, la corrupción estatal era monstruosa. Entonces decretó pena de fusilamiento para los culpables en Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador
Eso significa que hace 195 años exactos el Libertador ya se preocupaba por combatir la corruptela, pero hoy el Congreso de la República se ocupa de premiarla. Si Bolívar supiera la falta que nos está haciendo…
“Contra la corrupción, Colombia necesita más acción que indignación”
¿A qué velocidad está creciendo la corrupción en Colombia? Que a nadie le quepa la menor duda: entre tantos y tan diversos problemas que agobian hoy a los colombianos, ninguno es peor que la corrupción. Ni siquiera se lo puede comparar con la terrible crisis que vive el sistema de salud. O con los escándalos que produce diariamente el sector judicial. Ni con los contratos financieros que políticos, funcionarios, abogados y empresarios privados manipulan a sus anchas.
Entre otras cosas, ninguno de esos quebrantos se puede equiparar con la putrefacción que nos rodea porque, precisamente, provienen de ella. En ella se originan. Son hijos de la corrupción. Hijos bastardos, naturalmente, pero hijos.
Lo que más duele, y duele mucho, es comprobar que hay millares de colombianos que, en lugar de sublevarse contra semejante realidad, ya se acostumbraron a vivir hundidos en este mar de podredumbre. Son los que se resignan diciendo que corrupción siempre ha habido, desde que el mundo es mundo. Pero, por mucho que uno busca y rebusca, indaga y averigua, trasnocha y madruga investigando, lo primero que descubre es que nunca antes, en la historia de este país, hubo una época tan corrompida como la actual. Ahora solo falta que nos sintamos orgullosos de haber batido ese récord. Pero, como hay gente desalmada a la que no le interesa la moral sino el dinero, déjenme decirles a ellos, si de eso se tratara, que la corrupción es el impuesto más grande que pagamos; es mayor que la nueva reforma tributaria completa y que el IVA a la papa o a la panela.
Los veinte años
Y si el Estado no se ha hecho siempre el de la vista gorda, y algunas veces se ha visto obligado a ponerle la cara a esta desgracia, es porque hay unas cuantas instituciones –muy pocas, la verdad sea dicha, para todo lo que necesitamos– que se encargan de vigilar, de denunciar, de exigir justicia.
Por estos días, precisamente, está cumpliendo veinte años de existencia una de esas organizaciones, Transparencia por Colombia, que es el representante y delegado en nuestro país de Transparencia Internacional (TI), tan respetada y acatada en el mundo entero.
Esta historia se inicia en 1998, cuando, en mitad del proceso 8 000, que fue tan terrible, unos cuantos periodistas a los que encabezaba Juan Lozano Ramírez, con el apoyo de la Fundación Corona, se reunieron con empresarios, académicos y líderes sociales “para participar activamente en la lucha de la sociedad contra la corrupción, que estaba creciendo de un modo alarmante”, según recuerda Rosa Inés Ospina, presidenta de la junta directiva de Transparencia por Colombia.
Salud, educación, vivienda
En este año que acaba de pasar, el país se debatió diariamente en un lodazal de escándalos. La corrupción se volvió el pan nuestro de cada día. Les pregunto a los directivos de Transparencia por Colombia si esa corrupción, que nos está lamiendo los talones como un perro hambriento, ha crecido o ha disminuido en los últimos veinte años. “Medir esas proporciones es prácticamente imposible –me contesta Andrés Hernández, director ejecutivo de la institución–. En los índices de Transparencia Internacional, que mide más de 180 países, Colombia nunca ha logrado una calificación satisfactoria. Podríamos decir que nos quedamos estancados”.
Lo indudable es que hoy, la corrupción genera daños más graves y deja muchas más víctimas que hace diez o veinte años. En este momento, Transparencia está analizando 327 hechos de corrupción que han sido investigados y registrados por la prensa en dos años, entre 2016 y 2018. La situación es tan grave que el señor Hernández agrega: “Imagínese usted que el treinta por ciento de esos casos afecta el acceso de los colombianos a la salud y a la educación. Y el veinte por ciento el acceso a la vivienda y a los servicios públicos”. Sobre este punto específico, Hernández concluye diciendo que “en estas dos décadas, la corrupción se ha vuelto más ladina, más sofisticada y, por eso, más difícil de atacar”.
Acción e indignación
Les pido a los directivos de Transparencia que me digan, con franqueza, si el Estado está colaborando en la lucha contra esa maldición. Y si también lo hacen, o no, la prensa y los ciudadanos.
Es entonces cuando la presidenta Ospina saca a relucir la energía de su carácter. Para empezar, me dice: “La responsabilidad es uno de los principios fundamentales en la lucha contra la corrupción. Pero la verdadera colaboración de los colombianos consiste en pasar de la indignación a la acción. Tenemos que ponernos en acción”.
Tiene toda la razón: nos quejamos mucho y actuamos poco. Sin embargo, las cosas han comenzado a cambiar en los últimos tiempos. La señora Ospina añade que “numerosos ciudadanos y organizaciones sociales han asumido un rol activo vigilando la gestión de sus alcaldías, concejos y gobernaciones. Incluso, muchos periodistas han perdido la vida por cuestionar el poder y denunciar la inmoralidad”.
Y a continuación, pone el dedo en la otra llaga: “Es muy importante que mencionemos también el sector privado, del cual esperamos mucha más colaboración y responsabilidad en esta lucha”.
Así las cosas, y siguiéndole la corriente al orden que lleva esta conversación, les pregunto si los resultados de la reciente consulta anticorrupción son una prueba de que la actitud de la gente está pasando ya de la crítica a la acción. La señora Ospina responde “que casi doce millones de personas hayan votado por convicción esa consulta, independientemente de su contenido, nos demuestra la fuerza que el problema ha cobrado en la agenda pública. Eso nos abre la esperanza de pensar en una movilización colectiva contra la corrupción, no de gritos y protestas, sino del uso adecuado de los mecanismos democráticos para derrotarla en las urnas”. Totalmente de acuerdo: la corrupción tiene que castigarse con cárcel. Pero también con el voto en las urnas.
En este preciso momento insisto en preguntarles si las redes criminales de la corrupción han capturado al Estado colombiano, si se han apoderado de él: “Dicho sea con absoluta franqueza, sí –me responde Andrés Hernández–. Ha ocurrido en distintos momentos de nuestra historia reciente y en diferentes niveles oficiales. Esa es la forma más compleja de corrupción, la pública”.
El sistema judicial
La toma del Estado por las bandas criminales de la corrupción va mucho más allá del simple soborno, según el análisis que hace el señor Hernández, quien agrega a manera de explicación: “En muchas regiones del país vemos que la corrupción está logrando perpetuarse en el poder, enriquecerse y seguir impune, todo ello dentro de una aparente legalidad e, incluso, gozando de gran popularidad”. Y la señora Ospina lo complementa diciendo que, en sus análisis, ellos ya han detectado “que esa toma del poder por la corrupción se facilita por mecanismos oscuros de financiación de campañas políticas, por la asignación discrecional de los contratos y por el clientelismo”.
Entonces tocamos una de las heridas más dolorosas: el sistema judicial. “En el pasado –añade Rosa Inés Ospina–, nuestro Poder Judicial demostró valentía y firmeza al sancionar la corrupción, pero hoy, la justicia necesita fortalecer su legitimidad para volver a lograrlo”. Los directores de Transparencia por Colombia creen, como lo comentan también muchos ciudadanos, que, más allá de penalizar únicamente con cárcel o multas a los corruptos, “ellos deben reparar integralmente los daños que causan”.
¿Un país de ladrones?
Sin embargo, y por mucha que sea la plata que nos roban, y que los bandidos le quitan a la comunidad colombiana, el peor daño que nos hace la corrupción no es la cantidad de dinero que ella nos arrebata, sino el cáncer moral que nos está sembrando en el alma y la conciencia.
Estamos viviendo la demolición de nuestros principios, destruyendo el porvenir de niños y jóvenes. ¿Qué es lo que queremos, por Dios Santísimo? ¿Vivir en un país de ladrones, donde todo el mundo es cómplice con su silencio y su indiferencia? ¿Donde los muchachos crecen viendo al saqueador encopetado que se pasea por los clubes sociales y se regodea en los restaurantes más pizpiretos? ¿Donde hay periodistas que se venden a cambio de un aviso publicitario?
Ustedes no se imaginan lo que a mí me duele hablar con estas palabras tan duras, pero es para ver si el país por fin se estremece y reacciona. Porque Colombia no está para pañitos de agua tibia. Ni el palo está para cucharas. Pero aquí, lo único que se nos ocurre es seguir discutiendo, con cara de sabios, si en castellano se dice correctamente corrompido o corrupto. Si a eso vamos, aprovecho para decirles que la Real Academia Española ya dirimió esa discusión al sentenciar que, cuando se refiere a una persona, se puede usar cualquiera de los dos términos de manera indistinta: “Es tan correcto decir un hombre corrupto como decir un hombre corrompido”, sentenciaron los académicos. Por mi parte, he usado ambas formas en esta crónica.
Epílogo
De modo, pues, que hablemos con franqueza. Al campesino analfabeto y hambriento que se roba una gallina en el patio ajeno, lo meten en el calabozo más sórdido para que se pudra. Pero al político o al funcionario que se graduó con honores de letrado, en las universidades más distinguidas, y que saquea los presupuestos de la salud, la educación, la comida de los escolares pobres, los contratos oficiales para hacer un puentecito aquí o abrir una trocha más allá, a ese, si acaso, y por mal que le vaya, le dan la casa por cárcel.
Lo que propongo desde aquí es que los corruptos sean condenados a devolver todo lo que se han robado, pero con intereses. Ah, y que hagan al revés: que les den la cárcel por casa.
¿Qué hijos vamos a dejarle al país? ¿Muchachos con cerebro de ladrones?
Desde hace muchos años los colombianos solemos repetir, a cada rato y en todas partes, una pregunta que se ha vuelto célebre y que, por eso mismo, se convirtió ya en un lugar común: ¿qué país les vamos a dejar a nuestros hijos?
Hoy en día, tal como están las cosas, con tanta corrupción cotidiana y tanto escándalo por todas partes, yo creo que ha llegado la hora de hacerse, más bien, la pregunta contraria: ¿qué hijos le vamos a dejar a nuestro país? ¿Unos muchachos con cerebros de ladrones? ¿Con alma de delincuentes?
En medio de la zozobra que me causa la situación que estamos viviendo, ahora vengo a comprobar que, por fortuna, no soy el único que se siente asediado por tales preocupaciones. El médico Remberto Burgos de la Espriella, uno de los neurocirujanos más respetados del país, se formuló un día esa misma inquietud con mucha más autoridad que yo, naturalmente, y ha dedicado largos años de su vida, noches de insomnio y horas interminables a buscar una respuesta.
Cordobés y argentino
¿Cómo afecta esta horrible marea de corrupción la mente de los jóvenes colombianos, sus células cerebrales? Esa fue la primera pregunta que se hizo el doctor Burgos. ¿Cuáles son los efectos de la corrupción sobre esos cerebros?
Tuve, por fortuna, la oportunidad de conversar con él a lo largo de un año, de aclarar dudas, de precisar ideas, de oírlo en conferencias, de intercambiar mensajes. El doctor Burgos de la Espriella nació en Argentina por razones circunstanciales, pero todos sus ancestros proceden del departamento colombiano de Córdoba. Lo primero que me dice es que se siente cordobés hasta la médula de los huesos, “ya que soy un neurocirujano con alma de ganadero”. Vive en Bogotá desde los catorce años, allí estudió bachillerato, se graduó de médico y ha hecho especializaciones en Colombia, Estados Unidos y Canadá.
Mientras tanto, recojo por todas partes las historias que me cuentan los padres de familia. Uno de ellos le preguntó a su hijo, de quince años, qué quiere ser cuando termine sus estudios. “Quiero conseguirme un puesto –respondió el muchacho, sin vacilaciones– y en dos meses levanto plata para comprarme una camioneta TLX full equipo”. El padre estuvo a punto de echarse a llorar.
Los hombres del futuro
Sin titubear, con dolor en la voz y una absoluta seguridad, el médico Burgos me dice de entrada: “La corrupción nos está robando mucho más que dinero; nos está robando el futuro del país”.
Y entonces me explica que los escándalos diarios de corrupción crean un ambiente hostil para el desarrollo cerebral de nuestros jóvenes. “Los hace proclives a buscar el camino fácil, la recompensa inmediata. No miden las consecuencias de sus actos y ponen en juego su porvenir. Para ellos, las metas y los propósitos de largo plazo son una utopía cuando ven a muchos de sus compañeros, o de los amigos de sus padres, disfrutando los placeres rápidos que da el dinero ilícito”.
El médico agrega que al país se le ha venido apagando el cerebro ético. Y la educación, que debería ser su gran reconstituyente, se comporta con debilidad ante un problema tan grave. “No lo dude”, me dice. “La tabla salvadora de Colombia solo se conseguirá con la educación”. Verdad que sí: la educación. ¿Qué están haciendo universidades y colegios por la formación ética de sus alumnos? ¿Qué se está haciendo en los hogares para transmitir valores? ¿Qué hacen los medios de comunicación para concientizar a la sociedad? ¿No es hora ya de que nos unamos todos en este propósito?
El chicle de bomba
Al proseguir con su análisis, el médico Burgos evoca el pasado reciente del país, las tribulaciones vividas, las tragedias y angustias.
—La cultura del narcotráfico corrompió las entrañas del Estado y sacudió los valores más profundos del país. Hizo tambalear la democracia. Hoy ha sido reemplazada por lo que yo llamo generación chicle de bomba, esos funcionarios jóvenes y ostentosos, de ambiciones desmedidas, que se comportan como lo hacían los hijos del narcotráfico. Su fuente ya no es la coca, sino los recursos del Estado. Se inflan de emociones y viven exhibiendo sus recursos materiales, aunque sean ilícitos.
Claro, pienso yo, acá en la cocina: como no hay justicia, ni siquiera les importa que se sepa. Ni les da vergüenza. Según los describe Remberto Burgos, “son ágiles e imaginativos, conocen las minucias judiciales y anteponen su bienestar individual al colectivo. Tienen un circuito moral que los hace creerse inmunes”.
¿Y la sanción social?
El doctor Burgos, en su afán por hacerme una explicación periodística, es decir, comprensiva y sencilla, menciona el siguiente caso, que es muy frecuente: un joven universitario ve a su vecino, a quien el padrino político le consiguió un puesto. “Ese padrino tiene poder y conoce de memoria las gambetas y marrullas judiciales. Imagínese usted cómo actuará ese universitario, joven e inexperto, viendo semejante ejemplo, cuando deba decidir sobre un acto ilícito que le ocasiona grandes y rápidos dividendos”.
Y como Colombia carece de esa medicina llamada sanción social, el doctor Burgos explica que aquel muchacho llegará fanfarrón a su barrio, con joyas y carro nuevo, “en el cual le ofrecerá llevar a la universidad a su condiscípulo, o darle una vuelta de paseo, y el otro acabará cayendo en lo mismo, en un circuito interminable”.
—Entonces —le pregunto—, ¿qué piensan esos jóvenes cuando ven que a un corrupto que se roba la comida de los niños más pobres le dan la casa por cárcel?
—Es esa impunidad la que genera miopía del futuro. Si el cincuenta por ciento de los culpables no paga cárcel, y un veinte por ciento más tiene lugar especial de reclusión, a las células cerebrales de los jóvenes estamos enviándoles el mensaje de que aquí no pasa nada.
El billete mueve el mundo
Es decir que aquí lo que vale es la cultura del avispado y que todo se negocia y se compra. Y entonces terminan repitiendo, como dicen ya los jóvenes en todo el país, que “el billete mueve el mundo”. Adónde iremos a parar.
—Como sociedad —agrega el doctor Burgos—, los colombianos hemos saltado nuestras fronteras éticas: nos quedamos sin escrúpulos.
Me siento tan apabullado por la profundidad de sus investigaciones, y por todo lo que ha ido encontrando, que le pregunto si es que los colombianos nos hemos adaptado ya, cerebralmente hablando, a vivir en la deshonestidad.
—Debo decir con tristeza que nuestra conciencia colectiva está apagada. Y solo volverá a encenderse cuando cada colombiano escriba con la pluma de la ética la sanción social que merecen los corruptos.
Entonces me asalta una inquietud: ¿el mal ejemplo de la corrupción afecta más a los jóvenes que a los adultos? El médico me responde que “los afecta a ambos, pero el niño o el adolescente son más vulnerables porque están en un proceso de maduración cerebral que dura, en promedio, hasta los veinticinco años, como se ha demostrado científicamente”.
Alas y raíces
Ante semejante panorama, y viendo lo que nos espera, le pregunto al neurocirujano qué es lo que tenemos que hacer, en medio de tanta podredumbre, para reencontrar el camino correcto.
—Sueño para nuestros jóvenes lo mismo que quiero para mis hijos —me contesta—. Para empezar, que tengan raíces y se sientan orgullosos de sus antepasados, que transmitan nuestras tradiciones y costumbres. Que sus valores de escuela y familia tengan como prioridad la equidad y la justicia. Y deseo que tengan unas alas fuertes de responsabilidad social para que vuelen alto, pero subiendo rectos. Que no cojan por el camino fácil, sino por el de la perseverancia.
El doctor se detiene un instante. Guarda silencio. Después dice:
—No construiremos ciudadanos del futuro si no esculpimos desde la infancia su cerebro ético.
De salud y en salud
A punto ya de terminar, hablamos no solo de los jóvenes, sino de los adultos y la sociedad, su tolerancia ante la corrupción, la pasividad ante la injusticia. Le pregunto, entonces, si estamos ante un problema de salud pública.
“De salud pública, sí, pero también en salud pública”, me responde, y la verdad es que al principio no le entiendo. Solo mientras habla voy comprendiendo la profunda ironía de su frase.
—En primer lugar, es un problema de salud pública —me explica— porque la corrupción es una enfermedad que afecta la salud mental y el bienestar de los individuos. Pero, además, ahora es también un problema en salud pública porque, como lo hemos visto ya, se están robando hasta los dineros destinados a la atención de los enfermos: los de la hemofilia, los del SIDA, los del cáncer.
Los números, que son testarudos y no cambian de opinión, ratifican las palabras del médico Burgos y le dan toda la razón: el gasto anual de Colombia en salud es de cuarenta billones de pesos. Y, según las investigaciones más recientes, la corrupción se lleva anualmente sesenta billones. La corrupción nos cuesta veinte billones más, cada año, que la salud.
Epílogo
“Aunque la corrupción es un acto individual –concluye el doctor Burgos de la Espriella–, hay una responsabilidad social que consiste en aceptarla o rechazarla. No se puede seguir aplaudiendo la riqueza súbita ni la prosperidad inesperada, ni las trampas de la justicia ni a los milagrosos que consiguen casa por cárcel”.
Ni podemos seguir creyendo que el vivo vive del bobo y que por la plata baila el perro. Piense en su hijo, en su nieto, en su sobrino. Y no le quepa duda: la mayor miseria de este país, y la más ofensiva de todas, es la corrupción.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.