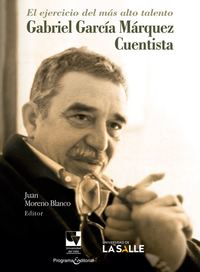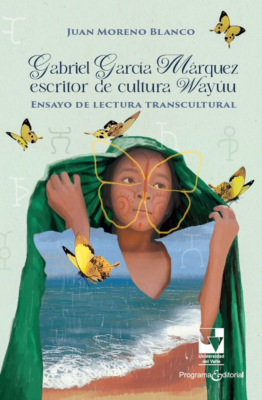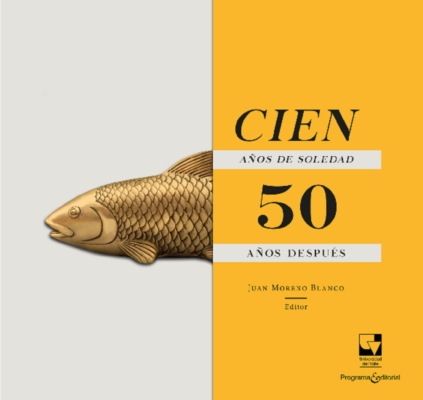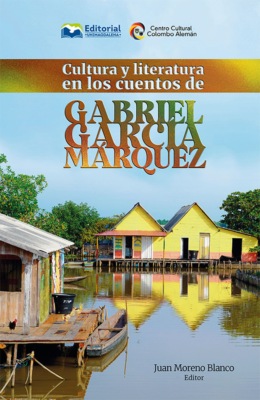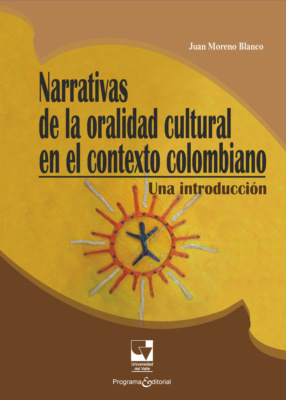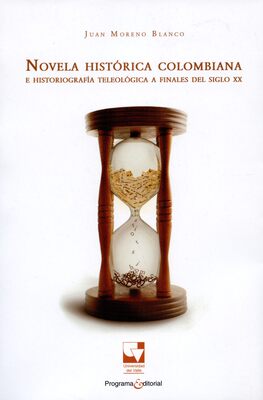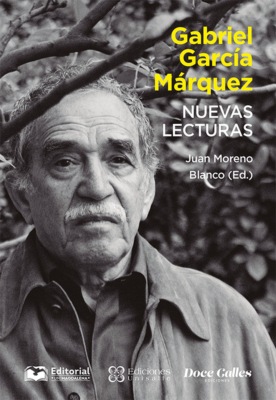Kitabı oku: «El ejercicio del más alto talento», sayfa 3
Esta inversión que se opera a nivel de la dicción y que tiene como resultado la fusión de dos lógicas contrarias e incompatibles es perfectamente acorde con la naturaleza bizarra de la criatura alada, entre mágica y humana. Nótese que en la descripción de esta aparición, la ficción se funde con la dicción de manera que ambos aspectos resultan inseparables: sin duda alguna la criatura tiene alas, pero “su lastimosa condición de bisabuelo ensopado lo había desprovisto de toda grandeza” (p. 225). Con una sutil maniobra que pasa inadvertida por el lector, la lógica del relato suplanta a la común, de manera que empiezan a sonar con toda naturalidad expresiones como “un ángel de carne y hueso”, que fuera del mundo ficticio serían totales disparates. El ángel no entiende latín y desprecia los cristales de alcanfor, que una vecina beata le ofrece, convencida de que eran el alimento de los ángeles. Los curiosos lo miran y “retozan” con él como si fuera un “animal de circo” encerrado en el corral de las gallinas. Sin embargo, éstas lo picotean en busca de “parásitos estelares” y sus aletazos provocan “un remolino de estiércol de gallinero y polvo lunar, y un ventarrón de pánico que no parecía de este mundo” (p. 229). El trabajo de dicción se encarga de mantener la ambigüedad entre lo sobrenatural y lo humano, hasta el final del cuento, donde si bien se presencia otro hecho inconcebible desde la lógica del orden natural, el tono de la narración lo naturaliza, lo acerca, lo vuelve aceptable y familiar. El “ángel” echa a volar pero la mirada que enfoca el prodigio pertenece a Elisenda, quien “estaba cortando rebanadas de cebolla para el almuerzo” (p. 232) y ante el milagro tiene una reacción muy parecida a la de Fernanda en Cien años de soledad, cuando presencia sin el menor asombro, con su típico prosaísmo cachaco, la subida al cielo de Remedios, la bella, envuelta en las sábanas: “Fernanda, mordida por la envidia, terminó por aceptar el prodigio, y durante mucho tiempo siguió rogando a Dios que le devolviera las sábanas” (García Márquez 1997: 236). El discurso desvía la atención del hecho mágico y así lo naturaliza y lo minimiza, a través de este apunte, fina maniobra de dicción, que se conjuga con otra estrategia, esta vez de índole de la ficción: el “bárbaro exterminio de los Aurelianos”, episodio que se cuenta inmediatamente después del hecho sobrenatural y que hace que todos, personajes y lectores, se olviden del “asombro” por el “espanto” (p. 236).
En la propia naturaleza del señor muy viejo con unas alas enormes hay atributos incontestablemente sobrenaturales, pero a la vez hay otros que devuelven irremediablemente lo mágico a la esfera de lo humano. Además, el tema del milagro “defectuoso” vuelve a través del fantástico de ficción: no solamente caracteriza a su propio ser, sino que la trama narra los milagros demasiado humanos de la extraña criatura, que es y a la vez no es de otro mundo:
...los escasos milagros que se le atribuían al ángel revelaban cierto desorden mental, como el del ciego que no recobró la visión pero le salieron tres dientes nuevos, y el del paralítico que no pudo andar pero estuvo a punto de ganarse la lotería, y el del leproso a quien le nacieron girasoles en las heridas. (García Márquez, 1999: 230)
Todo este sutil entramado de contenido fantástico, fantástico de ficción y fantástico de dicción, cuyo resultado es un cuento inolvidable, se ve reducido en muchas interpretaciones críticas, de manera inaceptable, a un fantástico anecdótico el cual, dentro de la compleja propuesta de García Márquez, no pasa de ser un aspecto secundario. Es más, a veces ni siquiera se capta el verdadero sentido de la nueva visión propuesta: hacer descubrir que el milagro está en la realidad misma. Se distorsiona así el significado del cuento, al reemplazar su interpretación por doctas disquisiciones sobre los ángeles, prueba, más que de erudición teológica, de una total incomprensión de la forma artística. Las interpretaciones existentes, cuando no dan cuenta meramente del nivel anecdótico de los cuentos de García Márquez, insisten en señalar coincidencias entre cuentos y novelas (sobre todo, Cien años de soledad), deteniéndose a observar cómo circulan los personajes de una obra a otra, destacando la semejanza de situaciones o escenarios narrativos; pero al hacerlo, no dan cuenta de la complejidad de la forma estética que implica una evaluación crítica de la realidad histórica, sino que se quedan en lo puramente temático, y a veces, en lo formal- composicional14.
Detrás de estas lecturas reductoras hay varios lugares comunes bien enraizados que desenfocan la recepción de la obra de García Márquez, impidiendo la lectura de la forma, del nivel estético. Como hemos visto, si hoy en día se ignora a menudo la dimensión crítica de la obra de García Márquez, esto se debe en buena medida al malentendido creado alrededor de términos como “fantástico” o “mágico”, usados sin una sólida reflexión conceptual previa. Además, se añaden prejuicios críticos muy repetidos, que vienen de mucho atrás, de la misma época de García Márquez, como por ejemplo aquel en virtud del cual su prosa es la de un narrador intuitivo, puro talento bruto, cuya “sencillez” y escritura “tradicional” contrastan fuertemente en el contexto del arriesgado experimentalismo del “boom”15.
He aquí la razón por la cual gran parte de la crítica ignora sistemáticamente en la obra de García Márquez el fantástico de dicción, inseparable del fantástico de ficción y la pertenencia de ambos al nivel estético, a la forma artística. Viene a reforzar este tópico la peculiar personalidad creadora del autor colombiano: desde cierto punto de vista, García Márquez parecería correr una suerte similar a la de Juan Rulfo, al que también se le ha retratado muchas veces como una aparición “mágica” en el campo desolado de las letras. En ambos casos, la visión mágica parece rebasar los límites de sus obras y apoderarse también del perfil del escritor, convirtiéndolo en un mito. La realidad que hay detrás es que, dentro de la gran narrativa latinoamericana del siglo XX, los dos escritores son de los pocos que no practicaron también la crítica literaria, ni reflexionaron por escrito, sino de manera muy ocasional, en torno al proceso creador. Mientras Vargas Llosa propone su teoría sobre la obra literaria y el escritor, y publica varios libros de crítica literaria, Carlos Fuentes teoriza sobre la nueva novela al calor del boom, Cortázar sobre el género del cuento, el subgénero fantástico y su importancia en América Latina, García Márquez es, en cambio, sin duda el autor del así llamado boom que menos se interesó por la crítica y la teoría literarias. Seguramente esta circunstancia contribuyó también a desenfocar su perfil de escritor. Se pasó así por alto muchas veces que, si bien no escribía crítica ni teorizaba, García Márquez era un lector muy perspicaz, capaz de intuir la esencia de muchos problemas de teoría literaria y un autor de formas artísticas sutiles, a través de las cuales el contenido fantástico responde a los llamados del presente y se articula con la realidad contemporánea. Es la razón por la cual el tipo particular de fantástico que representa el realismo mágico de García Márquez es un fantástico histórico y no atemporal, un fantástico compatible con el espíritu crítico y con la sensibilidad social y política, y no un cuento de hadas contemporáneo. Emprendida con instrumentos teóricos adecuados, una reevaluación de los cuentos podría cambiar el panorama actual rescatando a un García Márquez crítico de la cultura oficial, observador agudo de la realidad histórica de su época, interesado en el rescate de los auténticos valores, en decir la verdad y el desenmascaramiento de la mentira, un García Márquez bien diferente de la figura vetusta y canónica que forjó el lugar común.
BIBLIOGRAFÍA
Abad Faciolince, H., 2003, “¿Por qué es tan malo Paulo Coelho?”, El Malpensante, n.° 50, Bogotá (noviembre-diciembre).
Alazraki, J., 1983, En busca del unicornio: los cuentos de Julio Cortázar.Elementos para una poética de lo neofantástico, Madrid, Gredos.
Apuleyo Mendoza, P.; García Márquez, G., 1998, El olor de la guayaba.Conversaciones con Gabriel García Márquez, Bogotá, Norma.
Bajtin, M., 1989, Teoría y estética de la novela, Madrid, Altea/Taurus, Alfaguara.
Becerra, E., 2008, “Apuntes para una historia del cuento hispanoamericano contemporáneo”, Historia de la literatura hispanoamericana. Siglo XX, Tomo III, T. Barrera (coord) , Madrid, Cátedra, pp. 33-41.
______ 1999, “Momento actual de la narrativa hispanoamericana: otras voces, otros ámbitos” [prólogo], E. Becerra, Líneas aéreas, Madrid, Lengua de Trapo, pp. XIII- XXV.
Borges, J.L., 2007, Obras completas I, Buenos Aires, Emecé. Caillois, R., 1970, Imágenes, imágenes, Buenos Aires, Sudamericana.
Cortázar, J., 1993, “Del cuento breve y sus alrededores, Pacheco, C. y Barrera Linares, L. (coords.), Del cuento y sus alrededores. Aproximaciones a una teoría del cuento, Caracas, Monte Ávila.
______ 2013, Clases de literatura, Berkeley, 1980, Buenos Aires, Aguilar, Altea/Taurus, Alfaguara.
Chiampi, I., 1983, El realismo maravilloso. Forma e ideología en la novela hispanoamericana, Caracas, Monte Ávila.
Diaconu, D., 2013, Fernando Vallejo y la autoficción. Coordenadas de un nuevo género narrativo, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.
Fernández, T., 1991, “Lo real maravilloso de América y la literatura fantástica”, D. Roas (ed.), 2001, Teorías de lo fantástico, Madrid, Arco/Libros.
García Márquez, G., 1997, Cien años de soledad, Bogotá, Norma.
______ 1999, Cuentos. 1947-1992, Bogotá, Norma. Genette, G.,1993, Ficción y dicción, Barcelona, Lumen.
Ortega, M.l.; Osorio, M.B.; Caicedo, A. (comps.), 2011, Ensayos críticos sobre el cuento colombiano del siglo XX, Bogotá, Universidad de los Andes.
Padilla Chasing, I. V., 2017, Sobre el uso de la categoría de la violencia en el análisis y explicación de los procesos estéticos colombianos, Bogotá, Filomena edita.
Piglia, R., 2000, Formas breves, Barcelona, Anagrama.
Pupo-Walker, E., 1980, El cuento hispanoamericano ante la crítica, Madrid, Castalia.
______ 1995, El cuento hispanoamericano, Madrid, Castalia.
Roas, D., 2001, “La amenaza de lo fantástico”, D. Roas (ed.), Teorías de lo fantástico, Madrid, Arco/Libros.
Todorov, T., 1999, Introducción a la literatura fantástica, México D.F., Coyocán.
Vargas Llosa, M., 1971, García Márquez: historia de un deicidio, Barcelona- Caracas, Monte Ávila.
Notas
1 La transcripción de estos cursos fue publicada recientemente con el título de Clases de literatura. Berkeley, 1980 (2013).
2 En “Apuntes para una historia del cuento hispanoamericano contemporáneo”, en T. Barrera (coord), (2008).
3 La dificultad es real pero no insuperable. En “Épica y novela (Acerca de la metodología del análisis novelístico)” de Teoría y estética de la novela (1989), M. Bajtin ofrece un modelo de cómo sortearla, al definir el género igualmente versátil de la novela según características de la forma arquitectónica conjugadas con características de la forma composicional.
4 Ver el capítulo ya citado de E. Becerra en T. Barrera (coord), (2008).
5 Publicadas por primera vez en 1982 con el título El olor de la guayaba (1998).
6 Iván Padilla, en un ensayo de reciente aparición, llama la atención sobre este aspecto y observa que buena parte de la literatura de las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo pasado en Colombia asume una actitud crítica frente al discurso y la historia oficial. Según él, “Esto da lugar a la aparición de un revisionismo histórico-novelesco del que participan los narradores del boom colombiano: para esta generación era necesario indagar en la génesis del problema, así como en el hecho de que en Colombia el Estado y sus instituciones negaran las masacres y las víctimas, y, por ende, se ocultara la verdad. Este fenómeno autoriza a afirmar que buena parte de la narrativa colombiana, posterior al recrudecimiento de la barbarie de la década del cincuenta, fundamenta su sentido en las discrepancias con la historia oficial. Los proyectos estéticos de escritores del grupo de Barranquilla, integrados luego al grupo Mito, se instalan en el campo de la novela colombiana revelando las tensiones y disyuntivas entre la memoria colectiva y la historia oficial: buena parte de estas novelas derivan de una rigurosa investigación. La intención revisionista permitiría explicar la adaptación que los escritores hacen del descubrimiento estético de los autores de la corriente de la conciencia a los problemas colombianos” (Padilla 2017: 37).
7 Según Roas (2001), “en este tipo de relatos, lo aparentemente fantástico dejaría de ser percibido como tal puesto que se refiere a un orden ya codificado (en este caso, el cristianismo), lo que elimina toda posibilidad de transgresión (los fenómenos sobrenaturales entran en el dominio de la fe como acontecimientos extraordinarios pero no imposibles). Eso explica otra de las características fundamentales de estos relatos: la ausencia de asombro en narrador y personajes” (p. 13). Sin embargo, al final del subcapítulo, el autor matiza la semejanza que había establecido entre el realismo mágico y lo “maravilloso cristiano”, situando al primero más cerca de lo fantástico y al segundo más cerca de lo maravilloso, lo “fantástico puro” (p. 14).
8 Ver “Tesis sobre el cuento” en Formas breves, donde Ricardo Piglia distingue dos modelos de cuento, el “clásico” (Poe, Quiroga) y la “versión moderna” que “viene de Chéjov, Katherine Mansfield, Sherwood Anderson, y del Joyce de Dublineses”. Partiendo de la premisa de que “un cuento siempre cuenta dos historias”, Piglia analiza la manera cómo estas se relacionan: “El cuento clásico" a la Poe contaba una historia anunciando que había otra; el cuento moderno cuenta dos historias como si fueran una sola. La aguda observación del escritor argentino permite pensar que el cuento, cuyos rasgos genéricos son especialmente afines a los propósitos de la literatura fantástica, experimenta quizás una evolución paralela a la de lo fantástico como categoría.
9 Por “literatura fantástica” la autora entiende lo que he llamado aquí “fantástico decimonónico”.
10 Respeto aquí la opción de Irlemar Chiampi (1983) por el término “realismo maravilloso” y no “realismo mágico”. Ver el capítulo “Lo mágico y lo maravilloso” (pp. 49-56) del libro ya citado, donde la autora expone los argumentos en que basa su elección. Sin embargo, en el resto de mi artículo prefiero el término de “realismo mágico”, tanto porque, queramos o no, su uso se ha impuesto, como porque el elemento mágico se encuentra efectivamente en la obra de García Márquez, pero resignificado, a través de la forma, y precisamente este hecho ha dado pie a un malentendido recurrente que ha desvirtuado la recepción de su obra.
11 En el conocido ensayo titulado: “El problema del contenido, del material y de la forma en la creación artística verbal” (1924), incluido luego en Problemas literarios y estéticos (1986), Bajtin propone unos conceptos de contenido y forma muy diferentes de los vehiculados por las estéticas esencialistas que dominaban el campo teórico de la época. Partiendo de la convicción de que la literatura no trabaja con la realidad virgen, neutra, no significada anteriormente, sino con elaboraciones de la realidad existentes en la sociedad, en la cultura, Bajtin considera contenido preestético las elaboraciones de los diferentes sistemas interpretativos del mundo existentes en la sociedad, entre los cuales considera más importantes aquellos mediante los cuales el hombre trata de conocer y de valorar el mundo: los valores cognoscitivos y los valores éticos. En la obra literaria los valores cognoscitivos y éticos de la realidad evocada, eso es, del contenido preestético, están presentes, pero no en estado bruto sino unificados, culminados, resignificados por el artista a través de la forma y a partir del material verbal. La forma, que representa el nivel estético, es el resultado de la actitud valorativa del autor-creador ante el contenido (forma arquitectónica) y se plasma de manera concreta en la forma composicional, orientada hacia el material verbal.
12 De hecho, varios cuentos antológicos de Borges pueden servir como ejemplos esclarecedores para demostrar que el fantástico de ficción, que le apuesta fundamentalmente a la trama, no debe confundirse con lo que he llamado “fantástico anecdótico” o “de contenido”, ni tampoco se puede desprender nítidamente del fantástico de dicción, su otra cara. En “La muerte y la brújula”, con su trama policial, o “Emma Zunz”, con su tono realista, el fantástico de ficción surge exclusivamente de la combinación insólita de los diferentes elementos (estrictamente verídicos, reales) de la trama. No hay absolutamente nada fantástico en las piezas que componen la trama, es decir, en el contenido propiamente dicho. El final de “Emma Zunz” puede ser leído también como un comentario sobre este tipo de fantástico que he llamado “de ficción”, y no sólo como el epitafio de la intriga criminal urdida por la protagonista para vengarse:“La historia era increíble, en efecto, pero se impuso a todos, porque sustancialmente era cierta. Verdadero era el tono de Emma Zunz, verdadero el pudor, verdadero el odio. Verdadero también era el ultraje que había padecido; sólo eran falsas las circunstancias, la hora y uno o dos nombres propios” (Borges, 2007: 682).
13 Es el sentido profundo de la ya citada afirmación de Piglia (2000: 19, nota 12): el cuento lo comunica todo a través de la forma, incluso las reflexiones sobre su propia poética. En este sentido, es lo menos prosaico que pueda existir.
14 Es el caso de los artículos incluidos en el capítulo dedicado a García Márquez de una publicación reciente que pretende constituirse en un trabajo de referencia en Colombia: Ensayos críticos sobre el cuento colombiano del siglo XX (2011). Estudios anteriores de referencia como El cuento hispanoamericano ante la crítica (1980) y El cuento hispanoamericano (1995), coordinados por Enrique Pupo-Walker, tampoco brindan verdaderas claves de lecturas para la obra cuentística de García Márquez.
15 Antologado por E. Pupo-Walker en El cuento hispanoamericano ante la crítica (1980), el artículo de Roger M. Peel, “Los cuentos de García Márquez”, saca a relucir todos estos lugares comunes: “En el contexto de tales figuras [del “Boom”], García Márquez ha sido llamado un anacronismo. Sus novelas y cuentos son sencillos y directos, en comparación. Las dificultades de Cien años de soledad son provocadas más bien por el vasto reparto de personajes y el gran alcance de sus cien años que por la fragmentación del argumento o la manera de tratar el tiempo; en rigor, es una de las pocas novelas recientes que se desarrollan cronológicamente, lo cual contrasta directamente, por ejemplo, con Pedro Páramo o La muerte de Artemio Cruz. No obstante, García Márquez ocupa un lugar especial entre los escritores actuales. Aunque más tradicional que la mayoría de ellos y en una época en que el deseo de cambio revolucionario rige con tanta fuerza, su importancia e influencia son indudables, sobre todo entre sus contemporáneos” (p. 236).
FICCIONALIZACIÓN DE “LA VERDAD DEL CASO DEL SEÑOR VALDEMAR” DE POE EN “LA TERCERA RESIGNACIÓN” DE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ. APUNTES SOBRE DESFICCIONALIZACIÓN LITERARIA
Álvaro Bautista-Cabrera
LECTURA DE FICCIÓN LITERARIA Y DESFICCIONALIZACIÓN
Después de que la ficción fue considerada simple mentira, se volvió un concepto digno, la respuesta con que los literatos defienden su trabajo. Los literatos, los novelistas, encontraron en este concepto más que una manera de pensar su creación un aliciente para defender la autonomía de su trabajo y el escudo con el que podían afrontar los ataques de los que consideran irrelevante la distancia entre mundo y ficción.
Nietzsche (1998) pensó que la ficción era la misma conformación de lo que es, pues lo que es, no es en sí mismo sino en tanto construcción humana, una especie de mundo aceptado entre sujetos que de esta forma merman sus diferencias. El mundo es la plenitud de los signos, una mentira que conforma la verdad de lo que es, un amasijo de realidades y de irrealidades, aglomeradas en una cáscara que lo conforma como un asidero que, si se toca fuerte, se derrite, derrumba. Ante tal derribamiento solo quedaría la no-ficción, una realidad sin características —o con tantas características, lo que sería el mismo caos–, una masa indeterminada, un caldo sin sabor, caótico, que solo la ficción vuelve agua, sopa, jugo, coloidal digno del trabajo de producir un mundo asible y común a un determinado grupo humano— casi común, en verdad.
Borges (2006) sopesa en la ficción la esencia de la literatura. Convencido de la fortaleza del trabajo textual, la considera un artificio en el que sus personajes se pierden como si la ficción-mundo fuera todo. Borges ha querido llevar al extremo la literatura como ficción para descomprometerla de los ideales realistas de una literatura que dé cuenta de las realidades psicológicas y sociales, y desnudar así que hay, detrás de toda ficción realista, una retórica de la ficción (Booth, 1978). Pero todo esto hay que verlo siempre sin perder la ironía, desde la cual todo artificio revela su ruina. Al incrementar la ficción, la artificialidad convocada por el rioplatense revela su hipérbole barroca, su hipérbole verbal como momento de la literatura que destaca la palabra que juega a distanciarse del mundo cotidiano; la ficción, pulpa borgeana deja ver, entonces, no lo pulpo de los temas y sí el juego paradójico con el que Borges trata las ideas, por ejemplo, las de las ficcionales teorías de las descripciones de Russel en “Tlörn Uqbar, Orbis Tertius” (Sierra, 1982).
Vargas Llosa (2015) pensó la ficción ahondado en las razones que la vuelven atractiva. El peruano piensa que esto se debe a la capacidad que tienen l7s ficciones de representar los faltantes, las ausencias, las irrealizaciones de los hombres y mujeres, las cuales encuentran en ella un sustituto imaginativo. Sin embargo, la ficción como placebo imaginario de los deseos humanos suele estrellarse con obras que no representan nuestros deseos sino nuestros temores. Igual, en este caso, la ficción cumple su papel de ser un laboratorio imaginario para la visión de caminos posibles ante problemas.
Scheffer (2002) considera que la ficción literaria (además de las basadas en los juegos virtuales) implica una simpatía grupal, la de compartir e incentivar nuestras potencias miméticas mediante “el fingimiento lúdico compartido”. En esa dirección, Scheffer
(…) Reafirma las relaciones (reales, pero muy a menudo olvidadas) entre las actividades miméticas «cotidianas» y la ficción (y, por tanto, también las artes miméticas). Pues la importancia del mimetismo (lúdico y serio) en la vida de los seres humanos es lo que permite comprender por qué las artes de la representación tienden tan a menudo (aunque no siempre) a la exacerbación del efecto mimético (p. XVI).
Esta mirada aglomera los procedimientos con los que la ficción actúa: la imitación, el fingimiento, la simulación, el simulacro, la representación, la semejanza, creando una realidad “emergente” (Schaeffer, 2002: p. XVII). De esta forma, la ficción es vital para el homo sapiens, porque permite disminuir la distancia entre los seres humanos, acercándolos de manera lúdica con fingimientos que todos reconocen, celebran e incentivan.
Volpi (2011) argumenta que la ficción es el dispositivo de nuestro cerebro para producir autonomía mental, inteligencia social, imaginación simbólica, para que la vida interior de cada humano sea común a nuestra especie. Es nuestro cerebro la fuente de lo que la realidad es para nosotros: la realidad está formateada por la compleja bola neural de nuestra testa. Este órgano, el cerebro, centraliza los registros de realidad, sumando a esto el papel de las neuronas espejo que son la fuente esencial de la mímesis humana. De ahí que en gran medida el mundo sea una especie de ficción construida por nuestro cerebro. La ficción, pues, es la realidad. Y ante esto las ficciones literarias actúan como correlatos de las ficciones que conforman la realidad. “Si la ficción es una herramienta tan poderosa para explorar la naturaleza —y en especial la naturaleza humana—. Es porque la ficción también es realidad” (p. 31).
En este sentido, Mayra Santos-Febre (2016), sumándose a Volpi, plantea que leer amplía la bodega de modelos de los otros y de los grupos para tener mejores herramientas para sobrevivir:
Leer es como vivir la vida de otro por un instante y verlo descifrando los signos del mundo que lo rodea. Leer es acceder a la experiencia del otro –sea reportero de guerra, poeta de la corte del rey Luis XV, sabio y astrónomo de Chilam Balám, escritora lesbiana de entreguerras en París o monja mística del barroco mexicano. Leer es una especie de transmigración. Quien lee puede ser Otro, aprender modelos y patrones a través de los ojos de los demás compañeros de especie. Es acceder a otros tipos de conciencia. Es decir, que quien lee accede a mayores modelos y versiones del mundo que quien no lee; conoce mejor su entorno, sobrevive mejor ya que puede echar mano a herramientas más diversas para encarar los problemas (de supervivencia) que se le presentan. Y siente más que los demás. Perdón, pero es cierto. La lectura crea complicidad. Educa un tipo de sensibilidad y la va llevando al desarrollo de “a queer individuality”.
Ahora bien, mi análisis va más allá de Volpi. Nuestra mente está conformada por constructos ficcionales que han servido de bastón, sonda, aguja y martillo a lo largo de nuestra estancia en el planeta. Las ficciones no se leen siempre como ficciones sino como elementos que afinan o reafirman o rompen las ficciones que, hechas símbolos y mitos, configuran nuestra mente. Al leer ficciones no sólo leemos ficciones sino que comprobamos ficciones o descreemos de ficciones. La ficción no siempre incrementa la ficción; también revierte su construcción, artificio y eficacia en producir ilusiones. La ficción literaria enfrenta ficciones, modos discursivos; no es un hecho puro que solo entretiene, complementa y nos da una dimensión para ponernos en el lugar de un personaje, sea humano, como Esteban, el ahogado más hermoso del mundo, o sean los perros Chipión y Berganza del Coloquio de perros (2005).
Día a día nos enfrentamos a ficciones artísticas que capturan nuestra atención y ficciones políticas, religiosas que nos dominan de manera absoluta sin poder siempre contestarlas. También vivimos presos de ficciones artísticas acostumbradas, que han sembrado en nuestro cerebro una respuesta inmediata y sin mayores objeciones. El Quijote presenta a un lector de ficciones atrapado por un tipo de ficción literaria, y Cervantes hace un homenaje a la ficción pero también un llamado a esta manera de acostumbrarnos a ficciones que a fuerza de repetir un esquema mimético adormecen nuestro cerebro.
De ahí la importancia de la teoría de la ficción de Rancière (2016). Este desarrolla el concepto de ficción, porque yendo más allá de si ella es falsa y mendaz, se interroga sobre el tipo de racionalidad que promueve. Realiza, pues, una visión posaristotélica de la ficción que rompe con lo que el filósofo francés llama “régimen ético de las imágenes” (p. 55). Es el abrebocas de un concepto de ficcionalidad posromántico que rompe el autotelismo del lenguaje. Desde el siglo XIX, se volvió borrosa la frontera entre los textos que apuntan a lo que es y los que apuntan a lo que debe ser, según el postulado de Aristóteles. La pelea de Cervantes por la verosimilitud se desmoronó –¿acaso él célebre manco no corrió esta frontera con sus procesos de interrupción de la ficción?–, cuando los modos de la palabra poética constituyeron lo que es y no sólo lo que debe ser. Lo histórico hizo entonces presencia en el lenguaje de la ficción como hecho ineludible, porque menos que un artificio de representación la ficción misma es un tipo de racionamiento para pensar lo real: “Le réel doit être fictionné pour être pensé” (p. 61).
En consecuencia, además de todas estas virtudes de la ficción, ella también se trata a sí misma. Los críticos han repetido hasta el cansancio los procesos en los que la ficción se ve a sí misma y se valora como ficción; igualmente han multiplicado las ideas relativas a cómo la ficción produce más ficción. La idea de nuestra tentativa apunta a que la ficción no se opone a la realidad, pues la constituye, sino a otras ficciones, y que los fueros de la ficción consisten menos en distinguirse de la realidad que en conformarla (Bautista, 2018). Quizá el trabajo de las ficciones artísticas consiste en representar la revelación de una ficción como tal, en escenificar la tensión entre ficciones o jugar a cómo una subsume o expulsa a otra.
Por lo anterior es clave Cervantes. Fue El Quijote la obra que representó la recepción absoluta de una ficción por parte de un personaje. Don Quijote es el representante de quien no puede salirse de una ficción, concretada en un tipo de narrativa: las novelas caballerescas. Cervantes mostró los alcances de la captura que hace una ficción sobre el cerebro y las acciones de un hombre; desarrolló con humor y desparpajo cómo los registros de realidad se volvían más contrastantes y paradójicos con una ficción en la que sobre todo creía un solo personaje: el protagonista. Luego, durante distintos eventos, otros personajes, ya con obediencia, ya con fingimiento y socarronería, se sumaban a la creencia para tratar de esconder o resaltar el contraste entre registros de realidad y ficción.