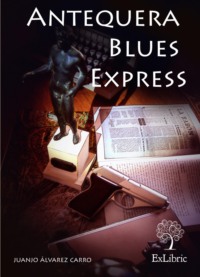Kitabı oku: «Antequera Blues Express»
JUANJO ÁLVAREZ CARRO
ANTEQUERA BLUES EXPRESS

ANTEQUERA BLUES EXPRESS
Juanjo Álvarez Carro
Diseño de portada: Juanjo Álvarez Carro
Iª edición
© ExLibric, 2013.
Editado por: ExLibric
C.I.F.: B-92.041.839
Avda. El Romeral, 2. Polígono Industrial de Antequera
29200 ANTEQUERA, Málaga
Teléfono: 952 70 60 04
Fax: 952 84 55 03
Correo electrónico: exlibric@exlibric.com
Internet: www.exlibric.com
Reservados todos los derechos de publicación en cualquier idioma.
Según el Código Penal vigente ninguna parte de este o cualquier otro libro puede ser reproducida, grabada en alguno de los sistemas de almacenamiento existentes o transmitida por cualquier procedimiento, ya sea electrónico, mecánico, reprográfico, magnético o cualquier otro, sin autorización previa y por escrito de INNOVACIÓN Y CUALIFICACIÓN, S.L.; su contenido está protegido por la Ley vigente que establece penas de prisión y/o multas a quienes intencionadamente reprodujeren o plagiaren, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica.
ISBN: 978-84-941631-6-6
Nota de la editorial: ExLibric pertenece a Innovación y cualificación S. L.
A Pilar y a mis hijos.
A los antequeranos
(de naturaleza y de adopción).
Índice
Portada
Título
Copyright
Dedicatoria
Índice
ADVERTENCIA USUAL
Prólogo
Estación de AVE Santa Ana-Antequera.
Matt “Pelvis” Rico
Canales, the Rolling Stone
El duende del Gitanillo
Hotel Antequera Golf
Lágrimas en la caja fuerte
The way to ruin is always down hill*
El Mercedes azul agua
Pili, el picoleto de Atxuri
Pili y Mili
El regalo de Canales
La piruleta de Kojak
Robert de Niro en Ronin
El ibuprofeno de Rachmaninov
La casa o la barca
Córdoba querida
Cortijo Fuente Quintillo
Monsieur Campfleury
Finca Fondeo
Tomatito y el Alfa verde
Besio Sieiro
El Blues del Alfa Romeo
Hermanos de sangre y armas
Viva Azaña
Finca Fondeo
Ite. Missa est
Finca Fondeo
El Postigo de los Perejiles
Desde Rusia con amor
“Mon coeur s´ouvre”
Comisario Seisdedos
Finca Fondeo
Hacia el trigal de San Juan
El Sol de Antequera ¡Viva Franco! ¡Arriba España!
Finca Fondeo
El espía que surgió del frío
Coast & Sun Paradise Resorts
Cuartel de la Guardia Civil de Antequera
Finca Fondeo
El cartero siempre llama dos veces
Santa María del Blues
Antequera Golf
La Fragua de Vulcano
El barítono del Volga
Fondeo en la finca
Fondeo en la finca (II)
El Camino de las Arquillas y Santa María de la Soleá
A la fuerza, ahorcan
Audi, vidi, tacui.
El acero de Moscú
The Russian Bullets
Qué solos se quedan los muertos
O Pazo Mañón
Dramatis Personae
Agradecimientos
ADVERTENCIA USUAL
Los lectores antequeranos reconocerán a personas y lugares reales en la novela. Aquellos que aparecen de forma inequívoca dieron su permiso. Aún así, todos se encuentran en situaciones totalmente ficticias, creadas por el novelista y han de considerarse fruto de la invención. Ello no debe, por tanto, inducir a atribuir conductas, acciones o palabras concretas a ninguna persona existente o que haya existido en la realidad.
Prólogo
Es fácil escribir sobre Antequera. En general resulta fácil quedar impresionado por esta ciudad, ya antigua para los romanos. Cuando tuve la ocasión de venirme, lo hice. Hallé trabajo en el colegio Nuestra Señora del Carmen. Tres meses después, también en la radio. Allí, Juan Manuel Clavijo, mi añorado Calvijo, me sometió a un curso intensivo de antequeranidad.
Hablando de radio, hace muchos años, yo solía sentarme junto a mi abuelo Juan a escuchar, junto a la cama, Radio Nacional de España. Nada especial hasta aquí, pero si les digo que eso ocurría en Argentina, a lo mejor cobra interés. Mi abuelo me ilustraba sobre España, sus idiomas, sus acentos, me hacía notar costumbres e historias de Europa, donde uno puede recorrer trescientos kilómetros y pasar varias provincias, lenguas, e incluso cambiar de país. Claro, muy llamativo si uno vive en un país en el que se pueden recorrer cinco mil kilómetros sin cambiar de costumbres ni idioma.
Yo nací en Córdoba. Pero en el colegio me decían que se trataba de la “Córdoba de la nueva Andalucía”, allá en Argentina, fundada por don Jerónimo Luis de Cabrera…Era ese el momento en que yo dejaba de escuchar y me iba de paseo, imaginario claro, soñando con la que debía de ser -en cómo debía de ser- la Vieja Andalucía. Allí entraba en juego la otra parte de mi familia. Mi abuela Alcira Abdalá, sirio-libanesa, primera licenciada en farmacia de Argentina. Es decir, que el azar me regaló la enorme fortuna de que las mil y una noches de historias que yo buscaba ávido en los libros, se sentaban conmigo a la mesa a diario.
En fin, que después de terminar en Compostela mis estudios, llegué a Antequera y me encontré fascinado ese mundo que de chico me había rondado por el magín y me había formado. Encontraba eso, ese sueño de película, en el olor a azahar, en las piedras…en la gente.
Claro, no piensen ustedes… Ya hubo otros, infinitamente más importantes que el que esto firma, que sufrieron o gozaron la misma fascinación. Recuerden a Washington Irving, que paseó por nuestras calles. O George Lucas, que quiso que esa Andalucía de Irving apareciera, como fuera, en sus películas de la Guerra de las Galaxias. Y así fue. Tuvieron a Sevilla loca durante tres días, para una escena que duraba 40 segundos en la película.
La cuestión es que a diario, cuando me levanto, me voy a la terraza desde la que tengo la fortuna de ver toda la Vega de Antequera. Al ser de noche todavía, las luces de los coches me dibujan la carretera de Granada, por la peña y el sol, saliendo. Si miro a la Virgen de Araceli, los coches me dibujan la carretera de Córdoba. Y si miro un poco a mi izquierda, las lucecitas me trazan el camino de Sevilla.
No sé si se han fijado qué tres cosas les he mencionado. Granada, la bella. La Garnata de los romanos, que tenían que cubrirse los pies con hoja de berza para el frío con aquellas sandalias, maldiciendo el frío con que habían topado tan al sur. Córdoba. La Qurtuba, de los andalusíes. No sabían si vivían en la más oriental de las ciudades occidentales, o la más occidental de las ciudades orientales. Así de despegados de sus raíces. Y Sevilla. La más grande urbe que los tiempos vieron, con sus galeones cargados de oro americano.
Todos esos coches en movimiento, me hacen imaginar las vías como parte de un aparato circulatorio o como cordones umbilicales que nos alimentan de historia a diario. Que nos mantiene unidos a ese pasado de forma biológica, inevitablemente unidos al tiempo y al espacio.
Pero, fíjese el lector atento, que lo mejor de todo es que como dos mil años antes de todo esto que les he contado, antes de que la primera legión romana apareciera por la vega matoneando a los pobres pastores ya había un antequerano en la cima del cerro, allá abajo en Menga, mirando cómo el sol entraba hasta el fondo del dólmen y sonreía. Porque en ello hallaba motivos para quedarse en esa vega, seguro que con algo de agua todavía, hasta el año siguiente.
Así que, cuando me asomo a la vega, les aseguro que todos los problemas se hacen más pequeños y los dolores se hacen más llevaderos. Es lo que les digo a mis amigos de fuera cuando se la enseño.
En fin. Que me he atrevido a contar una historia, una novela negra si se quiere, que cuenta cómo podemos también aquí sufrir, o gozar, o consentir, vivir en resúmen un relato que tiene, sin embargo, todos los colores. Los mismos que Juan Madrid cuenta sobre esa ciudad, o Vázquez Montalbán sobre Barcelona. O James Ellroy o Raymond Chandler sobre Los Ángeles. O Henning Mankell los episodios de su Malmö sueca. Cuentos esos en los que no es la historia, sino el alma de las ciudades la que sale en la foto. Y la de Antequera es grande. Se merece como las otras su foto –y la letra de un blues o una soleá–, vestida de domingo, en blanco y negro como las modelos de Martini.
Ojalá les guste. Y ojalá me lo puedan decir, claro.
Juanjo Álvarez Carro
Estación de AVE
Santa Ana-Antequera.
Carretera de entrada al aparcamiento
2 de julio de 200_
00:08 h
La bomba hidráulica de la dirección chillaba como un guarro al morir. Sobre el volante, las rueditas del logotipo de Audi daban vueltas enloquecidas, pero aún así la maniobra era tan lenta que parecía que la dirección asistida —jamás había estado tan dura, pensaba— se hubiera estropeado. Hasta las cubiertas del todoterreno Q7 chirriaban, pero es que eran nuevas y giraban en seco sobre el asfalto. Es lógico que estén duras. Pero lo que no dejaba de lamentar era haberse aproximado tanto al coche de adelante cuando se habían parado. Si hubiera dejado más espacio, ahora no tendría que hacer esta lentísima maniobra de marcha atrás para salir. Pero tampoco tenía mucho espacio hacia atrás sin tocar el guardarraíl. Al acercarse y parar tras el Jaguar que llevaba ella se había arrimado tanto al quitamiedos que cuando se dio cuenta ya era tarde. Para colmo de males, se habían detenido en la raqueta de entrada a la estación, donde el guardarraíl es curvo. Cuando ella venga a montarse no podrá abrir la puerta. Joder. Las manos sudadas no le facilitaban el movimiento. Si avanzaba, iba a tocarse con el Jaguar delante, y si hacía marcha atrás, tocaría con el metal del quitamiedos. Pero lo que había ocurrido en realidad, era que cuando la mujer se bajó del Jaguar, el coche del muerto se iba hacia atrás hasta topar con el Audi Q7. Claro, razonaba él, es que se ha dejado el Jaguar en punto muerto. Ahora, sentada en el asiento de atrás del conductor, ella le urgía:
—Joder. Pareces un novato. Dale un empujón al coche y vamos ya.
Le dio igual golpear el guardarraíl con la defensa trasera. Incluso empujó un poco con todo el caballaje del Audi. La rueda trasera derecha patinaba y rebotaba con violencia mientras empezaba a echar humo. Entonces puso la palanca del cambio en D para salir. Arrancó tan deprisa que no calculó la trayectoria. Con el morro ya fuera, volvió los aritos de Audi a derechas para centrarse en la carretera. Arrancó con toda la fuerza, pero acabó clavando la afilada esquina trasera del Jaguar en sus dos puertas derechas. ¿Había enderezado la dirección antes de tiempo? No, es que el puto Jaguar del muerto se había vuelto a mover hacia atrás al no hallar el apoyo del otro. Desde el Audi Q7 se veía cómo la cabeza del muerto, sentado en el asiento trasero del Jaguar, se movía de lado a lado durante el momento en que el culo del Jaguar se iba clavando en las puertas del todoterreno.
Con todo aquel manoteo inútil, tratando de mover el volante para la maniobra hacia atrás, no se reconocía ante tanta ineptitud. Todavía estaba aterrado. Aterrado por la situación, por el muerto, por la maniobra, el puto Jaguar que no dejaba de venirse hacia él, suelto sin marcha ni freno. Parecía que aquel gitano playboy trasnochado se empeñaba en amargarles incluso después de muerto. ¿Qué había ocurrido en realidad para hallarse en aquella señal de stop, esperando a que pasara el coche que venía por su derecha, indeciso, sudoroso hasta la exasperación y deseando arrancar incluso sin esperar a que pasara aquel inútil, lento del bote? ¿Cómo podían haber llegado a esa pesadilla, sin haberlo previsto? Con el muerto allí mismo, medio tirado ya en el asiento trasero de su coche, lo mejor era dejarlo allí, en el Jaguar y alejarse cuanto antes. No era buena idea dejarle en el aparcamiento de la estación, como sugería ella. Las cámaras de seguridad podrían grabarlo todo. Sí, era mejor dejarlo allí, en el stop de la raqueta y largarse de una santa vez. Pero se preguntaba sobre aquello que había hecho la mujer, tan extraño. Cuando ella se había bajado del Jaguar, había disparado dos veces por encima del techo del coche. Se había agachado a recoger los casquillos y los había cambiado de sitio: había tirado uno dentro del coche y el otro a unos metros, sobre el asfalto. De inmediato se había subido al Audi.
—¿Por qué has hecho esos dos disparos ahora? —preguntó atónito.
—Para meter los casquillos en el coche —contestó la mujer—. Creerán que le matamos aquí —explicó ella con naturalidad, con tanta naturalidad y parsimonia que era él el que tenía miedo—. Me he pillado la pañoleta con la puerta al cerrar el coche. Maldita sea. Es de Hermés. La que más me gusta.
¿Cómo se podía pensar en la pañoleta de Hermés en aquel momento? Él se miró la camisa, manchada de sangre y con dos generosos lamparones de sudor. Y aquel imbécil que venía por la carretera, a velocidad de vaca herida… Pero no le convenía hacer nada llamativo ni imprudente. No quería salir del stop de forma brusca para ponerse delante de aquel cebollino, así que tendría que esperar a que aquel coche pasara, antes de arrancar y regresar a la ciudad, a su casa.
No conseguía olvidarse del estampido de los disparos, resonando en el porche. Los dos que habían matado a aquel entrometido, más el otro que se había perdido entre las flores. Tres casquillos. Tres. ¿Habría más? Por Dios, haz memoria. ¿Fueron tres disparos? Y la escena. La escena que encontró al llegar al lugar. Al salir al porche, se le había venido a la mente la bandera de guerra de los japoneses. El sol rojo y los rayos sobre un fondo blanco. El traje blanco de lino de aquel playboy trasnochado y los charcos, manoteados por él intentando levantarse.
—¿Sabes qué decía Bécquer en una de sus Rimas?
Él pensaba ya, convencido, que a aquella mujer se le había ido la pinza. Primero le habla de la pañoleta de Hermés y ahora le sale con Bécquer.
—Qué solos se quedan los muertos, decía muy en lo cierto. Qué solos…
Él tenía los ojos, sin hacer ya mucho caso de la mujer, puestos en el coche que les venía por la derecha. Lo peor, sin duda, había sido el esfuerzo con que habían metido el cuerpo en el asiento trasero del Jaguar, y luego intentar no dejar rastros de sus huellas dactilares sobre aquellas superficies tan… apropiadas, como la chapa del coche, las lunas… Lo mejor, que con aquel perro muerto, se iba la rabia. Esa misma rabia que los flamencos cantan por soleás. Esa rabia que cantamos con el blues ya casi todos, negros y blancos, payos y calés.
Cuando por fin salieron a la carretera, adelantaron al cebollino lerdo, y desaparecieron de su vista a toda la velocidad que aquella máquina potente les permitió.
El Jaguar, solo, perdido ahora en un océano de oscuridad, se movió lentamente. Despacito hacia atrás, libre de estorbos ni demoras hasta topar con el guardarraíl, con apenas un poco de ruido, ni un rasguño. Un leve cling del parachoques, imperceptible para el universo estrellado que lo cubría, fue suficiente sin embargo, para disparar el último suspiro que el cadáver de Canales emitió, al caer sobre un costado en el asiento trasero.
Qué solos se quedan los muertos.
Matt “Pelvis” Rico
Antequera (Málaga)
Polígono Industrial de la Azucarera
18 de mayo de 200_
Llevaba mal lo de su cojera, pero él sabía que lo peor —siempre— sería el apodo. Matt “Pelvis” Rico, cristianado como Matías Rico, estaba perfectamente al corriente de las dosis de mala leche que los colegas habían volcado en el sobrenombre. Pero, bien mirado, no dejaba de ser era un finísimo ejemplo de ironía conceptista, propia de la tierra: sus amigos lo bautizaran así debido a su devoción al blues, y al rey Elvis “Pelvis”. Pero, como siempre ocurre en realidad, la prosaica realidad, Matt debía la chulería de aquellos andares a una polio tardía, que le había dejado una pierna más corta y delgada que la otra. En fin, él pensaba que cada uno llevaba como podía sus cruces.
Matt peinaba ya muchas canas, más de las que su verdadera edad le hubiera impuesto. Como él estaba convencido de los orígenes bastardos de esa mata blanca de pelo, es decir, la enfermedad, la adolescencia con la cojera, y la vida golfa del músico joven, había decidido domeñarla con una coleta corta. La misma coleta que había prometido a Lucía cortarse, cuando la conoció, hacía ya casi veinte años. Pero habían pasado esos años y muchas cosas. Sin embargo, la coleta seguía ahí.
Y mientras Canales le tiraba de la coleta con violencia y le gritaba, Matt no hacía más que pensar en Lucía y en las veces que le había prometido cortársela.
—Yo quiero las pelas, ¿me entiendes, Matt? Las pelas. Yo quiero cobrar. No me interesa tu medio negocio…
Canales miró la hora en su Rolex de medio kilo, con detenimiento y oficio, ya se sabe, sólo para darse tiempo a pensar su siguiente frase contundente. Matt insistió:
—No te puedo pagar ahora, pero creo que tengo algo… Mira. De aquí a un par de meses, Canales, tío. Espérame sólo dos meses y de verdad que cobras.
—Por mí como si te operas, te pones dos tetas como esos del paseo de Málaga para hacer la calle, o te toca la lotería, Matías. Quiero las pelas. ¿Me oyes? Arréglatelas.
Acto seguido se metió en su Jaguar burdeos y le dedicó a Matt una arrancada de esas de caballaje y goma quemada, al más puro estilo americano. Canales era un profesional y se tomaba en serio lo del Jaguar y sus trajes, sobre todo desde que alguna furcia de las que frecuentaba le había dicho que se parecía a Robert de Niro, y se había decidido, a partir de entonces, a ver todas las películas de Scorsese, Brian de Palma y otras del actor americano.
Matt se acomodó la cazadora, la goma que le sujetaba la coleta y se giró para entrar en la nave, suspirando de alivio al ver el Jaguar desaparecer a toda pastilla por detrás de la gran chimenea de ladrillo, el gran símbolo del polígono de la azucarera. Pero cuando agachó la cabeza para pasar por la portezuela y entrar en su nave, se detuvo. Dio marcha atrás y levantó la mirada para echar un vistazo a la fachada. Uno más.
Cada vez que Matt “Pelvis” se encontraba en apuros, buscaba el cartel escrito sobre la fachada principal: Antequera Blues Express, Producciones musicales, S.L. Lo buscaba y lo miraba porque no sabía cuánto tiempo le quedaba a aquel rótulo allí colgado. Lo buscaba como quien busca a la propia conciencia, porque le servía para cuestionarse todo cuanto hacía desde los años en que empezó. Para intentar hallar seguridad cuando ésta le faltaba o incluso para hallar consuelo y ánimo. Entonces se juraba a si mismo no aflojar. Aunque como siempre ocurre, todas aquellas ínfulas bélicas le duraban más bien poco, puesto que, una vez dentro, al pasar por delante de los retratos que colgaban de las paredes del estudio, se ablandaba otra vez.
A veces, se paraba delante de las fotos y pasaba tanto rato recorriéndolas en la misma postura, que incluso dejaba de respirar y su cuerpo le sacudía, como al dormir.
—Esto sí que es un capital—dedicaba a sí mismo el consuelo.
Matt era de los que pensaban que ya no había duende. Ahí, sin pena ni gloria, en las fotos que colgaban de su pared estaban los mejores. Y ellos habían estado en su estudio, allí, en aquellos mismos metros cuadrados que él pisaba en ese momento. Enrique Morente, Juan y Pepe Habichuela, Calixto Sánchez, Paco de Lucía y su hermano Pepe. Y, por supuesto, Tomatito con el Camarón. El Camarón hasta le había dedicado una soleá con su nombre, de aquellas que el rubio dedicaba sólo a los que quería y cuando quería. Y Matt guardaba grabaciones de todos aquellos como tesoros incunables. Incunables claro, porque nada se podía hacer con ellas.
Pero Matt acariciaba su sueño en una nube de la que empezaban a gotear lagrimitas de realidad. Todavía le quedaba una baza que jugar antes de perder definitivamente: Matt andaba aquellos días viendo la posibilidad de que Vicente Amigo o el Tomate quisieran ponerle toque al regalo del Camarón, ahora que la Chispa ya le había dado su permiso. Con un poco de suerte, quince mil euros para pagarle a Canales, tal vez dieciocho mil, y algo más para vivir un año. Frugalmente, pero un año. Pero aquel negocio tenía una parte chunga. Y lo malo de aquel chapú era que necesitaba de los conductos oficiales de ventas de Canales. Sin él, cualquier viso de éxito de grabaciones outsiders era sencillamente imposible. Estaba convencido de que las ventas del CD con la música del Camarón estaban aseguradas si los calés lo conocían, y todo ello sin recurrir a los canales comerciales normales. Tenía que ser de boca en boca. Y cinco mil o seis mil copias se venderían en un suspiro...
Una mano en el hombro le trajo al mundo de los números rojos otra vez.
— ¿Qué le has hecho a tu amigo Canales esta vez? Que casi me atropella, con esa arrancada que tiene.
La explicación fue una tan breve, tan clara, como el gesto universal y poderoso, cargado de significado como tal vez ningún otro, de frotar índice y pulgar. Solamente hubo que cuantificar con la voz los varios ceros de la cantidad
—Pero ¿por qué le debes tanto dinero al mafioso ese, Matías?
—La vida, páter.
El padre Antonio tenía a gala relacionarse con todo el mundo. Y hasta con los que no formaban parte de él. También el páter había acudido alguna vez a las fiestas que Canales improvisaba en su restaurante La Giraldilla, y sabía que allí se celebraban cumpleaños, onomásticas y otros sacramentos, entre los que se hallaban, faltaría más, los negocios de los gitanos.
Matt solía contribuir al éxito de aquellas reuniones de La Giraldilla con sus aparatos de sonido y por eso les caía bien. Ya era bienvenido y aceptado en la comunidad de los calés adinerados. De esa manera, Matt le había ido pidiendo o sisando dinero a Canales, noche tras noche. Juerga tras juerga. Dinero que él empleaba en mejoras y puesta al día del estudio de grabación. Así, entre fino y fino, Matías grababa algunas cosas en las fiestas o en sus estudios para puro regodeo de los gitanos. Luego borraba los arranques espontáneos o la morralla, y se quedaba con lo que realmente valiera la pena. Así había conseguido esas grabaciones del Camarón en las que tenía cifradas sus esperanzas.
Pero Canales andaba últimamente con los cables cruzados y no soltaba un duro. Y además, le había exigido que devolviera cuanto antes todo lo que debía. Así que Matt llegó pronto a la conclusión de que a San José Monge, Camarón de la Isla, le debería no solamente momentos de felicidad estética, sino también de felicidad pecuniaria.
—Hijo, ego te absolvo, pero Canales desde luego no te va a perdonar ni el pestañeo entre billete y billete— le auguró el padre Antonio.
—Mire, páter. Tengo entre manos un asunto de capital importancia que me va a conducir a la gloria. Bueno, me refiero al cielo de los números negros, usted perdone, páter.
Matt se dispuso a enseñarle al pater una carta en inglés que no sabía cómo interpretar exactamente, pero que se le antojaba era la solución a parte de sus problemas. No es que no entendiera porque estuviera en guiri, que él hasta chapurreaba en lo cotidiano, pero eso sí, cuando se trataba de negocios, lo bordaba. No, lo que le tenía un tanto desconcertado era que venía de Londres, desde los estudios de Ralph Barnes.
En la carta que tenía en sus manos le pedían “...a local flamenco voice...”A él, a “Pelvis” Rico, le pedían una voz flamenca para insertar en un proyecto de espectáculo multimedia. Ralph Barnes. Ni más ni menos. Barnes había trabajado con Peter Gabriel, con Elton John, Eric Clapton o Mick Jagger. El mismísimo morritos de los Stones. ¡Claro!, exclamaba Matt. Seguramente ese era el origen de la carta. Cayó en la cuenta en aquel mismísimo momento, cuando se lo estaba contando al padre Antonio. Mick Jagger había venido a Antequera una vez a su estudio, acompañando a B.B. King, con motivo del concierto que el bluesman iba celebrar en Córdoba, durante el Festival de la Guitarra. Matt experimentaba un éxtasis indescriptible ante la parroquia de los bluseros y músicos de la zona cuando lo contaba. El episodio, convenientemente documentado en retratos y fotos sin pose, se hallaba en las paredes del estudio para mayor gloria del dueño. Matt sólo había tenido tiempo de encargar a Lozano, el restaurante del polígono, unas raciones de lo mejor, con cervezas y vino para la ocasión. Una largueza inusitada para el bolsillo de Matt Rico, que, como casi siempre, había acabado pagando Canales, por vía indirecta... Jagger había bebido apenas un sorbito de vino y después agua pura de Lanjarón. B.B. King, sin embargo, hizo los honores que el stone negó al anfitrión. Sobre las ocho de la tarde se marcharon otra vez a Córdoba, dando fin entonces al encuentro en la tercera fase.
—¿Se da cuenta, páter? Me piden a mí una voz flamenca para ellos. Estoy alucinando.
—¿Y qué vas a hacer? Supongo que querrán a alguien consolidado...
—Cuando le hable de esto a Canales querrá embarcarse otra vez conmigo. Estoy seguro, páter. De ésta me besa en la boca.