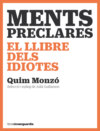Kitabı oku: «Mariposas de invierno», sayfa 2
El escarabajo de la poca harina
Reunir una colección de insectos. Antonio Espuña, un niño del colegio, en el Poblenou, le puso el nombre de bichario. Ir clavando a los insectos en una base de corcho, en una caja de puros. No tener paciencia para esperar que hayan muerto y ver cómo empujan con las patas, se desclavan y caminan con la aguja que los atraviesa, entre los otros insectos, como los fantasmas de un castillo. Descubrir los campos de trigo de Can Blanc y, en una espiga, el macho de la Hoplia coerulea. Los manuales dicen que es de color azul ceniciento. Qué trabajo tan ingrato encontrar palabras para definir lo indefinible, tristes escritores de manuales. La parte superior es azul celeste, metalizada y fluorescente, con la tripa gris, plateada con trazos negros, como si la hubieran arrastrado, rascándole el fondo. Pero el macho de la Hoplia coerulea raramente toca el suelo. Es un coleóptero equilibrista que se aguanta con las sierras de las patas, de forma inverosímil: en una espiga, en un brote de helecho o en una hoja de ortiga. Las patas de atrás estiradas, con unos buenos muslos que parecen ancas de rana. Una vez, mi amigo Cristian, de Santiago de Chile, quiso seducir a una secretaria invitándola a cenar. Las ancas de rana le gustaban con delirio, pero le daba miedo que la chica se asustara y le estropeara el plan. Utilizaba un lenguaje en clave con el camarero: «Tomaré un pollito». Le sirvieron dos ancas de rana tan grandes que parecían medio pollo. La chica estaba convencida de que efectivamente lo era.
Las grandes casas solariegas, rodeadas de campos de trigo. La montaña, el bosque, los bancales difíciles. Uno de los vecindarios de Arbúcies, entre barrancos y torrentes, se llamaba «de la Poca Farina». Ahora todos lo son, vecindarios de poca harina: el cereal cultivado ha desaparecido, o prácticamente, y la Hoplia coerulea ha huido a las veras de los caminos. Un insecto tan bonito y tan escaso. En el mes de junio aparecen algunas colonias. En una zarza. Bajo unos álamos, donde crecen, rebozados de polvo de coche, lirios de un día, con las hojas un poco remangadas, los pétalos con una raya en el centro, el corazón dorado y, en el interior, como si salieran de un jarrón, los pistilos, empolvados y erectos. La belleza perfecta: un escarabajo de cristal, en un lirio de seda que se abre solo para ti. Dicen los manuales que las hembras de Hoplia coerulea son marrones, que se esconden al pie de las plantas en las que los machos chulean y se desperezan indolentes. Buscamos por el suelo, apartando las matas, no vemos ninguna y en seguida nos cansamos de buscar.
«Es un insecto muy raro», le digo a Pau, que va saltando, pensando en sus cosas. «A medida que se han ido abandonando los cultivos, han desaparecido del mapa». Pero encontramos una gran colonia en unas zarzas tiernas, en una curva de la urbanización a medio construir donde vamos a jugar al fútbol. Otro día, después de un gran discurso extincionista, en la puerta del bloque de pisos junto a nuestra casa: en el seto de ciprés brillan decenas de reflejos relucientes, como bolitas de un cristal de seguridad que explota y se esparce por los rincones. «La belleza está por todas partes», dice la Hoplia coerulea, llamando al exceso de confianza. «Muy bonita, pero el ala le sobresale de los élitros, como si llevara la camisa por fuera», le digo a Pau, que sostiene cuatro o cinco en la mano, para que no nos hagamos tantas ilusiones.
Segundo verano
El escarabajo Lamborghini
Debió ser un día que fuimos a pasar la mañana a la montaña de Montjuic porque en el acantilado, que cae a pico sobre el puerto y las autovías, crecen muchas pitas. Y los niños, enamorados de aquellas hojas azules y verdes punzantes (el azul verdoso era uno de los colores preferidos de las cajas de lápices de colores, junto al color carne), nos llevamos, sí o sí, dos hijuelas. A mi madre no le debió gustar especialmente la idea porque no les buscó una buena maceta, de las que íbamos a comprar en la tienda de objetos de alfarería frente al cine Rellisquín. Utilizó una maceta con tacto de cazuela, muy grosera: una de esas macetas que no sabes cómo han llegado al patio. Las pequeñas pitas, claro está, no crecieron mucho. Fueron sacando hojas sobre un tallo cada vez más seco, como las lechugas cuando se espigan. Ya no eran la perfecta miniatura de aquella mañana de domingo en Montjuic: se iban confundiendo con la vieja maceta descascarillada.
Mi madre se desvivía por tres nísperos que mi hermano y yo plantamos con tres semillas. A medida que crecían, los iba cambiando de maceta y al final era tan grande que temíamos que pudieran hundir la galería. Aquellos tres nísperos delgados que crecían demasiado juntos eran nuestra infancia a su lado. Por eso les dedicaba tantos cuidados. Y por la misma razón yo cuidé alisos, alcornoques, robles, pinos y acebos: los plantaba en la orilla de las pistas forestales que abrían de un día para otro en la línea de cresta, arrasando la montaña. Y plantaba jacintos, como hacía mi madre. Y narcisos y tulipanes, porque me gustaban a mí. Una vez intenté trasplantar un roble que había nacido en el medio de una pista forestal: no podía crecer y había quedado como un arbusto. Tiraba bellotas desde el balcón de nuestra casa en Arbúcies para ver crecer árboles de bosque en medio de las acacias astillosas del descampado. Mi amigo Jordi Ribas se imaginaba a los jabalíes abriendo la boca, esperando el maná que les caía del cielo. Nos reíamos mucho imaginando la escena. Y las acacias nos respondían con una florecida magnífica, con las ramas cargadas de farolillos blancos. Las flores me gustaban tanto que me las comía.
Una vez, volviendo de una excusión, en Llançà, en el lugar en el que empieza el sendero que baja a la playa de Garbet, junto a la carretera, encontramos cinco o seis pitas pequeñísimas. Las arranqué delicadamente, para que no las pisaran los transeúntes. Las volví a plantar junto al camino y los primeros días, cuando regresaba de excursión, las regaba con el agua que me sobraba. En aquel punto el viento de tramontana derriba las pitas floridas. En torno a la caña de la flor, con las bandejas amarillas goteantes de miel, se acumulan abejas y unos escarabajos verdes (Cetonia aurata). Metalizados, planos, con unas ondulaciones aerodinámicas en la espalda: parecen coches deportivos de la marca Lamborghini. Son muy irascibles y se defienden a mordiscos. Cuando las flores de la pita se quedan sin miel, se despiden hasta el próximo año. Un día, las pitas que trasplantamos serían como estas pitas caídas —pensábamos, si advertíamos que crecían un poco—, llenas de abejas y escarabajos verdes. Ahora sé que todo aquel anhelo de cuidar robles y acebos, jacintos y pitas, nos ha servido cuando hemos tenido que cuidarnos a nosotros mismos.
Los bichos de la cuenca de la mano
Mi yaya debió de beber en muchas fuentes porque cuando llegábamos a una y no llevábamos vaso (nunca lo llevábamos), formaba una cazoleta con las manos, muy bien hecha, no se le escapaba el agua por entre los dedos. Tenía la piel pecosa y unas palmas blancas y limpias: era como beber agua con jabón. Cuando, más mayor, era yo quien hacía la cazoleta, se me escurría el agua por los brazos. Bajó mucho el caudal de las fuentes. Siempre llevaba botellas de plástico para regar los árboles y, si sobraba, me la echaba por la cabeza. Un verano, en Llançà, cuando el sol había calcinado la mayoría de las plantas, le enseñaba a Pau a hacer la cazoleta. «Pon las manos así». De las flores de hinojo tomaba uno, dos, tres, cuatro chinches a rayas rojas y negras (Graphosoma lineatum). Es un pentatómido, como el chinche de escudo verde. Los chinches rayados corrían confiados por la mano del niño, los deditos abultados, con pliegues en las articulaciones. Había muchos, siempre en las mismas matas, siempre de tres en tres o de cuatro en cuatro. Rondando del tallo a la flor y de la flor al tallo, sin actividad conocida. Y a lo mejor se trataba cada tarde de los mismos chinches, que pasaban de la flor a la mano y de la mano a otra flor. Por la mañana, antes de que pasáramos caminando hacia la playa, se reagrupaban para estar en su sitio, cuando los buscara el niño. Y al niño le hacía gracia que hubiera tantos y cuando algún amigo venía a visitarnos se los ponía en la mano, como una gran cosa, y decía, sabelotodo: «¡Son los típicos!», porque había muchos. Y a pesar de ser rojos y negros, en la tripa tenían un reflejo verdoso. Y no se comprendía que tuvieran esa combinación tan extremada, rojo y negro, con el rojo un poco gastado. Debía ser para asustar, como las avispas. O para quedar confundidos con aquel bosque de tallos secos, verticales, con roturas raras, un bosque de paja seca y sin nombre, en el que de cuando en cuando se enroscaba una campanilla rosada. Y el chaval reía porque a veces encontraba dos pegados por detrás. Hacia el final del verano, veía dos o tres en la flor cerrada de una zanahoria silvestre, que parecía que habían entrado allí para dormir.
«Son siempre los mismos bichos», insistía su madre. Recordábamos un día, cuando el niño tenía tres o cuatro años. Se dedicó a contar los polluelos de las golondrinas que asomaban la cabeza en el nido, en el garaje del apartamento de alquiler. Estaba ansioso por conocerlo todo. Y cada golondrina que asomaba la cabeza la contaba como si fuera un nuevo ejemplar: «¡He visto veinticuatro, veinticinco golondrinas!». Y todo el mundo se reía de las ocurrencias del crío.
«¿Cómo deben estar tus pequeñas encinas?», me preguntaba Cris, en invierno, un día de fuerte temporal; o si hacía tiempo que no llovía, pensando en las encinas que plantábamos en la cresta de la montaña desde hacía varios veranos. Solo veíamos los árboles y las plantas en el pico del calor: la plenitud de los hinojos, que cubrían el panorama con un velo transparente, verde y amarillo. En los días felices de finales de verano masticábamos los granos, que nos dejaban en la boca sabor de anís. Cuando se marchitaban, a principios de noviembre, ya habíamos regresado a Barcelona. Un año me fijé en los círculos de moho que se forman en el tronco de los hinojos y los describí en un artículo. Pero no veíamos cómo crecían y cómo acababan matando la planta. De un año a otro los encontrábamos siempre verdes y tiernos, y siempre, al final, daban unos granos que se podían comer. ¿Cómo deben estar los típicos, ahora que no vamos?
Hormigas argentinas
«¡Ahora sale con que las hormigas le hablan!». El chico ponía cara de espanto. Yo había oído claramente el chillido de una hormiga. Fue en el prado de Can Pla, junto al bosque de encinas, donde empieza el ramal de la pista que desciende hasta el pinar. En su primer tramo, está cubierto de hierba. Eran hormigas autóctonas, negras (Lasius niger), de esas que parecen dos bolitas de tinta pegadas, todas las bolitas de tamaños diferentes. Habían levantado una pared en torno al hormiguero, como la torre de refrigeración de una central térmica, con las piedrecitas desagregadas, en equilibrio unas sobre otras. Junto a la pared, hebras de paja y glumas de avena loca. «Te juro que la he oído chillar». Cris me miraba como si me faltara un tornillo.
En aquel momento hubiera tenido que añadir orgullosamente: «Sí: me hablan. Cuando era pequeño, en uno de los tilos de la terraza del hostal había un hormiguero. Me gustaba observar a las hormigas: verlas salir del agujero, subir y bajar del tronco. No era una hilera uniforme: de cuando en cuando salía una, como los esquiadores que se lanzan a la pista para iniciar un eslalon. No veía a ninguna que se moviera en otra dirección que hacia la copa del tilo. Quizás se alimentaban del pulgón que se formaba en las hojas y que desesperaba a mi madre, porque caía encima de los clientes. Me hablan porque, más mayorcito, me daba vergüenza que me vieran todo el día sentando frente al alcorque del tilo: metía las hormigas en un bote y las llevaba al patio. Mi madre quería que la entrada del patio, una gran puerta claveteada, con dos batientes que terminaban en un semicírculo, estuviera siempre cerrada, para que los clientes y la gente de la calle no pudieran entrar sin ser vistos hasta la cocina y el comedor. No sé de dónde había salido un gran cubo rectangular de hormigón, aproximadamente de un metro de largo, que parecía un depósito sin tapa. Mi abuela lo llenó de tierra y plantó en él un palmito, de tronco peludo, y hortensias de invierno que no prosperaban, porque encajonado entre el hostal y la casa de al lado, y con una pérgola por la que trepaba una vid salvaje muy tupida, en el patio nunca tocaba el sol. Me dedicaba a levantar las macetas y recogía los bichos que quedaban en la base y en el suelo para llevarlos al cubo: cochinillas de la humedad —que todo el mundo conocía como bichos bola—, pequeñas escolopendras, ciempiés (Tachypodoiulus niger) que olían a medicamento. También liberaba en el depósito a las hormigas del tilo. Esperaba que construyeran un nido en las raíces del palmito: venga, venga, sin reina, sin obreras, sin castas, viva el comunismo libertario, el puñado de hormigas que había traído en el bote. ¡Y por eso ahora, agradecidas, me hablan!».
«No seas animal», me diría Cris, que me ha oído contar esta historia un montón de veces. «Las hormigas del tilo eran hormigas argentinas (Linepithema humile) ¡y son una plaga! Estas son hormigas autóctonas: ¿qué tienen que ver unas con otras?». «¡No es necesario que te pongas como un reveixí!», respondería haciéndome el ofendido. Los reveixins (Crematogaster scutellaris) son aquellas hormigas de dos colores, rojas y negras, malhumoradas, que se crían en los alcornoques y que, cuando se enfadan, que no les cuesta mucho, levantan el abdomen como si quisieran clavarte un aguijón. Lo sabemos porque a nuestro amigo Genís le gustaba la palabra reveixí y la utilizó en el título de un libro de poemas.
Los abejorros de galería y pasillo
Pega un sol rabioso. La galería del Poblenou está recién pintada. La ventana de rejilla que da al trinquete, por donde entra el ruido de las pelotas al golpear en la pared, es de color verde oscuro. Las botellas de butano brillan con un color naranja vivísimo, sin ningún rasguño. En los baldes, el agua de lluvia que recogemos para regar los tiestos de azaleas, tan delicadas, es transparente como el agua de una fuente. Las tres plantas han florecido, todas al mismo tiempo, todas las flores a la vez —la azalea blanca, la azalea rosa y blanca, la azalea rosada—. Mi madre puede decir las frases que tanto le gustan: «Con tantas flores no se ven las hojas» o «Hay más flores que hojas». Coge una de las macetas, por la base, y le da un giro: la mata se balancea, pero no se desprende ni una flor ni un pétalo ni un pistilo.
Es la hora del abejorro (Macroglossum stellatarum). Llega volando desde otra galería. Mete la cabeza en una flor, retrocede, mete la cabeza en otra flor, recorta, sube, entra en un cáliz, saca la cabeza, baja, se desplaza lateralmente, sorbe un poco y huye volando hacia la galería de la casa de al lado, que nunca hemos visto, felices entre las cuatro paredes altas y blancas de nuestro patio. Es un poco barrigudo, gris, parece de gelatina. Tiene las alas naranjas, con una parte gris, como una película transparente. Y una cola negra y blanca, rayada y, al final, una aleta, como un avión de papel. Cuernos y una trompa rígida que va hundiendo en el cáliz de las flores. Aunque todo es incierto, borroso y vibrante y no puede afirmarse seguro que sea así o asá. Mañana a las doce del mediodía nos visitará de nuevo. Yo tendré los pies en un cubo, pondré los manos en la anilla exterior, como si fuera el volante, y blasfemaré para que parezca que estoy conduciendo como mi tío. El abejorro hará las tres o cuatro visitas a las flores que más le gustan y saldrá volando, borroso y vibrátil.
Si lo vieras detenido sobre una hoja no lo reconocerías: completamente gris, con unas aguas negras en las alas, la trompa y los cuernos escondidos. Peludo: sin aquella consistencia de caracol volador que encanta a los niños. Como el travesti deslumbrante de aquel cuento de Terenci Moix, que sorprenden en el lavabo, calvo y sin peluca. «¿Recuerdas el año que tuvimos en el pasillo, durante todo el invierno, aquella Catocala conversa?», le digo a Cris, que está frente a la mesa, en su silla de ruedas. Es una mariposa que se parece un poco al abejorro: un triángulo gris que, al abrir las alas, se ensancha y deja ver una combinación anaranjada. Pasábamos poco tiempo en el piso de Arbúcies. De lunes a viernes estábamos en Barcelona. Los sábados y los domingos los pasábamos en el bosque. Cuando parábamos en casa, trasteábamos en la cocina, cenábamos o escuchábamos música en el comedor, o nos encerrábamos en las habitaciones a leer y a escribir. Nos acostábamos temprano. Los insectos entraban por las ventanas y rondaban por el piso. Cuando descubrí la Catocala conversa, en la pared, cerca del techo, la toqué con la punta del dedo para saber si estaba viva. Inició un movimiento de rotación y se detuvo en seguida. Una mañana, cuando empezaba el buen tiempo, desapareció. A la hora de volver a Barcelona, la noche del domingo, abrí la ventana Gravent de la cocina, como hacía siempre que quedaban insectos por casa, para que siguiera la corriente de aire y saliera volando.
El zapatero Plein Ciel
«¡Qué fuerte, todavía no habían construido los pisos de la Rectoría!». Mis tíos, que filmaron la película de Super-8, hace tiempo que dejaron de venir regularmente a Arbúcies: no saben cuáles son los pisos de la Rectoría. «¡Y se ve la antigua serradora de Can Torrent!». Más adelante, cuando dejó de funcionar, en el portón clavaban con chinchetas los carteles de la Orquesta Maravella. Eran unas chinchetas plastificadas, cada vez de un color diferente. En los grandes plátanos de la subida hacia la ermita de la Piedad, junto al campo de fútbol, también colgaban carteles de la fiesta mayor con chinchetas de esas. Las arrancaba con una moneda y llegué a tener un montón. Eran unos colores preciosos, verde pálido o naranja claro, como los de las carrocerías de los coches franceses de la época, que conocíamos a través de las miniaturas Norev que mis tíos nos traían de Andorra. Una prima de mi madre, que se llamaba Maria Dolors, se había casado con un murciano muy simpático que hablaba un catalán plagado de palabras francesas. Pasaban una tarde a vernos al hostal: venían de Toulouse para pasar unos días en Viladrau, el pueblo de sus padres. Cada verano llevaban un coche distinto: un Simca Aronde Plein Ciel, un Citroën 6-8, un Peugeot 404. En casa decían que eran de segunda mano y que los cambiaban cada año para impresionarnos. Leí que, en los años sesenta, la artista Paule Marrot escribió una carta al presidente de la Renault en la que criticaba los colores de sus coches. A raíz de esa carta la contrataron para definir la gama de colores de la carrocería y del interior del modelo Dauphine.
La carretera nueva aún no existía. Can Torrent tenía un gran jardín y, al fondo, la serradora. El huerto de la Rectoría ocupaba media manzana. «Asunción vendió una franja de huerto que tenía, sin la cual no se podía abrir la carretera nueva», decía mi madre, que muy de tarde en tarde tenía la manía de los reproches y que siempre decía Asunsión. «¡El partido que le sacó a aquel bancal!». La calle quedaba cortada en ca la Conxa, una perfumería con unos grandes escaparates y unos escalones donde nos sentábamos los niños a ver pasar la gente que subía por la calle del Vern. El marido de Conxa tenía un Citroën «Pato» negro, con cromados brillantes, y a veces lo sacaba del garaje para airearlo y presumir un poco.
Yo recordaba unas matas de Dondiego de noche y unas piedras redondas, de río, que marcaban el límite del huerto: levantabas las piedras y surgían unas decenas de zapateros (Pyrrhocoris apterus). Parecían zulús. Tenían forma de escudo, aquellos escudos largos, que cubren hasta las rodillas, un poco ovalados, con dos triángulos y dos círculos pintados. El fondo es rojo y los dibujos, negros. Detrás del escudo, que parece una máscara gigante, la cabeza y las patas. Centenares de insectos, guerreros fervorosos que te subían por las manos y se lanzaban de cabeza al vacío. Seguramente el párroco ya había vendido el terreno, quizás era el último verano del huerto de la Rectoría.
Después vino el año de las cabañas. Todas las noches, los chicos nos citábamos en el descampado y construíamos una cabaña con maderas y cartones. El padre de uno de los chavales trabajaba en las carrocerías y trajo unos recortes de plexiglás. «Es un vidrio que quema», nos explicábamos admirados unos a otros. Lo utilizábamos para iluminar el interior de la cabaña: un trozo de plexiglás atado con un alambre. A punto de excavar los fundamentos en el solar, vino el verano de las hogueras (me escapaba porque mi madre sufría por mí, encerrada siempre en el hostal, y me tenía prohibido acercarme al fuego), y después ya edificaron los pisos.