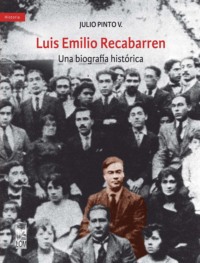Kitabı oku: «Luis Emilio Recabarren», sayfa 6
Capítulo 2 Horizontes socialistas
A mediados de diciembre de 1906, el diario socialista La Vanguardia de Buenos Aires daba cuenta de la llegada a esa ciudad del “ciudadano” Luis Emilio Recabarren, ya conocido por sus lectores por haberse “publicado algunas páginas de su actuación en el movimiento obrero de Chile”. Junto con dar cuenta de la persecución que había motivado su viaje, el reportaje anunciaba su radicación en Argentina por algún tiempo, asegurando que “su actuación de socialista militante, aquí como en Chile, le dará participación en las luchas obreras”127. Por su parte, y saliendo al paso de versiones que atribuían su abandono del país a su temor de enfrentar la cárcel, o incluso a malos manejos de los fondos de La Reforma, Recabarren aclaraba en una primera correspondencia desde la capital argentina que no había tal, pues había estado perfectamente dispuesto a volver a Tocopilla para “cumplir los diez meses que me faltaban”. Sin embargo, la incubación de un nuevo juicio en su contra, esta vez por presunta responsabilidad en la huelga de Antofagasta de febrero anterior (“un linchamiento y un incendio”, según sus propias palabras), lo habían decidido a sustraerse de “una nueva persecución de cinco o más años”. En esas circunstancias, y “por no servir de pasto a los chacales burgueses”, había optado por trasladarse a Buenos Aires, pero no para estar ocioso, sino para “seguir conspirando como antes contra la burguesía de todo el mundo, y especialmente contra la de Chile, que me ha obligado a la proscripción”128.
La ciudad en la que Recabarren fijaba su nuevo domicilio pasaba por momentos particularmente intensos de movilización social. Bajo el liderazgo en disputa de anarquistas, socialistas y sindicalistas “puros”, vale decir, que concentraban sus esfuerzos en la organización de base y evitaban la política “formal”, pero sin adherir a los principios doctrinarios del anarquismo, la clase obrera porteña ya contaba a su haber con notables éxitos organizativos y acciones emblemáticas, entre ellas varias huelgas generales y conmemoraciones masivas del 1º de mayo. Haciendo alusión a sus propias primeras experiencias, Recabarren celebraba las condiciones laborales que imperaban en el taller tipográfico al que se había incorporado como operario, aunque Alejandro Witker afirma que su estadía en Argentina habría sido subsidiada por el zapatero Julio César Muñoz, quien llevaba como “misión extraordinaria” la de trabajar “para que Recabarren pudiera dedicarse por tiempo completo a la actividad política”129. Destacaba en todo caso el dirigente chileno en una correspondencia a su antiguo periódico La Reforma la jornada de ocho horas (“un gran triunfo alcanzado por el proletariado, por medio de la huelga en todas sus manifestaciones”), el salario mínimo, muy superior a los promedios chilenos, y la abolición del trabajo “a pieza”. Celebraba también las poderosas centrales sindicales en las cuales se aglutinaban los diferentes gremios obreros, particularmente la Unión General de Trabajadores (UGT), que aunque ya bajo claro control sindicalista, conservaba todavía alguna cercanía con los cuadros socialistas que habían promovido su fundación. Reunía esa organización alrededor de cinco mil socios cotizantes, y gestionaba una fábrica obrera de cigarrillos que seguramente reforzó en Recabarren la aspiración de ir reemplazando la empresa capitalista por entidades de cuño cooperativo. Se preparaba también por aquellos días un gran congreso de unificación sindical entre la UGT y la Federación Obrera Regional Argentina (FORA), de filiación anarquista, a cuyos preparativos Recabarren se sumó con entusiasmo130.
Con el mismo entusiasmo se dedicó a informar profusamente, a través de la prensa obrera chilena, sobre las huelgas, boicots y otras experiencias militantes que conmocionaban a la capital argentina, que llegaban incluso, como lo señalara admirativamente en una correspondencia publicada por La Voz del Obrero de Taltal, a “4, 6 u 8 huelgas diarias, de gremios o grupos de operarios de un establecimiento”131. Con particular satisfacción comunicaba a sus lectores chilenos las alternativas de una huelga general que se desarrolló durante el mes de enero en solidaridad con los conductores de vehículos de Rosario –la cuarta huelga general desde el inicio del nuevo siglo– y que en Buenos Aires se prolongó por espacio de tres días. Entre las causas del conflicto, Recabarren se detenía particularmente en la pretensión de la Municipalidad rosarina de obligar a los conductores a registrar sus huellas digitales, “práctica usada en las cárceles o departamentos de seguridad y que por consiguiente se considera justamente indigna”. “Es indispensable”, señalaba, “que los trabajadores organizados de Chile tomen nota atentamente sobre el hecho resumido en estas palabras: Los obreros del Rosario obligaron a la Municipalidad a derogar una ordenanza, por medio de la huelga general”132. “Bueno es que en Chile”, agregaba en otra parte, “se piense en activar más la organización que responde al fin primordial, indispensable de obtener el mejoramiento económico de cada trabajador, por medio de la huelga, del boicot y de todas las armas que puede usar el obrero en su lucha contra el capital explotador y avasallador”. A su juicio, esto solo podía lograrse superando las formas mutualistas de organización que aún predominaban a este lado de la cordillera, reemplazándolas decididamente por organismos de resistencia, como ocurría en Argentina133.
En medio de tantas palabras de admiración, la nota discordante la daba la afición de los argentinos por la fiesta del Carnaval, “una exhibición de ridiculeces y un desbordamiento de pasiones abigarradas que revelan el verdadero estado de inmoralidad de esa sociedad”. Los disfraces que por esos días pululaban por las calles porteñas, fulminaba Recabarren, “producen verdadera repugnancia, por la degeneración con que se exhiben”, revelando que en ese plano al menos “Chile está a mayor altura de progreso”134. En todo lo demás, sin embargo, la sociabilidad obrera argentina se erigía como un claro modelo a imitar. “La conciencia de clase del pueblo obrero de Chile”, escribía a su antiguo periódico antofagastino La Vanguardia, “en parangón con la de los obreros de esta nación, puede decirse que está sumamente atrasada”. “La culpa de esto”, precisaba, “la tienen ellos mismos, y sobre todo la parte intelectual que lucha con temor y tolerando los prejuicios que los ata al capital sin atreverse a romperlos”135. Esta debilidad se hacía particularmente evidente en materia política, donde Argentina contaba desde hacía más de una década con un Partido Socialista plenamente establecido, a cuyas filas Recabarren se integró prácticamente desde su llegada.
Como se argumentará en las páginas que siguen, el Partido Socialista fue el agente que canalizó los principales aprendizajes de Recabarren durante su exilio argentino, afirmando una afinidad doctrinaria que hasta ese momento se había mantenido en un plano más bien intuitivo. Polemizando desde Buenos Aires con un folleto de difusión de la “Religión de la Humanidad” escrito bajo la inspiración de Augusto Comte por el célebre predicador chileno Juan José Julio Elizalde (el “Pope Julio”), Recabarren proclamaba a la “Democracia Socialista” propuesta por Marx como la única “religión moderna que resuelve completamente el problema de la felicidad sobre el planeta”. Prescindiendo de “ídolos, misticismos y cabezas visibles”, y levantando como ideales la abolición de la propiedad privada, de la clase patronal y del gobierno sobre los hombres, “el ideal de la democracia socialista será la más excelsa religión del porvenir, que absorberá todas las religiones tradicionales”. Su fundamento ético era la solidaridad, infinitamente superior al amor y la caridad de las religiones tradicionales, “humillantes para la dignidad humana”. “La solidaridad”, afirmaba Recabarren, “es el fruto estricto de la justicia, es inherente a la fraternidad y mantiene más alta la libertad. Huye de la gratitud y del homenaje”. Y era en virtud de ese sentimiento “elevado y perfecto”, equivalente a la “nivelación de la Humanidad” y a la “redención verdadera de la especie humana”, que podía declarar a la democracia socialista como “mi religión, mi amada religión”. “Mi vida”, concluía en tono más bien dramático, “le pertenece”136.
No obstante la vehemencia de estas declaraciones, el Partido Socialista argentino no constituía por ese entonces una expresión particularmente radicalizada de militancia. Es verdad que su declaración de principios reconocía la primacía de la lucha de clases, y también que su programa mínimo incorporaba una serie de demandas sociales, entre ellas la jornada de ocho horas, la responsabilidad patronal ante los accidentes del trabajo y la igualdad de salarios entre hombres y mujeres. Sin embargo, el desenvolvimiento práctico del socialismo argentino había tendido a privilegiar la acción político-electoral por sobre la movilización social de base, como por lo demás también ocurría con el Partido Demócrata chileno del que Recabarren comenzaba a distanciarse ideológicamente. Como se señaló más arriba, su inserción inicial en organismos sindicales como la FORA o la UGT había tendido a diluirse con el tiempo, cediendo el liderazgo en ese campo a fuerzas que rechazaban abiertamente el acatamiento de la institucionalidad política vigente, como los anarquistas y los sindicalistas. Paradojalmente, la prevalencia del fraude electoral en las prácticas políticas de la época tampoco otorgaba demasiada eficacia a la vía privilegiada por el Partido Socialista, apareciendo como solitaria excepción la elección en 1904 de su destacado militante Alfredo L. Palacios como diputado por el barrio obrero de La Boca, fruto de una reforma en el sistema de votaciones. Ello, no obstante la identificación explícita de la colectividad como “socialista”, formalizada a través de su pertenencia oficial a la Segunda Internacional, constituyó para Recabarren un fuerte factor de atracción, haciendo de él, como ya se dijo, el foco principal de su actuación política en Buenos Aires137.
Bajo esta perspectiva, es interesante constatar que en sus primeras impresiones sobre el socialismo argentino Recabarren destacara no tanto sus bases programáticas, a las que mencionaba un poco al pasar como “definidas y explícitas”, sino ante todo las conductas y los valores que inculcaba –y exigía– entre sus militantes. Los vicios como el juego, la embriaguez y la prostitución se combatían duramente, y si alguien era sorprendido en falta era “llevado ante los jueces disciplinarios del partido para hacer corregir ese defecto”. Ningún socialista podía ser borracho, pues serlo y llamarse socialista “sería denigrar el nombre”. También se proscribían “errores” ideológicos tales como la fe religiosa, el “patrioterismo” y el militarismo. En virtud de todo ello, señalaba admirativamente el refugiado chileno, “el Partido Socialista es puritano por excelencia, y es exigente en el cumplimiento del programa por cada individuo en el hogar, en la calle, en el taller y en todas partes”. En consecuencia, “los socialistas son pocos, relativamente, pero escogidos. Se hace la propaganda por la conducta”. Encomiaba también las prácticas democráticas que regían los órganos internos del partido, lo que evitaba el caciquismo que a su juicio se había ido apoderando de su propio Partido Demócrata. En suma, y sin entrar aún en un análisis más pormenorizado de los beneficios de la ideología socialista, como sí lo haría más adelante, no vacilaba en exhortar a su organización de origen a “estudiar las conveniencias de estas reformas y procurar ponerlas en práctica”, incluyendo la afiliación formal al “Partido Socialista Internacional, cuyo secretario general reside en Bruselas”138.
Siempre reacio a separar el discurso de la praxis, Recabarren se zambulló a fondo en la militancia socialista bonaerense, escribiendo en La Vanguardia y participando como orador y miembro de una comisión fiscalizadora del partido en las elecciones para diputados provinciales celebradas en marzo de 1907. En el barrio eminentemente obrero de Avellaneda le correspondió hablar ante más de 600 asistentes, haciendo otro tanto en las localidades rurales de San Pedro y San Nicolás, acompañando en ese caso al dirigente partidista Mario Bravo, al curtidor José Fernández y al estibador José V. García. “En todos los viajes a los diferentes pueblos de esta República”, se comprometía formalmente, “daré a conocer, en parte, el desarrollo social y político obrero de Chile, a fin de estrechar cada vez más las vinculaciones de chilenos y argentinos”. Y agregaba: “El entusiasmo es grande, y es de prever que las burguesías de estas dos naciones caerán en poco tiempo al empuje irresistible de las huestes trabajadoras, fraternalmente unidas de estas dos naciones vecinas y hermanas. ¡Viva la fraternidad internacional de los trabajadores oprimidos y explotados!”139.
Por esos mismos días le correspondió asistir, como se adelantó más arriba, al Congreso de Unificación de las Organizaciones Obreras de la República Argentina, verificado entre el ٢٨ de marzo y el ١º de abril de ١٩٠٧ en el Teatro Verdi, en el barrio de La Boca. Pese a que lo hacía formalmente como delegado de la Unión Gráfica, por su condición de tipógrafo de La Vanguardia, asumió allí una suerte de vocería del Partido Socialista, lo que lo enfrentó abiertamente a la mayoría anarquista que finalmente impuso su línea en dicho cónclave. Según lo relataría posteriormente a sus lectores chilenos, la “intransigencia” con que el bloque anarquista se aferró a una declaración que comprometía a la organización obrera que debía surgir de ese Congreso a “marchar hacia el comunismo anárquico, que constituirá la completa emancipación humana”, impidió que prosperase una postura más amplia, respetuosa de la “libertad de propaganda” (es decir, de aquellas propuestas que diferían del “comunismo anárquico”), y de la selección de “los medios de lucha que estén de acuerdo con las ideas filosóficas y políticas” por las que libremente se inclinase cualquier asociado140.
En un célebre discurso pronunciado en la ocasión, publicado posteriormente en La Vanguardia, Recabarren fustigó enérgicamente a los delegados anarquistas por su falta de “propósito fraternal”, y por su “capricho de no aceptar lo que sea propuesto por los delegados socialistas por el solo hecho de partir de estas filas”. En medio de las protestas y silbidos de “los delegados y la barra anarquista”, acusó a los partidarios de esa doctrina de aferrarse intransigentemente a su declaración de principios, revelándose así “tan conservadores como los dogmáticos católicos”. Y remachaba, desafiante: “Yo sostengo que si con vuestra intransigencia de declarar la organización comunista anárquica, nos alejáis a nosotros, los socialistas, que constituimos un factor, pequeño o grande, pero útil y necesario en el movimiento obrero, con mayor razón alejaréis a ese inmenso número de desgraciados obreros que todavía viven en la más grande ignorancia, que se niegan a organizarse, por debilidad y degeneración”. Acusados abiertamente de fomentar la división de clase, los delegados anarquistas intentaron silenciar al orador chileno, desatándose un tumulto en medio del cual “el delegado Rodríguez desnudó su puñal”, en tanto que otro delegado anarquista de Rosario “sacó un revólver y apuntó a la tribuna”. En medio de semejante desborde de pasiones políticas, el salón de reuniones debió ser desalojado y la reunión se dio precipitadamente por concluida141.
Como lo ha argumentado convincentemente Jaime Massardo, el discurso del Teatro Verdi y el fracaso del Congreso de Unificación marcan un punto de inflexión en la trayectoria política de Recabarren, completando su ruptura con un anarquismo con el que ya venía polemizando desde su estadía en la cárcel de Tocopilla, y formalizando su conversión plena al socialismo142. Algunas semanas después de las incidencias relatadas, el dirigente chileno fue invitado a la sureña localidad de Bahía Blanca por una cooperativa de albañilería con el propósito de dictar conferencias sobre cooperativismo, medios de lucha y organización obrera. Esa ciudad, relataba a sus lectores chilenos, había tenido un movimiento obrero bastante desarrollado, pero “había sido destruido por los elementos anarquistas, que por lo general son contrarios a toda organización obrera”. Describiendo admirativamente la cooperativa que lo había llevado hasta allá, compuesta por treinta y cuatro albañiles y distinguida por pagar los mejores salarios y respetar la jornada de ocho horas y el descanso dominical, lamentaba que su adelantamiento se hubiese visto entrabado por “la gran campaña en contra hecha por los anarquistas”. Se confirmaba así el papel objetivamente reaccionario de tales elementos, “cuya mayoría la forman aquí holgazanes, rufianes y policías”, frente a una iniciativa verdaderamente revolucionaria, que suprimía a los explotadores y mejoraba las condiciones materiales de los cooperativistas a partir de su propio esfuerzo143.
Inmerso en este clima de decantación doctrinaria, no resulta sorprendente que por esos mismos días, más exactamente en mayo de 1907, Recabarren aparezca enviando un informe a la Oficina (o “Buró”, como se decía en el lenguaje de la época) Internacional Socialista dando cuenta de la trayectoria del movimiento obrero chileno, encarnado según él fundamentalmente en el Partido Demócrata –con el cual, dicho sea de paso, solo mantenía contacto epistolar–. “En Chile”, comenzaba el informe, “el partido de los obreros fue creado el 20 de marzo de 1887 bajo el nombre de Partido Demócrata, pero la existencia del Buró Socialista Internacional fue ignorada hasta hace pocos años y por diversas razones no se establecieron relaciones con el mismo”. El programa partidario, reconocía, no era demasiado claro en lo referente a la lucha de clases, y su redacción tampoco era lo suficientemente “moderna”, pero ello obedecía “a que el Partido ha sido fundado por proletarios chilenos en un medio ambiente conservador y a que la capacidad intelectual de esos proletarios, precisamente a causa del medio en que viven, no les ha permitido elaborar algo mejor”. Ese atraso, sumado según él a las libertades públicas que prevalecían en el país y generaban una ilusión de participación democrática, había tenido por efecto “retardar un poco la difusión de la verdadera concepción de la lucha de clases”.
No obstante esas salvedades, aseguraba Recabarren, el Partido Demócrata reunía todas las condiciones orgánicas, políticas y sociales para formar parte de la Internacional Socialista, lo que procedía a demostrar haciendo una breve reseña de su historia. Si a ello se sumaba que desde hacía unos seis u ocho años actuaba en su interior “un grupo que lucha por un cambio en su denominación y por la adopción oficial de la táctica y los principios socialistas”, grupo que a su parecer “gana importancia día a día y todo indica que impondrá sus puntos de vista en breve plazo”, el momento era más que propicio para promover su ingreso al “concierto del socialismo internacional”. Solicitaba por tanto, (sin perjuicio de no ejercer representación formal alguna…), que el Buró enviase al secretario del partido en Chile “las bases y condiciones que se requieren para afiliarse al Partido Socialista Internacional”. Pedía también someter su informe a la consideración del Congreso Internacional que debía celebrarse en la localidad alemana de Stuttgart en agosto de 1907, expresando su aspiración a que la Democracia chilena pudiese estar directamente representada en el congreso inmediatamente posterior144.
Pese a la aparente extemporaneidad del informe, o al menos su falta de validación por los organismos formales del Partido Demócrata, los propósitos expresados en él no obedecían a una mera improvisación del momento. Desde su llegada a Buenos Aires, y aprovechando el alero brindado por el Partido Socialista argentino, Recabarren había venido difundiendo la idea de sumar al movimiento obrero chileno y al partido que según él mejor lo encarnaba, a la corriente socialista mundial. En la que posiblemente haya sido su primera publicación en La Vanguardia de Buenos Aires, escrita bajo el seudónimo de “Raúl Caneberis R.”, ya había señalado que “cada vez que llega a nuestras manos un diario, un folleto, un periódico editado, escrito por proletarios que luchan en todos los rincones del mundo, nos sentimos acompañados, inspirados, ayudados en esta hermosa lucha de reivindicar posiciones y derechos”. Reseñaba luego los avances del movimiento mancomunal, que según él abarcaba ya veinticinco ciudades y reunía unos quince mil asociados, y del Partido Demócrata (“la organización política del proletariado chileno”), constituido en más de cien pueblos, apoyado por veinte mil afiliados y representado en el sistema político formal por más de ochenta autoridades municipales electas y por tres diputados nacionales. Pasaba también revista a las grandes huelgas (“sangrientas, tumultuosas, terribles”) vividas desde el cambio de siglo, y concluía: “Miramos con ojos atentos la marcha progresiva de los proletarios del mundo y nos inspiramos en ella para guía de nuestros pasos, nuestra organización y medios de lucha”145.
Pocos días después de escribir estas líneas, en su primera conferencia pública en la capital argentina, titulada “La política obrera en Chile”, Recabarren insistía en identificar a su partido con los principales logros del movimiento social criollo, y en pronosticar confiadamente “su evolución hacia el Socialismo”. Presentado por el destacado dirigente y fundador del Partido Socialista argentino Enrique Dickmann, y ante una concurrencia de más de mil quinientas personas, el orador chileno expuso la historia de la “Democracia” en su país haciéndola remontar hasta Francisco Bilbao y la Sociedad de la Igualdad, portadores tempranos, según él, de “ideas igualitarias y de reforma del orden social”. Ya fundado el Partido Demócrata, celebraba la elección en 1894 –precisamente el año de su propio ingreso– de Ángel Guarello como primer diputado de la colectividad, calificándolo de “socialista excelente”.
En la actualidad, agregaba, el partido estaba dividido en dos fracciones, una de las cuales denominaba abiertamente “demócrata socialista”, representada en la Cámara de Diputados por el obrero mecánico Bonifacio Veas, en tanto que la otra, representada por Malaquías Concha, recibía el apelativo de “demócrata conservadora”. En todo caso, aseguraba, el programa partidista “es muy parecido al del Partido Socialista Argentino”, e incluía la supresión de la guardia nacional (en todo caso reemplazada en ambos países por el servicio militar obligatorio), la separación de la Iglesia del Estado, la enseñanza gratuita, laica y obligatoria, y el sufragio universal –aunque evitaba aludir, en el caso chileno, a la ausencia de reivindicaciones propiamente sociales–. Para concluir, según la versión periodística de La Vanguardia bonaerense, “el conferenciante señala la evolución de la democracia hacia el socialismo integral, expresa su confianza en el brillante porvenir de la política obrera en Chile, a pesar de la escandalosa y brutal actitud de aquella burguesía sin escrúpulos, y termina diciendo que las relaciones internacionales de la clase obrera, desprendida de sus prejuicios patrioteros, deben ser activas y serán fecundas en beneficios para ella”146.
Tras el envío de su informe al Buró Internacional, Recabarren mantuvo su campaña de promoción del socialismo entre sus correligionarios chilenos. Refiriéndose a los buenos resultados electorales obtenidos por los socialistas austro-húngaros, quienes en las elecciones de mayo-junio de ese año habían aumentado su representación parlamentaria de once a ochenta y siete diputados, exhortaba a sus compatriotas a reflexionar sobre los errores cometidos “durante los veinte años que lleva de lucha el Partido Demócrata”, y sobre los medios de lucha que convenía adoptar para el futuro. La Democracia chilena, representada a la sazón por tan pocos diputados, “sabiendo luchar y procurando la unión de todos los elementos sanos del proletariado, y con toda la prensa que hoy tiene y sus demás elementos organizados, no debe desconfiar que en las futuras elecciones pudiera hacer triunfar veinte diputados”. Para ello, sin embargo, era menester encaminar su acción “por un camino más directo hacia el bienestar del proletariado, que eleve la conciencia de clase en el sentido de preparar un ejército electoral más enérgico por la mejor educación doctrinaria”. Abandonando el terreno de las “declaraciones más o menos platónicas o de ideas ya caducas”, el Partido Demócrata debía reformar su doctrina “en todo aquello que ya no satisfaga la aspiración proletaria o no pueda realizar la transformación del régimen social que es necesaria para hacer venir una era de verdadero bienestar popular”. Debía, en otras palabras, “seguir los pasos del socialismo universal” y renunciar a las alianzas electorales con partidos burgueses, “porque ellas no vendrán sino en perjuicio de la clase obrera”. Y remachaba: “Miremos hacia nuestros hermanos los obreros de Europa, e imitemos sus ejemplos que son los hechos de la experiencia”147.
A los pocos días volvía a la carga con un artículo dedicado expresamente a familiarizar a sus lectores de La Reforma con la Oficina o Buró Socialista Internacional. La gran mayoría del proletariado chileno, según decía, ignoraba el objetivo y la existencia de esa organización, “por haberse publicado muy poco en Chile su trabajo y no haberse dado a conocer ampliamente su objeto de existencia”. La Oficina era descrita por Recabarren como “la representación de casi todos los partidos socialistas obreros del mundo”, y poseía una sede permanente en Bruselas, reuniéndose además “en convenciones o congresos ordinarios cada tres años, para acordar todo lo que sea útil a la acción y marcha general del proletariado del mundo”. Para demostrar que la organización incluía a “todas las naciones importantes de las cinco partes del globo”, enumeraba los veinticuatro partidos que en ese momento la integraban, entre ellos los de China, Rusia y Sudáfrica. El continente americano solo estaba representado por las agrupaciones socialistas de Estados Unidos y Argentina (siendo esta última la que brindaba a Recabarren el nexo directo con la Internacional), y resultaba lamentable que Chile aún se mantuviera al margen de tan emblemático referente. A pocos días de iniciarse el Congreso de Stuttgart, aseguraba que las resoluciones que allí se adoptasen serían importantísimas, “especialmente la táctica que se acuerde para combatir el militarismo, que es la peor peste que arruina los pueblos”. Se comprometía por tanto a mantener debidamente informados a sus lectores chilenos sobre lo que allí se debatiese, y expresaba sus deseos de que el Partido Demócrata se preocupase más en lo sucesivo de los quehaceres de la Oficina Socialista Internacional, “el corazón y el cerebro de la organización obrera del mundo”. No mencionaba en ningún momento, sin embargo, que dos meses antes ya había cursado, de manera inconsulta, una solicitud formal de incorporación a nombre del partido...148.
Al cumplirse el primer aniversario de la creación de La Reforma, Recabarren obsequiaba a quienes denominaba “los futuros socialistas de Chile” un largo reportaje sobre el poderoso movimiento cooperativo desarrollado por los socialistas belgas desde el año 1880, no para servir de “lectura curiosa y admirable”, sino a modo de enseñanza “de una acción digna de imitarse, de realizarse pronto, porque así lo requiere la triste situación presente”. Adornando su escrito con fotografías obtenidas del archivo de La Vanguardia, describía prolijamente los distintos establecimientos fundados y regentados por el socialismo belga bajo el principio cooperativista, incluyendo panaderías, carnicerías, carbonerías, “una tienda de confecciones con toda clase de artículos de vestir para familia, un despacho de cerveza, vinos y cigarros”. Mencionaba también un “magnífico servicio médico farmacéutico” y diversas “casas del pueblo” fundadas en las principales localidades del país, las que servían de centros de operaciones para las diversas iniciativas sociales. “En Bélgica”, señalaba retornando a una metáfora religiosa ya observada más arriba, “que es un país en que gobierna el partido católico, hay naturalmente en cada pueblo, por lo menos una iglesia. Pues bien, los obreros belgas van levantando en cada aldea, en cada ciudad, una Casa del Pueblo. ¡Al lado de la iglesia católica, la iglesia socialista!”.
Hacia fines de 1904, según una estadística incluida en el artículo, la Federación de Cooperativas dependiente del socialismo belga enumeraba 166 sociedades de producción y consumo bajo su alero, con un número de asociados ascendente a 103.225 personas, sin contar sus familias. En suma, “la obra socialista de Bélgica es inmensa y detallarla completamente no sería posible en un diario: se necesitaría de un libro”. Lo relatado, sin embargo, parecía suficiente para estimular a los obreros chilenos a inspirarse en ese ejemplo, y parafraseando una de las frases de Marx más citadas por Recabarren, “buscar su independencia por sus propios esfuerzos”149. Para aquilatar el atractivo que sobre él ejercían estas iniciativas de autogestión obrera, se recordará que ya había experimentado incipientemente con ellas durante su estadía en Tocopilla, cuando la fundación de una “casa del pueblo” en plena pampa había sido parcialmente truncada por su prisión. Como se verá en el próximo capítulo, el proyecto sería retomado en mayor escala cuando fijase su residencia en Iquique, entre los años 1911 y 1915.
La arremetida de propaganda doctrinaria culminó en septiembre de 1907 con un manifiesto teóricamente dirigido “a los demócratas de toda la República Chilena”, en el que llamaba abiertamente a cambiar el nombre del partido por el de “Demócrata Socialista”, reemplazando además el antiguo programa de 1887 por uno más acorde a las necesidades de los tiempos. “Desde hace algunos años”, decía para comenzar, “un puñado de proletarios chilenos luchan dentro de las agrupaciones del Partido, por ampliar nuestro programa de aspiraciones y de acción, en el sentido de colocar a nuestro partido al nivel de los grandes partidos obreros del mundo, que indudablemente en sus acciones y en sus aspiraciones estampan el sello austero de toda su inteligencia”. Por sí mismo, continuaba, el ideal democrático no bastaba para “realizar el verdadero bienestar que perseguimos con nuestra organización y con nuestra lucha política”. Para hacerlo, aquel debía complementarse con “los ideales socialistas que sustentan, hasta la fecha, la forma más acabada y completa de los sentimientos de la humanidad para realizar su felicidad verdadera”.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.