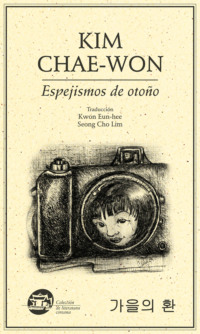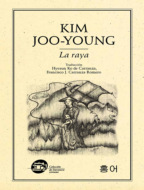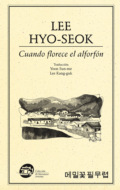Kitabı oku: «Espejismos de otoño»

Primera edición en MINIMALIA, noviembre de 2009
Director de la colección: Alejandro Zenker
Cuidado editorial: Elizabeth González
Coordinadora de producción: Beatriz Hernández
Formación digital: Rosa Virginia Cruz e Itzbe Rodríguez Ciurana
Viñeta de portada: Carlos González
Esta obra se publica con el apoyo del Instituto de Traducción de Literatura Coreana (KLTI)
© 20079, Solar, Servicios Editoriales, S.A., de C.V.
Calle 2 número 21, San Pedro de los Pinos.
Teléfonos y fax (conmutador): 5515-1657
Correo electrónico: solar@solareditores.com
Página electrónica: www.solareditores.com
ISBN: 978-607-7640-80-6
Índice
Espejismos de otoño
Espejismos de invierno
Espejismos de primavera
Espejismos de verano
Espejismos de otoño
1
Nunca te he visto.
Lo único que hemos hecho durante casi diez años es escucharnos por teléfono.
Eso fue lo que me pediste, pero también así lo quise yo.
Al principio, fue sólo un acuerdo implícito, pero llegó un momento en que tuvimos que prometernos no hacerlo jamás, y te pedí que me lo juraras.
Aceptaste. Me dijiste que lo comprendías, que estabas de acuerdo conmigo, que era lo que tú mismo esperarías de cualquier otra persona. Fue así como, durante estos diez años, viviendo como hemos vivido, bajo el mismo cielo de Seúl, nunca nos hemos visto ni siquiera para tomar un té juntos. Nos dedicamos, en lugar de eso, a escucharnos, a prestarnos una atención absoluta, y yo, pese a llevarte veinte años, a dejarme llevar por ti, a saciar tus deseos y a permitir que me tutearas, que de un día para otro empezaras incluso a llamarme por mi nombre.1
Supongo que el mundo tiene cosas mucho más interesantes, pero, para mí, tu aparición fue algo fascinante, no sólo por tus gracias, sino porque supiste convertirte en alguien imprescindible.
Hay, sobre la arena, blanca y luminosa, una sábana gigante igual de blanca. Las pocas nubes que la cubren le van cambiando de tonalidad y, a su compás, también los sentimientos de quien se detiene a contemplarla: un leve estremecimiento.
Eso es lo que siento por ti.
Si mirara a lo lejos, vería también el azul del mar, pero las fuerzas no me alcanzan para tanto. Desisto.
Lo que recuerdo, eso sí, es la playa y aquella sábana blanca, probablemente de tanto escucharte hablar de ellas: sábanas blancas y almidonadas, sin arrugas, que el viento llena de pliegues y arena, como a una toalla cualquiera.
Eso es lo que me ocurre contigo. Un estremecimiento semejante a las mutaciones del blanco de aquella playa desierta, una tenue metamorfosis como la que provocas en mí: indefinible, inmaterializable.
Te pregunté por tu aspecto o, tal vez, ni siquiera eso.
Pensándolo bien, creo que fuiste tú el que, por iniciativa propia, empezó a darme detalles, a describirse, a darse una forma cuando yo hubiera preferido dejarlo al vuelo de la imaginación…
Me contaste que tenías la piel blanca y unas cejas abundantes. Unas veces, que medías 1.77 m y otras, 1.78. La primera vez que hablamos me dijiste que tenías 24, pero, al poco tiempo, que no, que tenías 25. Bueno, puede ser. Depende del cálculo que hayas hecho, el occidental o el oriental.2 Sin embargo, estas referencias tan vagas e inexactas de ti me han hecho pensar que vives atrapado en una imagen.
Es posible que así sea, que estés preso en la materia que eres.
Lo mismo que yo, que todos. ¡Dichosa apariencia que nos esclaviza!
¿Qué duda cabe que nos determina, que influye en nuestra forma de pensar y vivir? ¿Acaso no es ella, nuestra propia materialidad, la que nos ha obligado a mantenernos a distancia, a no vernos pese al tiempo transcurrido?
¿Qué otra cosa es el destino, sino nuestro cuerpo, un cuerpo trabajando mano a mano con el destino para existir, para presenciar sus límites, que es donde existimos y donde nada es real sin una presencia visible que los defina.
Supongo que es por eso que me preguntas a menudo por mi forma de vestir.
—¿Qué llevas hoy?
—¿Y tú, qué te has puesto? —te vuelvo a preguntar yo, sólo por escuchar tus detallados comentarios sobre lo que llevas.
—No llevo más que una chaqueta de cuero.
—¡Caramba! ¿No tienes frío?
—No, nada. Estoy acostumbrado —decías tú.
Otras veces decías que llevabas una camiseta amarilla y una chaqueta o que te habías puesto una camiseta blanca, jeans y botas de cuero, aun en verano, porque te gustaban mucho.
A mí me encanta escucharte. Te esmeras por contarme lo que llevas puesto y eso me hace sentirte cerca, mucho más cerca que nunca.
Tenemos un cuerpo, cierto, pero si hay cuerpo, también hay alma y, sin embargo, nos pasamos los días atendiendo el ser material porque es lo único visible, palpable.
—¿Qué piensas? ¿Cómo has pasado el día? —con frecuencia me haces preguntas que hablan indirectamente del cuerpo, referencias no directas, pero sí contenidas… como cualquier conversación que, al fin y al cabo, a lo que alude es sobre todo a la materialidad.
Me miro en el espejo con la sensación de que lo que veo no es más que un obstáculo para mi existencia, una presencia física a la que me siento encadenada, pero que tampoco sé con seguridad si, desprendiéndome de ella, de mi cuerpo, gozaría de más libertad: ¿seríamos libres, realmente libres, tan libres como el viento, sin un cuerpo del que depender?
¿Por qué tomé la decisión de no verte?, ¿por qué te convertiste en una excepción?
¿Y tú?, ¿por qué?, ¿por qué empezaste todo esto, rodeado como estás de gente y no digamos de mujeres?
Siempre que hablamos te lo recuerdo, que no intentes verme.
Entonces me tranquilizas, que no me preocupe, que no lo harás y menos sin avisarme antes, que eres una persona educada y sensible.
Dicho así, parece que te he pasado a ti la batuta, como si vernos o no estuviera en tus manos, pero es a mí, a mí, a quien van dirigidas esas advertencias, a mí que soy la que se enfrentaría a ti. Te obligo para obligarme a mí misma a cumplir la promesa.
Vivir bajo el mismo cielo y no vernos. La idea me parece buena: un esbozo ideal.
Inconsciente o no, ahí está el deseo de cobijarnos, de sentirnos protegidos en la tranquilidad que proporciona lo velado, si no ¿a qué tantos disfraces y máscaras?, ¿qué sentido tendrían?
La historia los menciona como representantes satíricos, psicológicos, de épocas y culturas, lo mismo que nuestras máscaras más clásicas, las de hahoe,3 productos humanos que, sin embargo, no dejan de ser eso, simples máscaras, nada más.
¿Qué es lo que pretendemos ocultar al disfrazarnos así? ¿Acaso tenemos algo que esconder? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿La tenemos y no la podemos revelar o es que ni siquiera estamos seguros de si existe o no?
Debe de ser todo eso que encerramos bajo llave en nuestros imperfectos cuerpos: falsedad, envidia, traición, celos, mentira, arrogancia, lujuria y otros sentimientos igualmente tullidos y amorfos.
Lo bueno es que todo tiene su lado hermoso, y menos mal, porque es lo que nos permite embellecer la voluntad y soñar con volar más alto.
Soñar…
Hacía mucho que no pronunciaba esta palabra.
Pero, ¿cómo atreverme a soñar? y ¿con qué?
Nos ocultamos tras las máscaras y evitamos descubrirnos para acomodarnos a la realidad y en busca también de un espacio personal, más individual y libre.
La vida es un cruce de conexiones. De algún lado vienen las penas e igual las alegrías, pues las sentimos y padecemos, una vida hecha de telarañas en la que todo y nada está ligado y todo es uno. Así es, al menos, como yo la veo.
El problema está en que yo prevalezco por encima de cualquier otro sujeto y condiciono mi relación con el exterior. En otras palabras, soy el obstáculo. Antes de pensar en ti, la que me preocupa soy yo. Soy el problema, la que desea tu encuentro, pero que lo frena y obstaculiza en busca de algo que me encubra y me permita existir en otro yo que no es mi yo.
Esto es lo que dice una Enciclopedia de las máscaras: “La gente actual utiliza la palabra máscara en un sentido alegórico, creándose una personalidad, según cada situación y adecuada a su persona, de donde proviene la palabra personalidad y el nombre de las máscaras que se les ponía a los leones en Etruria…”
Esas máscaras, que previamente habían sido utilizadas en ritos particulares, ceremonias, aniversarios o fiestas, ya no corresponden a las tradiciones. Se les ha concedido un sentido mitológico y hasta cosmológico, atribuyéndoles energías que las apartan de la cotidianidad del día a día, para acercarlas a la totalidad del universo y a un espacio temporal que restaure el origen del mundo y desvíe el fluir del tiempo.
La presentación y retirada de la máscara de la vida cotidiana tiene también ese sentido global y legendario: el renacer del ser espiritual, algo así como una transmutación de personalidad o estado del alma, porque las máscaras no sólo mudan el rostro, sino también el cuerpo y hasta la ropa con la que nos cubrimos. También alteran la voz. En el sur de la India hay máscaras que cubren completamente el rostro y entorpecen la respiración. Su sentido funcional, de metamorfosis, está en provocar distintas manifestaciones que nos conduzcan al estadio salvaje o espiritual del que venimos.
Una máscara significa, ante todo, envoltorio, lo cual viene a decir que sirve para encubrirnos, para funcionar como papeles, máscaras sociales. Jung llama persona a esta actitud social. Un individuo puede llevar varias máscaras, dependiendo de la situación o de loque le requiera la sociedad. Saber hacer uso de ellas es una de las tareas esenciales de la vida, porque la realidad no nos permite vivir con una única imagen, ni mirar el mundo a través de una única ventana.
Pero éstas son las normales, las del diario vivir, y yo de las que quiero hablar es de esas otras que rompen con lo cotidiano para insinuar semblantes e imágenes que nos desconectan de lo ordinario. Ahí está, tal vez, la razón de que insista en no vernos.
Todo comenzó con una insignificante llamada telefónica, y lo mismo que la voz que traspasa la máscara suena diferente, quizá el cable que nos conectó anheló parecerse a ella, no por esconder nada —por supuesto, todos tenemos el deseo innato de vivir en espacios libres—, sino por buscar una salida al empeño de experimentar cierta metamorfosis en la personalidad, un escape…
Hemos contemplado, tras pasar la noche hablando, el amanecer con el auricular en la mano, experimentando inquietud, pero también una extraña alegría que me reconfortaba.
El cuerpo quedaba resentido y torpe para cualquier actividad diaria. Hacer la compra, limpiar la casa o los quehaceres más simples me costaba trabajo, pero me sentía otra persona, como si hubiera cambiado y no fuera la misma del día anterior, una sensación agradable y misteriosa que recorría todo mi cuerpo: la alegría, probablemente, de haber podido huir de mis propios márgenes.
A veces, siempre después de haber hablado contigo durante toda una noche, me he visto sorprendida sentada en el autobús, con las bolsas de la compra, contemplando sin ver el bailoteo de las hojas de los árboles en pleno otoño. Nunca he hablado tanto como lo he hecho contigo… ahí radica tu misterio y lo singular y particular de tu personalidad.
Podría haber dejado a un lado el auricular, si me hubieras aburrido; podría haber descolgado el aparato, invocando tu pretensión y, sin embargo, no lo hice. Yo, que tengo marido e hijos, y a los suegros viviendo en el edificio de al lado. Si hablo contigo y durante tanto tiempo, o bien sentada en el escritorio de mi cuarto o en el suelo, apoyada en la pared y rendida, a pesar, incluso, de la tensión y el desasosiego que implica el hecho, es porque me transmites fortaleza.
Son noches sumamente cortas, tan cortas que cuesta creer en su amanecer. Miro la ventana con el auricular en la mano y siempre hay alguna exclamación que se me escapa, mientras el cuerpo empieza a acumular tanto cansancio como la luz que invade las ventanas de la casa.
Te hablo del crepúsculo con la voz quebrada y te recuerdo que debo preparar el desayuno para la familia, para que mi marido pueda salir al trabajo y mis hijos a la escuela.
—¿En serio? —dices, y es cuando te das cuenta de que, en efecto, ha amanecido. Siento tu mirada dirigiéndose hacia la ventana—. ¡Un momento, espera un momento, por favor! ¡No cuelgues todavía! ¡Uf! ¡Ya! Me acabo de colocar un cojín en la espalda. ¿En qué posición estás sentada tú?
Y es como si quisieras reanudar la charla con nuevo brío.
Tratas de seguir hablando.
Pero yo cuelgo discretamente el aparato, me dirijo a la cocina, lleno de agua la cafetera, la dejo sobre la estufa de gas y pongo el fuego. Voy a tomarme algo y, luego, a preparar el desayuno.
Contemplo las hojas de los álamos que se asoman hasta este sexto piso del departamento y espero que el café, caliente y denso, me quite el sueño.
2
El primer día que me llamaste, estaba arreglando la casa, sentada en medio de una nube de polvo.
Había sacado todos los libros de la estantería para tirar algunos, y otros, volverlos a colocar, pero en orden. Bueno, he dicho en orden, pero me limité sólo a clasificarlos por género: poemarios, ensayos y novelas, extranjeras y coreanas; algo que había pensado hacer cuando nos mudamos a esta casa.
Fue durante la primavera pasada cuando nos trasladamos a estos edificios donde viven también mis suegros. Quizá por eso me dijiste que te había costado tanto conseguir el número de teléfono y dar conmigo.
Los cajones del escritorio y de los armarios andaban sueltos de aquí para allá, desordenados y sin ton ni son, y el cuarto, atiborrado de un polvo que la luz del atardecer acentuaba, proyectaba sombras con formas de trapecios levantados en un rincón del cuarto.
El teléfono sonó en una de las pausas que hice.
Era una llamada desconocida. Pensé que era un adolescente buscando a una amiga. Después de colgar, también pensé que podía haber sido una llamada para mi hija, aunque el nombre que me habían dado no era el suyo.
Al poco, el aparato volvió a sonar. Otra llamada desconocida. No me acuerdo si buscaba a la misma persona o no. Tampoco de si yo me di cuenta, en aquel entonces, de que se trataba de la misma persona que había llamado la primera vez.
Volví a decirle que estaba equivocado, pero, esa vez, por si acaso, pregunté si no estaba buscando a mi hija, que estaba en segundo de secundaria. Tú no dijiste nada y colgaste.
Después de otro buen rato, volviste a llamar. Esa vez sí reconocí que las tres llamadas eran de la misma persona. Tú querías hablar conmigo, con Iu Yin-ji, la escritora.
—Habla con ella —respondí, sin sospechar nada, en el mismo tono de voz.
Tú empezaste a hablar tímidamente, como un adolescente pidiéndole salir a una chica que ha visto pasar por la calle. No me acuerdo exactamente cómo fue, pero me lo imagino, porque te colgué, pese a que me explicaste que eras lector asiduo de mis obras.
He sido siempre muy considerada con mis lectores, mejor dicho, con casi todas las llamadas. Tal vez fuera porque me estaba haciendo mayor, o quizá porque, por naturaleza, soy una persona amable. El caso es que, a mi manera, siempre he intentado ser una persona agradable.
Volviste a llamar. Lo hiciste una, otra y otra vez.
Y yo siempre te respondía, pero sólo para comprobar que eras tú y volvía a colgar. Un rato después, cuando el aparato había dejado de sonar por un tiempo, levanté el auricular para hacer una llamada y, ¡vaya sorpresa!, tú seguías allí, colgado del teléfono. Supuestamente, ninguna llamada se corta mientras no cuelgue el que llamó, lo cual quiere decir que permaneciste al otro lado de la línea todo ese tiempo.
Mucho después me dijiste que te había dado tanta pena, que pensaste en desistir, pero que no aguantaste las ganas y volviste a llamar y a dejar un mensaje en el contestador.
Me explicaste que de pequeño habías frecuentado templos con tu abuela, que no eras una persona mala. Me hiciste reír. “Muy gracioso —pensé—, algo atrevido y hasta un poco pícaro, pero ingenuo.”
Sentí un aire fresco en mitad de la polvareda del cuarto. Un adolescente obstinado que se empeña en llamarme… y en hacerme sentir como una colegiala.
—Habla con ella.
No fue una respuesta adecuada, pareciéndome tú un muchachito que me hablaba como a una jovencita, aun así, me dirigí a ti de usted. Quizá debí haberte dicho: “hablas con ella”, como lo hubiera hecho cualquier adulto.
El mensaje que dejaste en el contestador fue rotundo. Pensabas seguir llamándome de vez en cuando.
Así fue tu primera aparición hace ya diez años.
Esa llamada tuya irradió autenticidad y tu voz transmitía siempre, a través de la línea telefónica, imágenes con tanta precisión que era como si guiaras la conversación con una cámara de video.
Contigo entré a un mundo desconocido, quizá al de los jóvenes de tu edad o, simplemente, al tuyo y al de tu grupo de amigos, que tampoco me parecieron muy convencionales; al menos tú, siempre has sido muy especial.
Al principio, tus temas de conversación me resultaban incómodos. Reflexionaba sobre lo que me decías y pensaba que eran cosas de la juventud. También me pareció extraño que pasaras tantas noches en vela, como si la noche y el sueño no tuvieran nada que ver entre sí. Hace unos días leí en el periódico que los jóvenes de ahora no dormían de noche, pero ese ahora es relativamente reciente, y tú ya no formas parte de ellos. Te adelantaste unos diez años.
Empezabas a vivir al anochecer.
—¿A dónde sueles salir?
—Apguyong-dong está pasado de moda.4 La gente prefiere los alrededores de la Universidad Jongik.
¡Qué curioso! Eran lugares que yo había frecuentado en los años sesenta, solitarios prácticamente, en los que había mucho viento. Bosques, por un lado y, por otro, huertas con alguna que otra casa, todas alejadas entre sí y humildes, aunque bien dispuestas para ser habitadas. Era antes de que el país entrara en la vorágine del desarrollo, levantando por doquier casuchas cuadriformes que parecían simples y rudimentarios baños públicos. Recuerdo que, cuando llovía, había que ponerse las botas porque los caminos se convertían en un lodazal.
Ahí estaba la Facultad de Bellas Artes y, cerca de ella, vivía una gran amiga mía a la que solía ir a ver cuando estudiaba el bachillerato. Desde allí contemplé los atardeceres más bellos de mi vida, el rojo crepuscular bañando el campo abierto, despojado de todo y sin nada que echarse encima, como mujer desnuda que se muestra tal cual. Podíamos disfrutar de su vista desde cualquier ángulo, fuera la calle o el patio de la casa de mi amiga.
Recuerdo haber visto un cuadro en el que había una calle iluminada por el crepúsculo. Era en un libro sobre el impresionismo; fue cuando iba a la primaria. Era un librito, como de bolsillo, impreso, creo recordar, en Francia. No se me olvidan sus colores, intensos y llenos de detalles. De ahí que deduzca que era francés, ya que, por entonces, no era el nuestro un país con tanta tecnología ni yo tenía conocimientos suficientes como para hacer otra cosa más que hojearlos: Renoir, Sisley, Cezanne, Monet, Degas… y el que más me impresionó, Recuerdos de Italia. O quizá no, quizá el título fuera otro. Recuerdos de Italia me parece que es otra obra, una que sale en un texto escolar de la secundaria.
Era un camino inundado de luz, una de esas vías que no se sabe a dónde van a parar, pero en la que hay árboles, hierbas y suficientes hojas caídas como para parecer real. A lo lejos se veían una o dos casas, y una o dos personas de dimensiones reducidas que formaban también parte del dibujo. Los colores que resaltaban eran el naranja y el azul oscuro, además de las oscuras sombras de los árboles proyectadas a un lado y otro del suelo.
Percibí un intenso olor a óleo. Era mi primera visita al mundo pictórico y me sorprendió comprobar que el crepúsculo podía ser tan nítido, incluso dentro de un cuadro. Lo recuerdo como una revelación que hasta me sofocó, como si hubiera conseguido poner a mi alcance espacios y tiempos desconocidos, infinitamente lejanos…
Retuve aquella luminosidad durante muchos años, quizás hasta que la redescubrí real e intacta frente a la Universidad Jongik, donde los colores del ocaso y el paisaje se conjugan mejor que en ninguna otra parte.
Me traías a la memoria aquella puesta de sol y aquel paisaje desértico de la Universidad Jongik, en la década de los sesenta, pero para hablar de los antros juveniles que fruecuentabas. Dices que Apguyong-dong ya no está de moda, y resulta que las calles que frecuentas son las mismas a las que iba yo, pero hace 30 años, cuando me estaba preparando para la universidad. Tampoco supe que Apguyong-dong había sido alguna vez enclave juvenil, pero oírte decir que era agua pasada, que lo que imperaba ahora eran los alrededores de la universidad, fue como recibir de ti un halo de frescura. Conocía la novela No hay salidas de emergencia en Apguyong-dong, pero nunca supe el alcance real de su significado.
—¿A dónde sueles ir en Jongik?
Y tú, como vacilando, empezabas a darme nombres de algunas cafeterías.
¿Acaso pensabas que podía aparecer por allí o fue tu temor de esclarecer lo que hasta el momento habían sido puras abstracciones?
Si te digo la verdad, también a mí me resultó extraño oírte decir aquellos nombres, que comenzaran a tomar cuerpo y a tener nombres propios. Te había encerrado en mi fantasía. Sabía que salías, pero nunca adónde y, sin embargo, ya podía imaginarte entrando a esas cafeterías frente a la universidad y concebir hasta la inquietante idea de verte con tus amigos si decidiera coincidir contigo.
Ya no recuerdo el nombre de ninguna de esas cafeterías de las que me hablaste. Posiblemente todas tuvieran nombres extranjeros.
—¿Te lo pasas bien? ¿Qué es lo que sueles hacer?
—Beber, cantar e ir a la caza de muchachas.
No te aseguro que hayas usado la palabra “cazar”. Puede que ni la hayas pronunciado, pero así fue como me llegó o como lo recuerdo.
Un día me llamaste desde uno de esos locales y me preguntaste si quería escucharte cantar.
—Espere, espere un momento —dijiste, y me pareció que ibas hacia el micrófono.
Empezó a sonar la música y a escucharse risas entre el parloteo de la gente. Me imaginé las luces y el ambiente del lugar y fue como si yo misma lo estuviera viviendo. Intenté concentrarme para escucharte mejor, pero tú volviste y me dijiste que no, que no te sentías capaz.
—Inténtalo. Me gustaría escucharte. ¿Qué es lo que ibas a cantar?… ¿Cómo empieza?
—Aguarde, aguarde un poquito más —dijiste, al tiempo que se oía ya a otras personas cantando. La algarabía de aquel lugar no me dejaba escucharte, pero quien cantaba era una chica.
—Ella sí que canta bien, ¿verdad?
—Sí, así parece.
Al final no te animaste.
Supongo que al llamarme lo hiciste armado de valor, pero incluso tú, que siempre has sido algo atrevido, no pudiste con la timidez. Lo cierto es que llevábamos muy poco tiempo con las llamadas.
—La próxima vez.
No sé por qué, pero me dio la sensación de que allí estabas como pez en el agua, tanto como para tomarte esa libertad de agarrar el micrófono a tu antojo y cuando a ti te pareciera.
Me pregunté si me estarías llamando por un teléfono público o con el del local mismo. Dejaste durante un rato el auricular descolgado. Tal vez para demostrarme quién eres o tal vez por tu simple vanidad de llamar a una novelista mayor sólo para hacer que te escuchara cantar.
En El guardián en el centeno, de J. D. Salinger, el protagonista es un chico que llama al autor de la novela que lee, con deseos de conversar. Al llegar a esta parte, me reí a solas. Eso era… Uno siempre encuentra, dentro de una historia, alguna frase con la que se identifica; entonces siente un impulso casi irreprimible de llamar al que escribió aquello y hablar con él.
Hablando de El guardián en el centeno, dicen que Salinger vive como ermitaño en un lugar recóndito, que no aparece nunca en público y que es muy cauto con su vida privada.
A veces uno confunde su vida con la del actor Robert Redford. Sea como fuere, tanto Redford como Salinger, Le Clézio, o incluso el alemán Patrick Suskind, se exponen poco a la opinión pública, viajando por el mundo o encerrados en algún lugar perdido. Sin embargo, la gente comenta sobre ellos, y poco, pero algo siempre se sabe. Yo lo considero parte de la máscara que llevan.
Lo que quiero decirte es que el hecho de que me llamaras desde la cafetería para que te escuchara cantar y que el protagonista de aquella obra sintiera aquel impulso de comunicarse con el escritor, me parecen coincidencias psicológicas. Me dijiste que aguardara, que esperara a que cantaras, pero no lo hiciste. Es posible que lo intentaras, que vacilaras ante el micrófono, aun con la música ya preparada.
Volviste hacia el teléfono y me dijiste al auricular que no, que no podías, que lo harías sin falta la próxima vez.
—Me hubiera gustado escucharte.
—Se lo prometo. La próxima vez.
Había una música alegre, risas y voces de gente en la cafetería.
—Tengo muchas cosas que preguntarle.
Al colgar tú, desapareció también aquel alboroto juvenil.
Pensé que así serían todas tus noches, noches que se viven como si fueran días, aunque tampoco me pareció que disfrutaras de horas de siesta.
¿Cuándo dormirías? Debías presentarte a desayunar a las siete de la mañana, no importaba la noche que hubieras pasado. Temías a tu padre. A veces, cuando hablábamos, él entraba a tu cuarto y tú, muy tenso, me hacías esperar para aclararle que estabas hablando con un amigo. Tu padre echaba un vistazo a la habitación, decía unas cuantas palabras y salía. Luego continuábamos.
—No es tan serio. Bromea mucho con mis amigos. Ni yo entiendo por qué le tengo tanto miedo.
Hablábamos durante tanto tiempo que, a veces, te levantabas para ir a la cocina a buscar algo de comer o al baño. Cuando empezamos a intimar, ya ni eso, ibas a saciar tus necesidades directamente con el teléfono en la mano, sin importarte demasiado que yo escuchara incluso el correr del agua cuando tirabas de la cadena.
A veces me llamabas con un caramelo en la boca. Era curioso, porque lo movías constantemente haciéndolo sonar entre los dientes.
—Es un caramelo —me decías.
—Un caramelo. Trac
—…
—Trac, crac.
—…
“Trac”… Algo así como cuando aspiramos al pasar la lengua por el paladar o cuando nos encontramos en el ascensor a un bebé de meses y le queremos hacer alguna gracia. Hacías de mí lo que se te antojaba, pero siempre con un cierto nerviosismo o tensión que compartías conmigo.
Llegó un día en que hasta me empezaste a tutear. Me acuerdo de que alguna vez me habías comentando que te gustaría tutearme, pero no recuerdo cuándo ni cómo pasaste a la acción.
—Adivina lo que tengo en la boca
—¿Qué tienes?
—Una uva gigante que vi en el refrigerador. ¡Está riquísima! —te oí decir y ¡qué cosa más rara!, pero me sentí desengañada. Luego, añadiste—: Espera, que he estado demasiado tiempo apoyado en la cama. Voy a cambiar de posición. Ya está. Ahora sí.
¿Por qué me sentiría así? ¿Acaso me molestaba que disfrutaras tú solo de algo tan sabroso, o quizá que nuestra conversación girase demasiado y únicamente en torno a ti y a tu espacio?
No creo que fuera por cuestión de edad. Estoy segura de que cualquier chica de tu edad hubiera sentido lo mismo. Te dije, molesta, que no me volvieras a llamar por la noche, que lo hicieras de día, si es que querías hablar conmigo. Mi familia te conoce. Les había hablado de ti, de ti como fuente de material para mis novelas. Sin embargo, no era la nuestra una relación sencilla. Había tensión, una especie de sensualidad que trastornaba hasta lasmayores rutinas. Una noche sin pegar el ojo era un día que se perdía. La fatiga no me permitía hacer nada que no fuera perder el tiempo.
Usabas también teléfonos públicos.
—Estoy fuera. Tardaré unos treinta minutos en llegar a casa. Como todavía no son las doce, ¿te importa que te llame después de media hora, cuando llegue a casa? Te lo pregunto por si te sigue enfadando que te llame tan tarde. Tengo muchas cosas que preguntarte.
También me explicaste que podías llamarme de día, pero que no te podías concentrar ni mantener conversaciones tan largas como las que teníamos de noche. Es natural. No eran todavía tiempos de teléfonos celulares, de manera que acaparar el aparato por tanto tiempo no resultaba cómodo para nadie.
También para mí, la noche era mi único tiempo libre, tiempo que yo apreciaba y que me molestaba enormemente malgastar, pero que estaba siendo invadido por ti, en provecho, eso sí, mío. El que te presentara a la familia como fuente de material no fue algo casual. A veces tomaba rápidas notas de nuestras conversaciones, confesiones que robaba de tu vida y que, por remordimiento, te propuse incluso escribir juntos.
Volvimos a reanudar nuestras conversaciones nocturnas que, si fue algo difícil para mí, para ti lo fue doblemente, e imposible, desde luego, sin esa pasión o fuerza de voluntad que cultivabas: dejar a los amigos con los que podías estar más a gusto, simplemente para llamarme y hablar, sin más, toda la noche…
No fuiste consciente de la devoción que me profesabas, devoción que nos mantenía tantas horas hablando y que me obnubilaba. Era algo envidiable, una energía que alimentaba mis deseos, que me alteraba el ritmo del corazón y que me permitía disfrutar como nunca de la belleza de la noche.
Tus 25 años te habían hecho, acaso, indiferente al mundo. Tal vez te sentías saturado de experiencias y querías darte un respiro o, ¡¿quién sabe?!, echarte en brazos de un placer que creías auténtico por lo prohibido, y descubrir nuevos y recónditos tesoros.