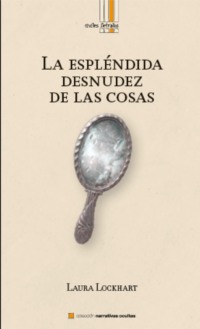Kitabı oku: «La espléndida desnudez de las cosas»
La espléndida desnudez de las cosas
Laura Lockhart

colección narrativas ocultas / 3
ISBN 978-9915-9313-4-0
La espléndida desnudez de las cosas
© civiles iletrados
Todos los derechos reservados.
1ª edición, Montevideo, Uruguay, abril 2019
1ª edición ebook 2021
civiles iletrados editores
Castillos 2572
Montevideo, Uruguay
CP 11800
civilesiletrados@gmail.com
civilesiletrados.blogspot.com.uy
Diseño Cubierta: D/G José Prieto, www.prieto.com.uy
Diagramación: D/G José Prieto
Ilustración de cubierta: Mariana Carranza
Foto de la autora: Fabián Centurión
Cuidado de la edición: Cecilia Ríos
Conversión a formato digital: Libresque
Hay una multitud de voces diferentes que nos hacen cómplices de sus inquietudes familiares, de sus impulsos homicidas, de hechos heroicos, del amor, de la perturbación. Sin embargo, todos los cuentos de este volumen se inscriben en un estilo narrativo, en una coherencia de forma y contenido que busca la originalidad en lo heterogéneo y en lo turbador, pero siempre en un tono menor, sin estridencias, como si narrar lo insólito fuera lo cotidiano.
Mercedes Rosende
Agradecimientos
A mis hijos, a Tomás, por ser como son y porque los quiero.
A mi gran familia, por todo lo que nos une.
A mis amigas y amigos, imprescindibles siempre.
Y a Alfredo Fonticelli, por tanto.
LUISA
La miro dormida, con su pelo blanco y la cabeza caída sobre el regazo y, por un instante, me conmuevo. Veo sus manos manchadas, los surcos profundos de la piel, y me cuesta recordar que alguna vez fue joven.
Cuando se despierta, lo hace lentamente porque con su ceguera apenas distingue el día de la noche. Enseguida pregunta:
—¿Y Raúl? ¿Dónde está Raúl? ¿Dónde está?
—Raúl está de viaje. Va a demorar unos días todavía. ¿Quiere que le haga un té? —pregunto con la esperanza de distraerla.
—No. ¿Dónde está mi hijo?
—Un té le va a hacer bien y luego un paseo, el día está muy lindo.
—Un té, el paseo lo puede hacer usted sola.
No puedo salir sin que al momento esté golpeando el timbre de la vecina: «Estoy sola y ciega, tengo miedo, venga un momentito, llame a mi hijo, por favor, llame a mi hijo. Mi hijo se llama Raúl, venga, venga».
Entonces prefiero quedarme encerrada y, si preciso algo, llamo a cualquiera de los teléfonos de todos los deliveries que tapizan la heladera. Son veintitrés. Los conté la semana pasada, como una forma patética de pasar el tiempo. La última vez que salí a la calle fui hasta el banco para retirar dinero. Aproveché el momento en que ella dormía la siesta. Llovía fuerte y no llevé paraguas a propósito, para sentir la lluvia en la cara. Volví a los quince minutos, pero ya se había levantado y había puesto la tranca en la puerta.
—Si quiere entrar, va a tener que llamar a mi hijo. Yo no puedo abrirle porque estoy ciega.
Estuve mucho tiempo con el pelo y los pies mojados, helada, hablándole por la rendija, hasta que al fin me abrió. En la cocina encontré la heladera abierta y todo el contenido roto y desparramado en un charco blanco de leche. Le alcanzó lo poco que veía para concretar su venganza. Una escena semejante vino a mi memoria. Yo tendría seis o siete años, había volcado sin querer la leche y ella me hundió la cara en aquel charco blanco... «Sos torpe y mala, lo hiciste para darme trabajo, para molestar y ensuciar, vas a tragar hasta la última gota.»
Fue muy poco antes de que muriera papá. Durante mucho tiempo creí que su enfermedad era culpa de mi torpeza. Y ahora los recuerdos vuelven con la misma violencia que cuando era niña.
Hoy empezaron a arreglar los balcones del edificio. La vista de los andamios, los hombres que trepan con sus cascos amarillos y el ruido, aunque molesto, me recuerdan que hay vida ahí afuera. Y pienso que los voy a extrañar cuando terminen y se vayan.
Al mediodía el calor aprieta y entonces sirvo dos vasos de agua y se los acerco al balcón. Siento a mis espaldas la voz de mamá.
—¿Qué hace, atrevida? ¿Qué tiene que hablar con esa gentuza? Son los mismos que después me roban. ¡Baje la persiana!
Tiene los puños apretados y me mira con odio.
—Si estuviera Raúl… ¿Dónde está mi hijo? ¿Por qué no viene?
—Ya falta muy poco para que vuelva —miento, mientras bajo la persiana avergonzada. Todo lo que había querido olvidar vuelve. No sé si la aguanto porque me da lástima o porque me quebró tanto que todavía tiene poder sobre mí. Respiro hondo, la tomo del brazo, abro la puerta de entrada y recorremos el pasillo frente al ascensor tres o cuatro veces, hasta que se tranquiliza y se olvida por un rato de Raúl.
Cuando duerme su siesta, cierro la puerta y voy a la cocina para llamar a mi hermano. Con la diferencia horaria que tenemos con España, calculo que ya debe estar en su casa. Necesito hablar.
Atiende enseguida. Le explico que mamá solo pide verlo a él, varias veces al día, y que en cambio a mí ni siquiera me reconoce. Para ella soy solo una extraña. Trato de convencerlo de que mamá necesita pedirle perdón, de que es una vieja de noventa años, ciega y alterada, y es probable que quiera morirse sin tanta culpa. Raúl estalla al otro lado de la línea:
—Te fuiste a los quince años y me dejaste solo, sabiendo de lo que era capaz, ¿y medio siglo más tarde te preocupás porque no te reconoce o porque la vieja tiene culpa? Sos una hipócrita. ¿Ahora te venís a hacer la mártir cuando ella ni siquiera se da cuenta? ¿No pensaste, por casualidad, que te reconoce y te sigue castigando y usando porque disfruta con eso? Internala y hacé tu vida —grita angustiado—. Cuidando a esa hija de puta no vas a saldar la deuda que tenés conmigo. Nueve años tenía cuando te fuiste y no tenía teléfono para llamarte.
—Perdoname, Raúl, perdoname, perdóname —repito como una autómata hasta que cuelga.
Revivo el miedo con que vivíamos de niños, el infierno que fue nuestra vida desde que murió papá.
Cuando paro de llorar, entro despacio al dormitorio y compruebo que todavía duerme. Recorro las fotos en blanco y negro que están arriba de la cómoda: papá y mamá sonrientes, ella con vestido de novia largo y blanco. Mis padres en la calesita con mi hermano. Raúl de primera comunión, el pelo con gomina, el rosario y el misal en la mano, los pantalones cortos y la expresión triste. Tan triste, que dejo de mirarla. No hay ninguna foto mía.
Hoy cenamos en la cocina. En el centro de la mesa puse un florero con malvones blancos. La ayudo a sentarse, le doy la servilleta y la coloca sobre su falda. Traigo la sopa y la ayudo a tomarla para que no se ensucie. Cenamos en un mutismo denso, que solo rompe el ruido de los cubiertos.
Como siempre, a las tres de la mañana escucho la campana. Es su hora de ir al baño. Mi equipaje está afuera, en el corredor. Vuelvo a comprobar que el ventanal quedó cerrado mientras escucho el tintineo metálico en su cuarto.
Apago la luz, voy a la cocina y aprovecho para sacar la basura en el ascensor. Cierro la puerta con llave. Desde el corredor escucho el sonido crispado de la campana.
LADY CATHERINE
Después de lo que me pasó, no hubiera sobrevivido nunca sin la ayuda de Marcia, mi única amiga en toda la ciudad de Chicago. Nuestras hijas son compañeras de clase en la escuela y se hicieron muy compinches porque son las únicas que hablan español. Marcia es argentina y vive acá desde los once años. Ahora fue a dejar a las nenas en la escuela y viene a desayunar conmigo. Se siente bien esperar a alguien. Tengo suficiente café y rescato las pocas cosas que todavía quedan en la heladera rota para hacer un desayuno decente. Abro la ventana y saco el táper con manteca del pretil para que se ablande. Cuando Marcia toca el timbre, la mesa de la cocina está puesta y tengo todo listo. Ella entra, se saca el gorro de piel y su pelo negro cae suelto y salvaje sobre los hombros. Deja sus botas sucias de nieve al lado de la puerta y entonces le alcanzo mis pantuflas que parecen viejas y deslucidas al lado de sus medias con cucuruchos verdes. Nos sentamos en la mesa y ella empieza a comer con entusiasmo.
—¿Hiciste la denuncia? —pregunta antes de probar el café.
Solo con mirarme ya sabe la respuesta.
—Me lo prometiste. El prófugo de tu marido tiene que pasarte dinero. Pensá en Sofía.
—No puedo denunciar al padre de mi hija. ¿Y si lo meten preso? Acá la ley es muy estricta, me da miedo.
—Se lo tiene merecido, es una basura.
Toma un sorbo de café y deja la taza arriba de la mesa. Saca una caja de su bolso y me la da. La abro y veo que adentro hay dos pelucas.
—No voy a usar ninguna, gracias —le digo mientras las vuelvo a guardar y le devuelvo la caja—. Hace frío y me alcanza con el gorro. Es lo que menos me importa ahora.
Marcia unta con manteca y dulce su tostada.
—¿Podés sacarte el gorro un momento?
Obedezco y, cuando me descubro la cabeza, me veo reflejada en sus ojos como en un espejo: mis orejas redondas y pequeñas, la calva traslúcida y pálida que acentúa el violáceo profundo de mis ojeras, la tristeza de mis ojos sin cejas.
—Tengo un trabajo para vos —dice animada—. Muchos de mis clientes son gente importante que viene por el día. Algunos desde Washington y otros desde Nueva York. Necesito que los recibas y me ayudes a cambiar los escenarios.
Hasta ahora me las había arreglado para no indagar en la profesión de mi amiga, pero había llegado el momento de encarar. El día que Marcia me contó que había dejado su trabajo en el supermercado y se había independizado, admiré su valentía. Arriesgarse a entrar en un rubro nuevo, lidiar con lunáticos y manejar el marketing y las páginas web era un enorme desafío.
—Y con las nenas ¿qué hacemos? —pregunto antes de contestar.
—Las nenas son sagradas, vos solo trabajás en horario escolar y siempre y cuando no te toque quimioterapia.
—Cualquier cosa que me saque de estas cuatro paredes y me dé dinero es bienvenida.
La tarjeta está impresa con letras góticas: «Lady Catherine». Más abajo dice: «DOMINATRICE». Compruebo una vez más la dirección mientras camino por las calles cubiertas de restos sucios de nieve; entro por el jardín lateral de una casa y golpeo la puerta del fondo. Marcia aparece con un traje negro de látex como si fuera una surfista. Tiene el pelo recogido en un moño alto con una red dorada. Es la reina de un cómic.
El lugar es oscuro, las paredes están pintadas de negro y hay cadenas y argollas amuradas a diferentes alturas. En el centro, arriba de una plataforma, tiene un sillón-trono tapizado en fucsia con un foco inmenso que lo ilumina. Hay dos baños, uno pequeño y otro enorme con una bañera dorada. Se respira un olor extraño, dulzón.
—¿Te gusta mi oficina?
Marcia continua el tour y me lleva a un cuarto pequeño convertido en un gran clóset y elige una chaqueta con botones metálicos hasta el cuello y un par de botas militares. Mis hombros anchos de nadadora y mi altura son, por primera vez, una virtud. Me cubro la cicatriz con un pañuelo de algodón y Marcia me pone una banda elástica que aplasta apenas el seno que aún me queda. Cuando estoy lista, me evalúa satisfecha:
—Vamos a tener que ajustar el pantalón. Por hoy lo usás así. Guantes, probemos con guantes.
Cuando llega el primer cliente, lo recibo con la calva al descubierto y el rostro impertérrito, casi sin mirarlo, y lo escolto hasta el vestidor. Soy un esbirro andrógino y perfecto. Vestida de hombre me veo más fuerte. Me gusta, me da seguridad y me hace sentir muy bien. Observo de reojo a ese tipo grande con piernas peludas, que sale vestido de minifalda, maquillado y con una peluca rubia. Se arrodilla sumiso frente al trono, saca con delicadeza las botas de Lady Catherine y empieza a pintarle las uñas de los pies. Desde donde estoy no entiendo lo que dicen. Marcia me mira y me hace una guiñada imperceptible. Nos divertimos.
Algunos clientes le pagan solo para que los ate y los encierre en un ropero. Yo le alcanzo las cuerdas como si fuera una instrumentista que asiste en una delicada intervención. Si me hubieran dicho hace un mes que iba a estar trabajando en esto, no me lo hubiera creído. Sin embargo, tampoco hubiera creído que mi marido nos fuera a dejar cuando me operaron y sucedió.
El acontecimiento del año es el gran Fetish Ball. Trabajamos mucho con los atuendos y ensayando maquillajes. Voy a ganar trescientos dólares extras por una sola noche, y la babysitter la paga Marcia. Conseguimos una argolla de hierro con cadenas para mi cuello que hacen un efecto dramático muy teatral. Ella va con una capa con forro violeta, botas que parecen medias y una malla llena de pinchos, un Jean-Paul Gautier auténtico que encontramos en una tienda second hand. Mientras esperamos el remise, nos sacamos un montón de selfies.
Cuando llegamos a la fiesta, no me alcanzan los ojos para mirar todo. La anfitriona es una mujer con pelo rojo, tiene la mitad de la cabeza rapada y tatuada con un estampado de calaveras. Las uñas se enroscan como serpentinas y están pintadas de negro. Me pregunto cómo hace para lavarse los dientes o cortar el papel higiénico y recién entonces se me ocurre que deben ser postizas. Trato de controlarme y parecer indiferente. Es difícil porque en ese momento se cruzan delante de nosotras dos hombres con arneses y los cuerpos llenos de cicatrices. Avanzan en cuatro patas. Los dirige un hombre albino con galera y una capa de piel. El albino parece trucho, como yo. Lo deben haber contratado en una agencia de modelos para este rol. Cada tanto Marcia me da un tirón de la cadena, para que no me distraiga y recomponga mi personaje.
El espectáculo inaugural comienza muy pronto: dos ángeles, hombre y mujer, casi desnudos bajan lentamente del techo. Cuelgan de cadenas enhebradas en argollas que atraviesan como piercings sus espaldas. Las alas son los cuatro brazos cubiertos de plumas blancas. Se oscurece la sala y se iluminan solo esas figuras aladas que comienzan a girar cada vez más rápido, mientras la música va in crescendo. Los agujeros de la piel se agrandan y el espectáculo termina con aullidos de dolor. La ovación es estruendosa y yo estoy conmocionada. Me doy cuenta de que al menos yo tengo la esperanza de que el cáncer se cure y mi pelo crezca. Esa gente no tiene arreglo.
La semana pasada compré una heladera nueva y solo necesito que vengan a retirar la vieja cuanto antes. Se siente bien volver a ser independiente, salir a flote a pesar de todo. Por primera vez estoy pensando en ir al juzgado a reclamar la pensión de mi hija.
—No gastes un mango en fletes —dice Marcia cuando le cuento que necesito contratar a alguien que saque a la calle la heladera vieja—. Te mando a uno de mis esclavos. Eso sí, tenés que insultarlo, ya sabés, como para que le valga la pena ir hasta ahí.
Marcia es grandiosa, tiene recursos para todo. El viernes, cuando abro la puerta, veo a un hombre de unos cuarenta años, rubio, de ojos azules, que se presenta como amigo de Lady Catherine. Lo dejo pasar y él va derecho a la heladera. Me cae simpático. Tengo que reconocer que es extraño ver a un señor tan bien vestido, con traje, bufanda y sobretodo, tratando de arrastrar una heladera.
Repaso con disimulo la lista de insultos que había preparado. Empiezo por los más suaves, tratando de sonar enojada.
—No seas torpe, tené cuidado.
El segundo intento me sale mejor:
—Sos un inútil, no servís para nada.
Recién ahí vislumbro que el esclavo esboza una sonrisa. Entonces agarro viento en la camiseta y sigo, envalentonada:
—Pedazo de un cretino, ¡cuidado! Me vas a romper la pared.
De repente me siento muy bien.
—Sos una basura, ¡un hijo de puta, un hijo de mil putas!
El hombre había dejado la heladera junto al contenedor y se había perdido de vista. Yo seguía, con los ojos llenos de lágrimas, gritando insultos que resonaban en la calle desierta.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.