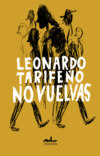Kitabı oku: «No vuelvas», sayfa 6
Nota
11 Laura Sánchez Ley, “20 años perdidos. Sentenciado por falso crimen”, en El Universal, disponible en http://www.eluniversal.com.mx/ar-ticulo/estados/2016/06/26/20-anos-perdidos-sentenciado-por-falsocrimen#imagen-1
IV. VOLANDO IRÉ
El primer refugiado que conocí fue un niño. No llegamos a ser amigos, o tal vez sí y por eso hoy surge tan claramente en mi memoria. Era 1984, yo tenía 17 años y, por su tamaño, sospecho que él no pasaría de los cinco o seis. La vida nos cruzó porque las lluvias de otoño lo habían expulsado de su hogar en la provincia norteña de Chaco, una de las más pobres de la Argentina. Acorraladas por los cauces desbordados de los ríos Paraná y Paraguay, varios miles de familias chaqueñas –entre ellas, la suya– tuvieron que abandonar sus casas y ser evacuadas a otras ciudades, como la Mar del Plata en la que nací y en la que residía por entonces. Mientras escribo esto, veo que la última inundación en la zona se registró en abril de 2016 y afectó a 8,400 personas. A lo largo de tres décadas, ningún gobierno nacional o provincial logró controlar un fenómeno de la naturaleza repetido y previsible, que aparece cada año entre abril y mayo y se ensaña con quienes viven en condiciones muy precarias. Es posible que aquel niño, ya convertido en adulto, haya tenido que buscar refugio una y otra vez, siempre después de perderlo todo.
Ese otoño, el gobierno de mi ciudad natal recibió a los damnificados y pidió voluntarios para asistirlos. Yo nunca había tratado con compatriotas tan desvalidos, semianalfabetos en su mayoría, indígenas a los que les costaba entender el español y que enfrentaban el desastre recurrente con más resignación que rabia. En el reparto de tareas me tocó cuidar a este niño, de quien he olvidado su nombre, y durante un par de días lo paseé como hubiera hecho con un familiar querido y lejano. Una mañana de sol y cielo abierto, atípica en esa época del año, llevé a mi nuevo compañero de aventuras a la playa, para que conociera el mar.
Todo esto ocurrió hace mucho tiempo, pero aún recuerdo su desconcierto cuando lo enfrenté a la inmensidad, esa inocultable mezcla de temor y asombro ante una marea que no terminaba nunca y había devorado el horizonte. De camino a la orilla, mientras las caricias de la arena nos daban la bienvenida a la playa vacía, noté que su manita se aferraba con más y más fuerza a la mía. No me lo decía, pero tenía miedo. Podía entenderlo, o al menos eso creía, porque antes de aprender a nadar yo me había sentido igual. Para que ganara confianza, dejé que las olas mojaran nuestros pies desnudos al mismo tiempo. El frío del agua nos hacía cosquillas y cada ola que se acercaba pedía que nos quedáramos a jugar. Tras empaparnos mutuamente con las manos y los pies, entre risas le pregunté qué le parecía el mar. “¡Me encanta!”, dijo, con lágrimas de sal en su rostro redondo y moreno, “¡es agua buena!” El “agua mala” le había arrebatado su casa y lo poco que tenía. Era aquella que había devorado su propio horizonte.
Cuando Armando me invitó al ensayo de Son del Norte, el grupo musical integrado por chavitos de las colonias vecinas a la Zona de Tolerancia de Tijuana, esta imagen del pasado reapareció ante mis ojos sin que lo pudiera evitar. ¿El instinto quería decirme algo? Tal vez, que los niños están presentes en todas las catástrofes sociales, y que si sólo en contadas ocasiones protagonizan los reportes periodísticos es porque el mundo, se supone, es cosa de adultos. O, mejor dicho: de adultos que no siempre están dispuestos a ver las múltiples realidades de la infancia.
Aunque duela aceptarlo, el índice no oficial más certero para medir la pobreza de un país es el grado de indefensión al que se enfrentan sus niños. En México, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hay más de tres millones de niños y adolescentes entre tres y 17 años que trabajan, de los cuales 47 por ciento ni siquiera percibe alguna remuneración. De los casi 39 millones de menores de edad que viven en el país, más de tres millones no asisten a la escuela. Y a lo largo de la frontera con Estados Unidos, al menos 50 mil son esclavos sexuales, de acuerdo a un informe de 2015 de la Asociación Unidos contra la Trata.
En 2014, los niños se convirtieron en noticia global porque llamaron a las puertas de Estados Unidos como nunca antes. Ese año, ICE arrestó en la frontera con México a 68,541 niños migrantes que intentaban ingresar ilegalmente al país, 44 por ciento más de los aprehendidos el año anterior (38,759). La mayoría procedían de Guatemala, Honduras y El Salvador, los países del Triángulo Norte que encabezan todos los rankings de las naciones más violentas del mundo. Los niños viajaban solos y, al contrario de lo que sucede con los mayores de edad, esperaban ser detenidos, ya que la ley estadunidense HR7311, sancionada en 2008 y firmada por el entonces presidente George W. Bush, rechaza su deportación inmediata. La custodia legal obliga a las autoridades a iniciarles un juicio que incluye la exposición de cada caso en un tribunal, una estadía mínima de 72 horas en la Oficina para la Reubicación de Refugiados y, si procediera, su posterior entrega a padres o familiares que comprueben su identidad. Eso, hay que aclararlo, en el caso de los centroamericanos. Si el niño en cuestión es mexicano, su expulsión no se demora porque es ciudadano de un país fronterizo y, además, “se asume que llega por motivos diferentes a los de trata de personas, violencia o persecución”, como ha dicho Maureen Mayer, del centro de estudios The Washington Office on Latin America(WOLA).12
Conscientes de que los menores mexicanos regresan rápidamente si son arrestados en Estados Unidos, los grupos criminales que operan en la frontera los reclutan para introducirlos en un círculo vicioso en el que el cruce con droga al “otro lado”, su detención y su posterior liberación son las paradas obligadas de un ciclo que nunca se detiene. Son los llamados “niños de circuito”, que según la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) constituyen 30 por ciento de los 15,000 menores repatriados anualmente a México.
Aunque las estadísticas de 2015 indican un descenso considerable en la cantidad de arrestos de niños migrantes en la frontera (39,970), el hecho de que en 2016 ICE haya reportado 59,692 detenciones de menores significa que la oleada no se ha detenido. Para intentar paliarla, la Administración Obama creó a finales de 2014 el Programa de Refugiados para Menores Centroamericanos (CAM, por sus siglas en inglés), una iniciativa destinada a evaluar los pedidos de asilo de menores centroamericanos. A tres años de su lanzamiento, el programa aceptó unas 1,500 solicitudes de las casi 15,000 recibidas, 10 por ciento de un reclamo que permanece más allá de la lectura que permiten los números. Y es que, detrás de la cifra, hay historias como las de los “niños marcados”, pequeños que los coyotes abandonan del lado gringo de la frontera con los datos de sus familiares residentes en Estados Unidos anotados en sus camisetas o en un pedazo de cartón colgado de un collar.
La realidad de los “niños marcados” se hizo pública en abril de 2016, cuando la aparición de una niña salvadoreña de sólo dos años entre un grupo de detenidos por la Border Patrol en el valle del Río Grande, en Texas, demostró que las cifras no alcanzan a revelar la brutalidad que se vive en la región. “Nadie del grupo de los detenidos dijo que la niña venía con ellos”, explicó Ena Ursula Peña, cónsul de El Salvador en McAllen, a Univisión Noticias. “Dijeron que no sabían nada y entregaron a la ‘niña marcada’ a las autoridades. Pero eso pasa con todos los que vienen, los coyotes los cruzan y los marcan en sus ropas para que las autoridades llamen a sus parientes y los vayan a buscar.” Efectivamente, en la camiseta rosa de la niña abandonada alguien había escrito su nombre, un teléfono de Estados Unidos y el número de una partida de nacimiento de El Salvador. Eso y una bolsa de tela celeste con una botella de agua era todo lo que llevaba.
Se estima que en El Salvador hay más de 60 mil pandilleros. Si una chica se niega a convertirse en la novia de uno de ellos, los gangueros matan a sus familiares; sin duda, quienes le pagaron al coyote por dejar a solas a esa niña de dos años a un lado del río Bravo pensaron que semejante peligro no era mayor al de crecer en una sociedad que en 2015 padeció 6,657 asesinatos (18 por día), dominada por bandas delictivas presentes en 247 de los 262 municipios del país. El principal motivo de la emigración infanto-adolescente de América Central a Estados Unidos es la reunificación de las familias separadas, y ese deseo se vuelve urgente cuando una parte de esa familia convive con los crímenes cotidianos de la Mara Salvatrucha y la M-18, pandillas formadas originalmente en las calles de Los Ángeles y exportadas desde finales de los años 90 a El Salvador, Guatemala y Honduras.
Los niños que aspiran a llegar al “otro lado” huyen de ese paisaje de violencia, y muchos de ellos caen en otras fatalidades al evitar las rutas mexicanas más vigiladas de su larguísima travesía. Un ejemplo entre muchos lo representan los tres niños salvadoreños que, en julio de 2016, muy poco después de la difusión del caso de la “niña marcada” de Texas, se ahogaron en la costa de Chiapas tras el naufragio de la embarcación en la que habían zarpado desde Guatemala. “Niños marcados”, niños ahogados: puntas crueles de un iceberg social en el que la desesperación devora el mundo de la infancia.
La gravedad de la crisis de 2014 fue tal, que ese mismo año desencadenó el anuncio del Programa Frontera Sur, un proyecto estadunidense que obliga a México a perseguir y arrestar “ilegales” en su territorio para contener la migración antes de su llegada a la línea fronteriza que va de Tijuana-San Diego a Matamoros-Brownsville. Firmado en el marco de la Iniciativa Mérida, que consigna la colaboración de Estados Unidos en el combate al narcotráfico, consta de 86 millones de dólares aportados por Washington e impone un punto de vista políticomilitar para resolver una crisis humanitaria, “una de las más severas del hemisferio oeste” según WOLA.
Hoy, a la luz de sus efectos, el Programa Frontera Sur expresa el fracaso de los criterios de seguridad aplicados a las cuestiones humanitarias. Y es que, tal como el plan exige, los arrestos en México de menores centroamericanos en camino al “sueño americano” aumentaron y pasaron de 8,577 en 2013 a más de 35 mil en 2015;13 sin embargo, esa medida no alcanzó el objetivo prioritario, ya que la vigilancia de las rutas de tránsito no frenó el flujo de personas que escapan de la violencia y la miseria. Por el contrario, ahondó la crisis al forzar a los migrantes a buscar vías alternativas, donde las jefaturas regionales de la industria del secuestro y la extorsión lucran con el desamparo de miles de personas.
Los niños están presentes en todas las catástrofes sociales, y la que se vive en Tijuana no es la excepción. En algunos bares de la Zona Norte próximos a la calle Coahuila sólo hay que parecer fuereño para que en algún momento el sonriente capitán ofrezca la promoción de beer and girl, paquete en el que la calidad de la beer y la edad de la girl sólo dependen del poder adquisitivo del cliente. En cualquier lugar del centro, puede ocurrir que la compra de droga se pacte con el narcomenudista al que se le paga en la calle o en un puesto de tacos y se consume en las manos de un niño que llega en bicicleta con la mercancía en sus bolsillos. Y la sombra de Ulises Abraham, el “niño sicario” capturado en octubre de 2015 mientras remataba a Guillermo Gastélum Jacques en el cruce de Coahuila y Constitución, aún se pasea alrededor del inquietante hotel Montejo, a cinco minutos de la esquina del Adelita. Cuando la policía lo detuvo, Ulises tenía 14 años y con los 31 mil pesos que le habían prometido por cometer el asesinato pensaba “cambiar el teléfono, comprar ropa y traer dinero”, tal como le confió a la jueza Luz María Félix Figueroa.
Vecinos de Ulises desde los siete años, los integrantes de Son del Norte me hablaron de él apenas nos encontramos, durante su ensayo a un lado del estacionamiento del Centro Cultural Tijuana (CECUT), en la pequeña oficina donde trabaja Armando.
–El Ulises agarró esa maña en la calle porque se quería comprar una moto –aseguró una de las chicas del grupo. Luego empezaron a discutir entre ellos, cada uno tenía una idea diferente acerca de lo que podría ocurrirle a la celebridad del barrio cuando quedara libre. Mientras hablaban, no sé por qué mi cabeza recordó a los “niños de circuito” y a los “marcados”. ¿Algún día no muy lejano estos mismos chavos podrían pasar por algo parecido? Cuando volví a concentrarme en lo que decían, descubrí que hablaban del mundo de la droga con alarmante naturalidad. Uno recordaba que Ulises había hecho carrera como “puntero” o vigilante. Otro comentaba que ser puntero no es fácil, y como ejemplo puso a uno de la zona que acababan de asesinar. Y los dos a mi lado aseguraban que si Ulises quería volver a ganarse el respeto de sus colegas mafiosos tendría que volver a matar.
Todos los miembros de Son del Norte viven alrededor del Montejo; unos a media cuadra, otros a diez minutos a pie. Cuando los interrumpí para platicar un poco, los seis chavitos ensayaban “La bamba” con un frenesí digno de Ritchie Valens. Los mayores, Luis y Rafael, tienen la misma edad que el famoso “niño sicario”; Jocelyn, Liz y Briana tienen 13, y Naomi, 12. Entre todos me contaron que el grupo nació porque Armando llegó a su escuela, la 43 Nocturna para Trabajadores Licenciado Gabriel Ramos Millán, e invitó a los alumnos de los distintos cursos a sumarse al proyecto. Según Luis, “los compañeros que tenían vergüenza de tocar decían que iba a ser muy aburrido, pero en realidad es todo lo contrario”. Mientras hablábamos, los chicos no dejaban de acariciar sus jaranas prestadas. Cuando los interrogué sobre qué es lo que más les gusta del son jarocho, Rafael me dijo:
–La alegría que tiene, porque cuando estás triste se te pasa si tocas.
El ensayo iba a ser largo porque al día siguiente se presentarían en el campus de la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT) ante un público de niños enfermos de cáncer.
–¿Están nerviosos? –les pregunté.
–¡No, para nada! –respondió Naomi, la más bajita de todas–. O bueno, un poco: el cáncer, ¿se pega?
Antes de irme, quise saber cómo se las arreglaban para convivir con traficantes, coyotes y secuestradores que emplean y extorsionan a jóvenes de su edad.
–Cada uno decide lo que quiere hacer de su vida –intervino Liz, y los demás asintieron–. Afuera de mi casa venden droga, a la vuelta de la de Luis también. Los conocemos y ellos nos conocen. Pero que seamos vecinos no quiere decir que todos seamos iguales o hagamos lo mismo.
–Claro –contesté. Los entornos influyen y con las mafias no se juega, pensé, pero la fuerza de Liz y la oportunidad que les da el arte también valen lo suyo. Para subir al cielo se necesita / una escalera grande y otra cosita, escuché, a la salida, ya en el estacionamiento del CECUT. En la parte de Volando iré / volando iré, se notaba más que nunca que los pequeños cantantes disfrutaban mucho. Los chicos improvisaban, erraban las notas, se reían. ¿Hasta dónde los podría llevar el vuelo de la música? Al día siguiente los vería en acción.
–¿Un bebé? ¿Ella es pelirroja y él tiene una cruz tatuada en la cabeza? No, joven, yo a esos los conozco, ¡del bebé sólo tienen la carriola!
La Güera interrumpe mi relato y se ríe con ganas; luego me mira por arriba del hombro y me presenta a Mariana, “una buena amiga” suya. Debe tener más de 60 o 65 años y, si no los tiene, los aparenta. Trae la melena despeinada, una camiseta negra hecha jirones y, en las manos, una vieja cachucha azul con la que juega en la mesa de la Techumbre. Yo quiero preguntarle de dónde viene y cuándo la deportaron, pero tal vez no sea el mejor momento para entrevistarla. Está desconsolada, dice, porque alguien le robó el espejito de mano que guardaba en su mochila.
–¿Qué voy a hacer sin el espejo? –me pregunta, triste, quedito–. Lo cuidaba mucho, me lo habían regalado en La Roca, no quería perderlo. Para mí que me lo robaron ahí adentro, ahorita, mientras desayunaba. Pero, ¿quién habrá sido?
Para la Güera hay, por lo menos, una docena de sospechosos. Y el que no es sospechoso, es cómplice. Mariana frunce el ceño ante la idea de denunciar el hurto, pero en un momento se levanta y va en pos de la ayuda de Nacho y de Moi. Cuando la Güera y yo nos quedamos solos, le hablo de María de la Luz.
–Sí la he visto, sí, aquí hay muchas como ella. Ya sé quién es. Pero, ¿está seguro que tiene una hija? ¿Le mostró alguna foto?
No, no me mostró ninguna foto de María Elena, su hija. ¿Debería desconfiar? Es cierto que las circunstancias aconsejan dudar de lo que veo y escucho. Pero, si en esas estamos, la Güera tampoco me mostró fotos de sus hijas. ¿Se lo digo? Como siempre, ella lee mi mente y por eso, supongo, prefiere hablar de la pareja de la carriola.
–No sé si alguna vez tuvieron un bebé, lo que es seguro es que ahora no llevan ningún niño –cuenta–. Usted, joven, debería preguntarles. Yo hace tiempo que no hago preguntas, no quiero saber nada de nadie ni mucho menos que me engañen.
De camino al desayunador, vi una camioneta de la policía local repleta de homeless detenidos. ¿A ella no le da miedo que la detengan? “No, si yo no ando en nada raro, como muchos de aquí. La policía no me ha parado nunca y tampoco tiene por qué”, cierra, molesta. No fue mi intención en absoluto, pero algo me dice que la ofendí. La irrita que la equipare con esa gente que en el fondo desprecia, no se siente igual a los demás y tal vez no lo sea. En fin, para cambiar de aire, salgo al patio. En el collage que adorna uno de los muros, la frase “Honduras my tierra” vuela por sobre los dibujos de las chapas fronterizas y las caricaturas de patrullas de la migra. En la fila, los que esperan para ingresar al salón principal se observan en silencio y de reojo, con los mismos recelos que alguna vez noté entre los drogadictos y alcohólicos de la clínica de Sinaloa en la que me interné como reportero infiltrado, hace varios años ya.
En aquella clínica de rehabilitación nadie sabía que yo era periodista. Mis editores pensaban que la mejor manera de contar esa historia era hacerme pasar por un adicto más, y yo acepté el encargo sin calcular bien el riesgo de convivir durante días con personas ansiosas, violentas y al borde de un ataque de nervios.14 Una vez ingresado, en el comedor de la rehab me entrené en el noble arte de descifrar miradas, imprescindible a la hora de distinguir la angustia del odio. Si aquel mira de un lado al otro y no sabe qué hacer con las manos, puede que en algún momento grite o tire al suelo la comida de la bandeja por pedido de un recluso poderoso. El que avanza con los ojos en el piso no quiere problemas. Y la que escapa de las miradas piensa en provocar al que tiene más cerca. Todos gestos mínimos con los que aquí vuelvo a toparme, tal vez porque estos deportados se sienten igual de frágiles, a la espera del segundo fatal en el que el gandalla de turno se aproveche del más vulnerable de la fila.
–¡Aquí lo tengo, lo encontré! –dice Mariana, a la salida del baño–. Lo había dejado al lado del lavamanos. ¡Y no se lo llevó nadie! –señala, de regreso a la Techumbre, con su espejito en la mano y los ojos húmedos de tanta felicidad.
–¡Esto sí que es un milagro! –responde la Güera, mirándome. ¿Y si hoy es un día de encontrar cosas? Quién sabe si ahora usted no encuentra a su María de la Luz.
¿Lo dice, como creo, con una buena carga de ironía? Detrás del voluntario Moi, los que esperan su ingreso a la sala empiezan a silbar. Luego uno grita, y a ese aullido de pánico y rencor se le suma un brutal coro de alaridos que consigue aterrarme.
–Es que entró ese güero greñudo, ¿lo ve? –me explica la Güera, a viva voz, mientras apunta a un joven de pelo largo y sucio, barba desprolija y mirada hueca–. Todos lo conocemos, roba, anda bien pasado, no se vaya a meter nunca con él. Nadie lo quiere aquí, van a gritar hasta que lo saquen.
Entre el ruido y las corridas en la puerta no vi que un hombre alto, calvo y macizo, vestido con pantalón de camuflaje militar, se sentó a un costado de la Techumbre. Al oído, sin que el escándalo de alrededor ceda ni un segundo, me dice que acaba de vacunarse contra el tétanos, en el primer piso del desayunador. Cuando le cuento qué hago allí, responde que ya sabe quién soy.
–Pero no es que no quiera ayudarte con tu trabajo –apunta–. Lo que no quiero es seguir sufriendo. Y si platicamos, sé que voy a pensar en mi nietecito del “otro lado”, o en mi hijo, que no me habla. Estoy en el último lugar en el que me gustaría estar. Otro día vemos si me animo, ¿va?
En la puerta, dos voluntarios se llevan al güero de la discordia y logran que algunos se callen. Y a un lado del calvo, enfrente de mí, se sienta un viejito sucio y magullado, salvadoreño, que quiere saber dónde hay un obispo.
–¿Obispo? Por aquí no hay ninguno. Pero allí está la madre Margarita.
–¡No, tiene que ser un obispo! Traigo una profecía que puede ser la salvación de México. O su perdición.
Ya me lo había dicho el taxista que, días atrás, me llevó al Parque de la Amistad: “En Tijuana, el deportado que no está loco por la droga, está loco por la religión”. La radiografía no es completa, pero detecta los síntomas de la enfermedad. En los callejones de Zona Norte, la dosis de olvido vía heroína o cristal vale entre 25 y 50 pesos. Y la religión, o Cristoterapia, es gratis. ¿Quién quiere estar sobrio y angustiado cuando la anestesia general no cuesta nada?
Mientras el salvadoreño me reclama la falta de obispos, el ambiente en el patio sigue caldeado. Lo suficiente, al menos, para dejarme claro que no soy ningún experto en el arte de descifrar miradas. Y es que ahora todos se dejan llevar por una inquietante combinación de miedo, rabia y nerviosismo, las huellas del descontrol se confunden y eliminan cualquier diferencia que yo sea capaz de advertir. El calvo de pantalón militar ayuda a Moi a poner orden y calmar a los que todavía gritan, por inercia tal vez. El viejito salvadoreño se va en busca de un auditorio devoto para su mensaje divino. Y de entre la desbandada y el revuelo emerge Chayo, con una mochila más grande y pesada que la última vez que la vi.
–¿Cómo ha estado, profe? ¿Ya hace un mes que no nos vemos? Yo aquí sigo, trabajando en la Hyundai –relata–. Con unas amigas alquilé un cuartito en Lomas Taurinas, me queda lejos, pero pago 500 pesos por mes. Y apenas pueda me voy a Guadalajara.
–¿Te vas a ir por trabajo?
–Bueno, es que allá tengo unos tíos y me dijeron que hay chamba. Mi tía trabaja en un mercado, por lavar trastes me van a dar 400 pesos a la semana. Pero antes tengo que juntar una lana, dos mil aunque sea, porque el boleto cuesta mil pesos. Aquí hay muchos que quieren seguir igual, les vale todo. A mí, no. Por eso me quiero ir.
En Chayo hay algo especial que me cuesta identificar. Es una superviviente, como todos los de aquí, pero parece haberse adaptado mejor que muchos a su situación. Quizá porque su vida en Tijuana no constituye tanto una caída, me digo, como otra parada en un viaje personal repleto de infortunios. No tiene, o al menos yo no los percibo, rencores ni resentimientos. No intenta engañar ni sacar ventajas. Aunque ya traté a otros deportados igual de abiertos y francos, siento que ella se distingue por una calidez que la mayoría ya ha perdido.
–No sé por qué, pero Dios me ha cambiado la vida, bróder –confiesa–. Es que era una basura yo. Pero desde que empezó esto de platicar mi historia, el taller de ustedes, me siento mejor. Hablé con la madre Margarita y unas hermanas y están todas muy contentas. Yo nunca pensé que podía contar mi historia, nunca pensé que podía llegar tan lejos.
A mí me parece más serena que un mes atrás, aunque su tristeza permanece a flor de piel. Dice que le cuesta “aprender a ser mejor persona” porque la gente la trata “como era antes”. Y que los hombres le dan miedo, incluido el compañero en la Hyundai que alguna vez le ofreció un sitio donde quedarse y que ahora dice que es su novio.
–El otro día lo vi en esa disco, Las Pulgas, con su ex –admite–. Ya luego me explicó que nada que ver, que ahí estaban sus papás y que por eso la abrazaba, pero no la besaba. Muy raro, ¿no? Bueno, pues, allá él. A mí me pide beso en la boca, pero yo le doy de cachete. En un mes me voy a ir y no le pienso decir. En mi plan sólo tengo a mi hija, que está en Morelia, y lo que Dios tenga pensado para mí.
–¿Y qué crees que Dios quiere de ti?
–Que salga adelante. A Dios lo conocí de chavita, en uno de esos internados en los que me metió mi familia porque no me aguantaban. Sólo que en ese momento yo era una niña y lo único que quería era ir a los bares, los antros, las discos. Era una basura yo. Pero ahora no soy basura. Soy una hija de Dios. Y me voy a ir para empezar de nuevo.
–¿Ya no te quieres pasar al “otro lado”?
–No, ya no, he escuchado historias feas y tengo miedo. Soy muy rajona yo. La neta da miedo. Y si quiero estar firme con Dios, tengo que empezar a ayudarme. Porque a pesar de cómo me ves, de cómo estoy vestida, voy a salir adelante. No me voy a dar por vencida nunca. Yo sé que puedo. ¿Sabes qué me gustaría? Abrir una casa para mujeres como yo. Maltratadas, golpeadas. Vejadas. Y que así tuvieran muchos hijos, igual las pudiera ayudar. Pero tal vez sólo Dios sabe lo que tiene reservado para mí.
Chayo se ríe del peso de su mochila y aclara que está cargadísima porque, como vive lejos, lleva consigo todo lo que necesita para el día. Antes de abrirla para mostrarme sus cosas, en su celular me enseña las selfies que se tomó con sus compañeras de trabajo, en la fábrica. Sí la veo más serena que hace tiempo, o al menos con pequeños orgullos a la mano que me quiere presumir. Y que elija regresar con su familia a cruzar la frontera tiene toda la pinta de un signo de sensatez.
–¿Sabes por qué me quiero ir? –me pregunta–. Porque necesito conocer otros lugares, otras personas. Aquí todos están muy mal. Y lo que yo quiero es ver gente que me diga lo que está bien, lo que está mal, qué me conviene y qué no.
A la tercera o cuarta foto, siento que detrás de mí alguien me toca el hombro. Es Ismael. Viene a buscarme porque Armando y los chicos de Son del Norte ya me esperan en la camioneta estacionada en la puerta del desayunador.
Apenas salgo, escucho las jaranas. Los chavitos me saludan con una alegría luminosa que por un instante me encandila, acostumbrado como estoy al dolor y las tensiones de cada mañana en la Techumbre. La hiperactiva Naomi me avisa que Armando fue a una farmacia por unas botellas de agua; mientras lo esperamos, Ismael y yo nos sentamos al lado del asiento del conductor. Para hacer tiempo, le hablo del güero abucheado. No lo conoce. En silencio piensa un poco, abre su mochila y saca un diccionario grueso y pesado, lo último que hubiera imaginado que guarda ahí.
–Mira, ¿ves? Aquí traigo la biblioteca –me dice–. Vamos a buscar la palabra deportado, ¿quieres?
–¿A poco no sabes qué significa?
–¡Pues a ver qué dice el diccionario! Aquí está: “desterrado a un lugar, por lo regular extranjero, por razones políticas o como castigo”. Sinónimos no tiene. Pero yo creo que sí sé uno.
–¿Sí? ¿Cuál?
–Delincuente. Al menos en México es así. Por eso me resulta muy penoso decir que soy deportado, ¿sabes? Yo nunca se lo digo a nadie y así me ahorro que piensen mal.
Cuando Armando llega, los pequeños músicos están a punto de montar un concierto espontáneo en la parte trasera de la camioneta. A la salida del desayunador, en la primera avenida que tomamos, vemos un grafiti que juega con el nombre de un diario local para inventar, con los versos de un poema de Antonio Machado, un título real e imaginario a la vez: “El mexicano no goza de lo que tiene por ansia de lo que espera”. Tenemos que ir hacia el este de la ciudad, pero primero nos desviamos para que yo vea un “centro comunitario para niños”, un albergue enclavado a cinco minutos del hotel en el que me hospedo.
–Mira, este lo fundó un pastor protestante y aloja a más de 180 chavitos –dice Armando–. Te lo muestro así puedes ver que, aunque cada zona de la ciudad tiene una problemática distinta, hay circunstancias que se repiten por todas partes.
En una de mis primeras visitas al desayunador, el deportado Nicolás me preguntaba por qué en Tijuana no hay refugios exclusivos para niños. Ahora sé que hay varios: además de este del centro, está la Casa YMCA en la colonia Chula Vista, y La Promesa, en Playas, por el que han pasado más de 500 menores abusados sexualmente.
Ya de camino a East TJ, con Ismael y Armando hablamos de otros grupos musicales integrados por niños, como Los Luzeros de Rioverde, de quienes ayer vi en You-Tube el clip de su hitazo “El descendiente”. Integrado por los hermanos Yaxeni y Ricardo Rivera, de nueve y siete años, Los Luzeros apenas superan el metro de estatura y desde su Houston natal les cantan a las odiseas de quienes podrían ser sus padres, sus hermanos, o ellos mismos.
Mi patria es muy linda, pero yo no entiendo,
será mi ignorancia, o tal vez mi edad,
la forma tan rara cómo mi gobierno
limita a mi gente para trabajar,
los persigue a diario, como delincuentes,
¡si no traen papeles, los va a deportar!
Ismael no conoce la canción, pero improvisa los bajos con su voz y acierta en cada tono. A Armando le causa gracia mi imitación del acento tex-mex y, cuando termino de cantar, anuncia que ahora sí estamos on the road y le pregunta a Ismael si quiere acompañarnos o prefiere quedarse cerca de lugares que conozca.