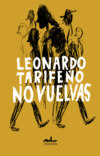Kitabı oku: «No vuelvas», sayfa 8
Lo que no se nombra no se imagina, pero la megalomanía política hace que lo inimaginable se vuelva real. Para Serapo, la seguridad en la frontera depende más de la cooperación entre las autoridades y la comunidad que de un control militarizado ajeno a las necesidades sociales y ecológicas del área. Visto con los ojos de los Tohono O’odham, el muro diseñado en la Casa Blanca no es más que un tributo a la violencia, el autoritarismo y el poder de la fuerza.
Para asomarme a las historias que escucho en voz muy baja, camino lentamente al borde de la valla. La llovizna flaquea y los pájaros vuelan de un país al otro, libres e indocumentados.
–No te me desaparezcas, ya sabes que eres lo único que tengo –le pide una mujer joven, bajita y regordeta a un hombre canoso y flaquísimo que creo haber visto en el desayunador. Ella cuchichea desde el lado gringo y él la oye con las rodillas apoyadas en suelo mexicano. Ambos están hincados con las manos sobre la reja. No quiero espiarlos, pero tal vez deba hacerlo.
Al alejarme veo a un chavo que, enfrente, arregla unas plantas empeñadas en crecer entre los barrotes.
–Sembramos aquí desde 2007 –me dice–. Esto que ves es un jardín binacional con el que queremos promover un espacio de amistad y de desarrollo de la flora nativa. Y, además, desde noviembre de 2015 tenemos estos huertos, donde la población indigente de la zona puede venir a comer.
–Cuando hablas de “población indigente”, ¿te refieres a los deportados?
–Así es. La policía viene cada tanto a correrlos, pero igual hay muchos que viven en la cañada o debajo del malecón.
¿Qué tan útil le puede resultar el acceso a estos huertos a los cientos de homeless que veo cada mañana? Aunque no me gusta pensar así, otra vez la ayuda me parece tan valiosa y noble como insuficiente. Pero mejor no me hago más preguntas, se supone que hoy es un día melancólico, pesimista. De regreso a la banca en la que estaba sentado, noto que una anciana diminuta ocupa ese lugar. Dice que se llama Ana Hernández Hernández y que tiene “casi” 80 años. Está empapada por la llovizna y se ve tan chiquita y frágil que no me sorprendería si el viento la echa a volar. Pero lo que de veras me sorprende es que no haya venido a ver a sus hijos o nietos del “otro lado”.
–Yo vivo en Playas desde hace mucho, y se me ocurrió venir a este parque porque me dijeron que aquí podía pedir ayuda –cuenta–. Resulta que mi esposo, José Antonio Hernández, falleció hace seis meses y aún no he podido conseguir mi pensión. Estuvimos casados 26 años, yo dependía de él. Soy ciudadana estadunidense y para cobrar me piden que me haga mexicana. Cada vez que voy a hacer el trámite, me piden otra cosa más. Y cuando llevo todos los documentos, quieren que los haga traducir. Pero, ¿qué más puedo hacer yo?
–Señora, ¿usted tiene familia? ¿En Tijuana o al “otro lado”?
–Sí, mi hija vive en Fresno. Ella me dice que vaya para allá, pero a mí me gusta México. En Tijuana conozco a la gente y la gente me conoce a mí. Son 26 años. Mi esposo nunca quiso cruzarse, podíamos ir, pero no quería, no le gustaba. Y yo lo entendía, claro. Si nuestra vida estaba aquí.
Los nubarrones desaparecen y la luz del mediodía baña las grietas del rostro de Ana. Yo debería decirle que quizá no está en el lugar indicado para encontrar una solución a su problema, pero prefiero pensar que alguien más se acercará a escucharla. A su manera, ella también padece el síndrome de la deportación: es una persona rechazada por las leyes de su país de residencia, forzada por la arbitrariedad jurídica a cortar los lazos afectivos y culturales con la tierra que ama y en la que estableció su hogar.
–Yo creo que las cosas se van a arreglar –confía– porque mi marido era una persona muy conocida. Fue policía, guardaespaldas del licenciado Alberto Limón Padilla y custodio de una empresa de caudales. Alguien lo debe recordar. Pero es verdad que las cosas ya no se arreglan como antes. Todo ha cambiado mucho. Mire, yo conocí este lugar cuando era un parque de verdad. La gente iba de un lado al otro de la frontera sin problemas, en bancas como estas nos sentábamos a comer, a escuchar música. Los policías jugaban al futbol con la gente de la zona. En Navidad, se disfrazaban de Santa Claus y les regalaban dulces a los niños. Y vea ahora. Sí, las cosas cambiaron mucho.
Al otro lado de la verja veo que Morones platica con Hugo Castro, uno de los principales referentes en México de Border Angels. Hugo y su novia, la fotógrafa Gaba Cortés, son de los pocos que, entre otras acciones, reciben a los deportados apenas cruzan las garitas, muchas veces en absoluto estado de shock. Al rato quisiera charlar con ambos, pero justo veo que el grupo de mujeres vestidas de rosa aparece por detrás de la estatua con delfines.
Con Yolanda hablé por primera vez desde la Ciudad de México, en una larga entrevista telefónica que le hice poco antes de regresar una vez más a Tijuana. En aquella ocasión me contó que vivió 17 años en Estados Unidos, donde aún residen sus dos hijos. En El Cajón, California, fue cocinera y gerente de un restaurante de comida rápida hasta que la migra la expulsó el 31 de diciembre de 2010, después de traer a México a una vecina suya que quería pasar el Año Nuevo en Tecate.
–La idea era acompañarla en la camioneta hasta la línea y que luego ella solita se cruzara –me dijo, con la voz resquebrajada al otro lado del teléfono–, ¡pero a la señora se le ocurrió llevar leche, pollo, pastel y cajas llenas de comida! Sola no podía, pues.
Yolanda y su pareja de entonces se ofrecieron a cruzar a la mujer, y de regreso, ya en la garita de Tecate, él advirtió que había olvidado la cartera en su casa de El Cajón. Para confirmar que efectivamente se trataba de un ciudadano estadunidense, dos agentes tomaron las huellas digitales de su novio en una oficina contigua; mientras tanto, en la segunda revisión, un oficial descubrió que la camioneta estaba a nombre de Yolanda, una atribución prohibida por su visa de turista.
–A él le pidieron disculpas y a mí me removieron mi visa con un castigo de dos años. Les explicamos que estábamos comprometidos e íbamos a casarnos, pero la respuesta de los migras fue que aplicara para la residencia después de los dos años de estar deportada –señaló. Durante esos dos años, el compromiso entre Yolanda y su novio se disolvió. Una vez cumplido el plazo de la pena, ella se presentó en Ciudad Juárez para iniciar el trámite de reingreso pedido por su hijo, nacido en Estados Unidos. Pero en esa oficina le dijeron que el castigo por fraude no era de dos años, sino de por vida.
En el Parque, Yolanda se sienta a mi lado con una Coca-Cola en la mano. El mensaje publicitario inscrito en la lata le pide que comparta el refresco con su esposo. Yo no podría afirmar que la realidad se obstina en ser cruel con la gente más vulnerable, aunque a veces creo advertir un orden azaroso y burlón, que juega con la desgracia. El que podría haber sido el marido de Yolanda está al otro lado de la verja, justo adonde ella tiene prohibido ir. Pero en esa misma garita en la que empezó a perder a su pareja, su vida le abrió un camino de solidaridad y apoyo que hasta ese momento esta mujer ignoraba por completo.
–Cuando me dijeron que ya no podía regresar a mi casa me fui a Guerrero, mi lugar de origen, pero allá casi no se habla de deportación –me dice ahora, mientras el resto de mujeres del grupo levanta una pequeña carpa a los pies de la reja–. En todo México hay deportados, sólo que no se organizan porque les da pena decir que perdieron sus casas, sus familias, todo pues. Pero yo no podía estar así y decidí regresarme a Tijuana. No sabía qué hacer ni a dónde ir, sólo sabía que debía regresar porque era lo más cerca que podía estar de mis hijos.
Hay quienes llevan la deportación en los ojos. Otros la cargan sobre la espalda. Yolanda la tiene tatuada en el rostro, como si lo visto y vivido en los últimos años la hubieran forzado a convertirse en una persona muy distinta a la que quizá le hubiera gustado ser. Parece más triste que fuerte, obligada a no rendirse, aunque no le sobren las energías. En el teléfono me había dado la misma impresión, y al verla constato que algunas cicatrices no se borran jamás.
–Ya en Tijuana empecé a venir a este parque, donde conocí a activistas como Héctor Barajas, de los veteranos de guerra de origen mexicano deportados por Estados Unidos, que abrió una casa de apoyo a los suyos en Otay –prosigue–. En internet me contacté con las Dreamer’s Moms de Estados Unidos, y ellas me sugirieron que armara un grupo aquí. Por esos días, llevé una gran pancarta a una manifestación en la garita de San Ysidro, y los periodistas me rodearon de micrófonos. Y así fue como, al día siguiente, empecé a recibir llamadas de mujeres mexicanas, centroamericanas y sudamericanas que se encontraban en la misma situación. A partir de entonces, nos organizamos con la meta del regreso legal.
Yolanda subraya que en Estados Unidos nunca había sido detenida, y que hasta sufrió violencia doméstica por parte del padre de sus hijos. “No me dejan regresar porque dicen que me beneficié de un privilegio; yo acepto que cometí un error, pero me parece que ya pagué por ello. ¿O fue tan grave lo que hice?”, me pregunta. Cuando quiero saber si mantiene contacto con sus hijos, explica que todos los días platica con ellos, aunque a la distancia la relación se ha vuelto más difícil. “En el momento de mi deportación, los dos eran adolescentes y casi tuvieron que criarse solos”, cuenta. “El varón puede venir a verme; la niña, no. Ella aplicó una vez para el programa DACA, pero se lo negaron por falta de pruebas para la residencia. Durante un tiempo se fue a Arizona con su novio de la secundaria, tuvo un bebé y se regresó a California. A mi nieto, de cuatro años, sólo pude verlo una vez. Y hay otras deportadas que ni eso. Muchas mujeres deportadas perdieron definitivamente el contacto con sus hijos, porque se los quedan los esposos y cuando ellos rehacen sus vidas cortan toda comunicación.”
–¿Qué tanta ayuda reciben los deportados por parte de las instituciones oficiales?
–Fíjate que yo integro el Subcomité Sectorial de Asuntos Fronterizos, que depende del ayuntamiento de Tijuana, y ahí nos reunimos cada mes para tratar asuntos de migración y deportaciones. Se hacen pequeñas cosas, como agilizar los trámites para obtener una identificación o el seguro popular, pero quienes realmente nos hacemos cargo de la situación en la frontera somos las organizaciones civiles. Claro que el gobierno debería ocuparse, pero no hace mucho. Por ahora somos deportados ayudando a deportados.
En lo que hablamos, el cielo se oscurece y anuncia tormenta. La melancolía de la mañana ya es recuerdo y el paisaje gana furia y desazón. Mientras los nubarrones regresan, Yolanda me dice que no, que en Dreamer’s Mom’s no ha visto a María de la Luz.
–Pero si está sola en Tijuana es probable que aparezca por aquí –concluye–. Tarde o temprano los deportados vienen al Parque a encontrarse con otros en la misma situación, porque en general la sociedad nos discrimina. Aquí, cuando dices que eres deportado, te preguntan qué hiciste de malo. Es triste, pero si tengo que comparar diría que en Estados Unidos fui menos discriminada que en mi país.
Y no es la única en pensar así, dice. La dreamer’s mom Patricia Celiseo, sentada a pocos metros de nosotros, le confesó que el primer consejo de su madre fue no decir que es deportada, porque “la gente piensa que de allá sacan la basura”. Y Emma Sánchez, de pie delante de Patricia, también “podría contar alguna historia parecida”.
Al escuchar su nombre, la propia Emma se acerca. Es una mujer bajita, simpática, con enormes ojos negros. Me dice que nació en Apatzingán, Michoacán, hace “muchos” años, y que se crió en Guadalajara. A Vista, en California, fue a buscar empleo como técnica dental, para aprender el oficio y luego poner un laboratorio en Guadalajara.
–Pero no pude porque mis estudios no tenían el diploma de allá, y además no hablaba muy bien inglés –recuerda.
En Vista, camino a la escuela donde estudiaba el idioma de su nuevo país, todos los días pasaba por la puerta del taller mecánico en el que trabajaba quien con el tiempo se convertiría en su pareja. Ella no hablaba inglés y él no entendía el español, pero el amor los convirtió primero en novios y luego en un matrimonio con tres hijos.
–Mi marido hizo todo el papeleo y la cita migratoria tardó mucho tiempo en llegarme, quizá porque él notificó nuestro cambio de domicilio a la oficina postal en lugar de a la de Migración –explica–. Lo cierto es que cuando en 2006 salí a Ciudad Juárez, que era adonde debía presentarme, me dijeron que mi visa ya no servía y que sólo iba a poder regresar en diez años. La noticia nos cayó como una bomba y nos quedamos sin saber qué hacer. Mi esposo se tuvo que regresar a Vista; yo primero me fui a Guadalajara, luego con un hermano a Los Cabos, y después mi marido me rentó una casita en Tijuana, para poder visitarme. Y aquí estoy desde entonces, sin familia, sólo con mis amigas de Dreamer’s Moms. Mi esposo, Michael Paulsen, es veterano de la Marina y viene a verme cada domingo o cada quince días, pero hace poco lo operaron a corazón abierto y ya no tiene salud para tanto viaje. Y, ¿sabes?, en ese momento yo pedí una visa humanitaria para estar allá durante la operación, y también me la negaron. Me dijeron que sólo podían dármela si él estaba muerto o a punto de morir.
–Lo bueno es que el plazo de tu condena ya está por cumplirse.
–Sí, pero no hay que confiarse. El abogado dice que, una vez cumplido mi tiempo, puede pasar hasta un año para que autoricen mi reingreso.
De un codazo, Yolanda le pide a Emma que mencione el día que volvió a casarse con Michael, esa vez por la Iglesia y a la sombra de esta valla que inspira cualquier sentimiento menos amor. Ella sonríe y me habla de la época más difícil de su vida, en la que la deportación la transformó en una madre semisoltera, obligada a criar a un bebé de apenas unos meses y a otros dos niños, de tres y cuatro años, en una Tijuana que se negaba a abrirles las puertas.
–A cada paso que intentaba dar, me salía un obstáculo –señala–. No podía vacunar a los morros, porque son ciudadanos americanos. Con la escuela, lo mismo. Así que tuvieron que regresarse a estudiar allá, a Vista, y yo me quedé más sola. Por eso le pedí a mi pareja de casarnos por Iglesia aquí, en el muro, de este lado los dos. Yo con mi vestido blanco y él con su traje de Marine, como protesta por los veteranos deportados que me ha tocado conocer en este mismo lugar.
La plática se interrumpe por una llamada en su celular. Emma se aparta, habla y se ríe, pasea a un lado de la verja y juega con sus dedos en los barrotes sin dejar de cuchichear en el teléfono. Cuando termina de hablar, regresa de un salto, contenta como una niña. ¿Le marcó su marido? ¿O un familiar?
–Mi esposo, por supuesto –aclara–. Los familiares no me llaman nunca, yo quedé olvidada de amistades y parientes. En el Army de Estados Unidos tengo una tía a la que invité a la boda, pero me dijo que le prohibían acercarse al parque porque ella todavía está en servicio. Después de eso, me eliminó de Facebook. No quiere que se sepa que tiene un familiar en esta situación. Como si yo fuera una persona de la que hay que avergonzarse.
Notas al pie
12 Manu Ureste, “Olvidados en la frontera: los niños migrantes mexicanos que nadie escucha”, en Animal Político, disponible en www.animalpolitico.com/2015/01/olvidados-en-la-frontera-los-ninos-migrantes-mexicanosque-nadie-escucha/
13 Las detenciones, no sólo de menores, impulsaron una agresiva política de deportación mexicana, moldeada por los requisitos de Frontera Sur. De acuerdo con un informe de la Dirección General de Migración de Guatemala recogido por El Universal (www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2015/10/14/mexico-supera-eu-en-cifra-de-deportaciones-de-migrantes), en 2015 el Estado mexicano expulsó a más de 165 mil centroamericanos, más del doble de la cantidad de migrantes del mismo origen, deportados en el mismo lapso por Estados Unidos (75 mil).
14 La crónica es “¡Ánimoooo!”, compilada en Extranjero siempre, Almadía-Producciones El Salario del Miedo, México, 2013.
15 “Al enfatizar la inocencia de los estudiantes traídos a Estados Unidos de niños sin que ellos tuvieran nada que decir al respecto, ¿no estaban admitiendo tácitamente la culpabilidad de los padres de estos estudiantes, ya que ellos habrían sido quienes tomaron la decisión? Los estudiantes se presentaban como individuos excepcionales y meritorios, ¿y con eso no estaban sugiriendo que los demás indocumentados de alguna manera no eran meritorios del cambio de estatus?”. Aviva Chomsky, Indocumentados, Paidós, 2014. pp. 194-195.
16 www.youtube.com/watch?v=46w13vjfUoI
17 Claudia Mariel Miranda Ramírez, Fotografía ambulante de Tijuana. Retratos de una ciudad y su memoria, obra inédita.
18 Claudia Mariel Miranda Ramírez, Fotografía ambulante de Tijuana. Retratos de una ciudad y su memoria, obra inédita.
19 www.youtube.com/watch?v=QChXZVXVLKo
V. LOS FANTASMAS NO USAN AGUJETAS
Por la mañana, tres golpes secos y potentes sacuden la puerta de la habitación del hotel. ¡¡¡TOOOC, TOOOCCCC, TOOOOOOCCCC!!! ¿Quién puede molestar así, y a esta hora? No deben ser ni las 7:00, porque el despertador no ha sonado aún.
Como no tengo ganas de abrir, me doy la vuelta en la cama y tapo mi cabeza con la almohada. Será la chica de la limpieza, me digo, o alguien de la gerencia para checar el pago de la semana. Nada, pues, que no pueda resolver dentro de un rato. En eso pienso, entre dormido y despierto, cuando los golpes se repiten con más fuerza que antes. Y ya no son tres, sino cuatro, cinco, ¡seis! ¿A qué viene tanto escándalo?
–Hay que estar truchas en estos hoteles del Centro –me había dicho el taxista que, un par de noches atrás, me trajo hasta la entrada–. En uno de estos, cerca de aquí, un coyote mandó a secuestrar a mi hermana, para sacarnos más lana por pasarla. Armó esa jugada dos días antes del cruce. ¡Y el desgraciado decía que él no tenía nada que ver! Los que trabajan en esos hoteles están arreglados con los coyotes y la policía.
Tras salir de entre las sábanas, las palabras del taxista brillan como advertencias de neón en algún lugar perdido de mi mente. Y, zombi todavía, al espiar por la ventana vislumbro a cuatro personas que discuten. Quizá por eso, supongo, no me escuchan cuando grito que ya voy, y aporrean la puerta sin importarles la hora, el ruido o mis temores.
Semidesnudo y somnoliento, abro. Deslumbrado por el resplandor de la mañana, apenas consigo ver a un hombre alto, gordo y sin afeitar, que dice ser agente de Migración; en el grupo, detrás suyo, reconozco a la rubia conserje del hotel y a dos bigotones con los que alguna vez me topé en el parking.
El gordo quiere ver mi pasaporte y, mientras lo busco en la maleta, me pregunta a qué me dedico.
–Soy escritor –le explico, y por el gesto de su cara deduzco que le resulto más extraño que sospechoso.
–¡Escritor! –se dice a sí mismo en un suspiro, y anota algo en un cuaderno. O no soy lo que busca o mi profesión no tiene ningún encanto para él. Sin pudor ni sutilezas, echa una mirada altanera dentro del cuarto desordenado; luego me devuelve el documento y antes de irse me da unos buenos días desganados, de rutina. Con la puerta entornada, llamo a la rubia de la recepción para saber qué está pasando. “Buscan gente que tenga récord criminal en Estados Unidos, sobre todo pedófilos gringos”, me cuenta. “Hace más de un año que no venían. ¡Y es que en esta zona el tema ya está grueso!” Al ver la cama revuelta, siento que no me despertó Migración, sino Tijuana. La ciudad que te arranca del sueño para recordarte que siempre estás a punto de cruzar sus fronteras.
Apurado y a medio vestir, bajo al lobby por si puedo enterarme de algo más. En el parking, los dos bigotones vigilan a una pareja de veinteañeros y a un moreno de gorra y playera negra que parece acompañarlos. Al moreno se le ve nervioso, camina en círculos, pregunta por alguien. Antes de que saque mis propias conclusiones, la conserje me invita una taza de la cafetera de la entrada y me aclara que Migración no detuvo a nadie en el hotel.
–¿Cómo no? ¿Y esos de ahí afuera?
–No, esos no son detenidos. Viven enfrente y los acaban de asaltar.
De regreso a mi cuarto, aprovecho la desmañanada para darle forma al trabajo que hice ayer, con el foco puesto en una de las historias más emblemáticas de abuso e impunidad de la Border Patrol: el caso de Anastasio Hernández Rojas, el mexicano de 42 años que 12 miembros de la Border Patrol mataron a un lado de la garita de San Ysidro, la noche del 28 de mayo de 2010. Anastasio había llegado a Estados Unidos a los 15 años y residía en San Diego con su mujer, María Puga, y sus cinco hijos. En el video que comprueba el crimen, grabado y difundido por la joven Ashley Young, se observan claramente los ataques de los agentes con pistolas eléctricas Taser, seguidos por los inútiles pedidos de auxilio del migrante mexicano. Minutos después de la agresión, mientras los migras decomisaban los teléfonos móviles de todos los testigos, Ashley fingió dormir para conservar el suyo. A siete años de aquella noche, los oficiales involucrados no fueron despedidos ni multados, y ninguno de ellos se presentó a las sucesivas audiencias judiciales para enfrentar la demanda de la familia Hernández.
Por lo que tiene de morbo y de tortura, a mí la muerte de Anastasio se me hace la más terrible de todas las recientes que apuntan a agentes de la Border Patrol. ¿Doce migras contra un mexicano, a metros de la garita de San Ysidro? ¿Y ninguno de los asesinos está preso aún? Crueldad, impunidad y racismo se combinan en ese bestial festín de sangre y violencia, que hubiera pasado de noche de no haber sido por la valentía de la mujer que se animó a denunciarlo.
A los entretelones de esa historia, que condensa y exhibe la deshumanización de la frontera, yo llegué gracias al periodista Jorge Nieto, a quien anoche fui a ver a su hermosa casa en Otay. Apasionado y lleno de energía, Jorge me paseó por el desengaño, el entusiasmo y la desazón en un par de horas de plática y recorridas marcadas por el frío y la lluvia. Según me dijo apenas nos vimos, durante años trabajó en la producción de un documental sobre Anastasio. Entrevistó a amigos y familiares de los Hernández, viajó al San Luis Potosí natal del migrante asesinado, habló con activistas y políticos mexicanos y estadunidenses e investigó los pormenores de la ejecución hasta perderse en lo que él mismo define como “un bache creativo”.
–Me superó la magnitud de la injusticia –señaló entonces, mientras intentaba quitarme de encima a los dos enormes perros que cuidan su casa–. Y ahora que la justicia estadunidense resolvió que no se va a juzgar a los agentes, que para ellos lo que hicieron es legal, me siento peor aún. Fui a la manifestación en repudio que se hizo aquí en Tijuana y ahí volví a encontrarme con la señora de Anastasio, María, a la que veo desde hace más de cinco años. ¿Y qué me dice cuando la abrazo? “Como te dije al principio, Jorge, la justicia no es para los pobres.” Ella es capaz de sentir eso, pero al mismo tiempo insiste y no para, hace protestas en San Luis Potosí, Washington, San Diego y Tijuana. Yo no podría, a mí la frustración me rebasa. No tengo su entereza.
Al principio de la entrevista, Jorge notó que el clima brindaba la escenografía perfecta para hablar de aquello que sucedía a nuestro alrededor, muy cerca y en tiempo real. “Los migrantes cruzan al amparo de la lluvia, como fantasmas, protegidos por la neblina”, comentó. “Ahora mismo, mientras hablamos, alguno estará intentando un paso que cada día está más difícil.” Varios cafés de por medio, sugirió que el fervor de sus coberturas periodísticas llegó a confundirlo personal y profesionalmente. Sus colegas empezaron a acusarlo de ser más activista que reportero, el dolor que veía condicionaba su trabajo cotidiano y, para colmo, sentía que su esfuerzo y entusiasmo no lograban ningún cambio. “Recuerdo una manifestación por Anastasio en San Diego”, dijo, “en la que no estaban el embajador ni la cónsul. A María la habían ayudado con viáticos y el boleto de avión, pero lo que ella quería era que algún funcionario del Estado mexicano se presentara y mostrara su indignación públicamente. Pero no. Los políticos hacen la declaración esperada y luego se desaparecen. Por más que uno los cuestione, ellos hacen su juego”.
–¿Esa reacción es general en la cuestión migrante o sólo la atribuyes al caso Anastasio?
–Claro que es general. En Tijuana, la política oficial consiste en tapar el asunto de los migrantes. Para ellos, si el problema no se ve, entonces no existe. Por eso ya no queda ni un deportado en el Bordo. ¿Crees que los ayudaron a conseguir trabajo y un lugar donde vivir? Por supuesto que no, se limitaron a quitarlos de en medio. Y con eso ya está, no hay más problema porque no se ve.
De tanto tratar a migrantes desesperados y funcionarios indiferentes, llegó un día en el que Jorge se sintió abrumado. En nuestra charla admitió que le gustaría viajar a África, ver otras fronteras para entender mejor la propia. Y en algún momento aceptó que dudaba entre retomar el documental sobre Anastasio o irse de vacaciones y pensar en cualquier otra cosa. Ya no soporta, me dijo, ser parte de algo que empeora más y más.
–Con otros compañeros organicé unas posadas migrantes que nos salieron muy bien –relató–, y el año pasado la comida para los deportados la hizo el chef Javier Plascencia. ¡Hizo una birria, hermano! ¡Qué birria! Pero al final de esa posada no pude evitar preguntarme qué tan útil fue realmente. ¿Cambió algo? ¿O sólo le sirvió a mi ego, para que yo pueda decir que contribuyo a la solución? ¿Cuál solución? ¡Si cada vez hay más deportados, y cada vez están más jodidos!
–Si esa solución estuviera a tu alcance, ¿por dónde empezarías?
–Por las agujetas. Así de simple y duro. Y es que, cuando estás en un centro de detención, a punto de ser deportado, te quitan el cinturón y las agujetas para evitar que te suicides. A muchos no se las regresan, y así los sacan del país. Entonces, imagínatelos un día como hoy, ponte en ese lugar. Deteniéndote el pantalón para que no se te caiga, con los tenis que se te salen de los pies mojados. Solo, con la dignidad perdida y la autoestima pisoteada. Las agujetas son la materialización de la indiferencia. Demuestran que al policía gringo todo le valió madres. Y que a los mexicanos tampoco nos importan mucho. Sólo somos empáticos en Facebook. En la vida real, no, no tanto.
De todas las historias que escuché del Bordo, hay dos que no me puedo quitar de la cabeza. Curiosamente, ninguna de las dos pone en primer plano las miserias y espantos que padecían sus habitantes. Una me la contó Nacho, y la otra, un amigo periodista que me la relató a cambio de resguardar su identidad.
La de Nacho la protagonizan “tres o cuatro juniors” fuertes e impecables, que se aparecían por la parte alta de la canalización para comprarle droga a sus vagabundos de confianza. Consumado el negocio, el grupo se quedaba en la zona y les vendían parte del botín a otros jóvenes de clase media que rondaban el Bordo en busca de speedball bueno y barato. Los chavos sabían que su clientela nice era capaz de pagar un sobreprecio caprichoso y contaminar su sangre con la droga de los indigentes, pero no de hablar o hacer tratos con quienes no olieran como ellos. La intermediación de los juniors le venía bien a todos. Y mantenía intacta la condición de invisibles de aquellos a los que de ninguna manera conviene ver.
En la otra anécdota, mi amigo periodista oculta su nombre con una mezcla de pena y rabia que todavía lo avergüenza. Según me dijo, ocurrió varios años atrás, cuando el productor y el camarógrafo de un portal periodístico con base en la Ciudad de México lo contrataron para que los ayudara a filmar un documental sobre Tijuana. Durante el rodaje en el Bordo, los dos enviados especiales advirtieron que C., uno de los deportados residentes en el área, no lloraba mientras ofrecía su testimonio. En cada toma que hacían dentro de su ñongo, el entrevistado hablaba de su familia y de su vida al “otro lado” sin dejar caer ni una lágrima. Inquietos y decepcionados, los chilangos le pidieron a mi amigo que, como lo conocía, pusiera el dedo en la llaga de su tragedia y le hablara hasta provocar un llanto digno de un trending topic.
Cuando C. finalmente se quebró, como se esperaba de él, mi amigo sintió que acababa de robarle lo único que le quedaba a quien ante la cámara explicaba, justamente, que había perdido todo. A la salida del Bordo, el arrepentimiento de mi colega fue inmediato. Pero en el equipo del documental reinaba el ánimo opuesto, y sus compañeros se lo llevaron a un bar de moda en la Zona Río para felicitarlo por lo bien que había hecho su trabajo.
Entre 2012 y 2015, una de las acciones humanitarias más relevantes en el Bordo fue el programa del Foro Mundial para la Salud que cada tres o cuatro meses entregaba más de 70 paquetes de jeringas nuevas, para limitar el contagio de VIH, hepatitis C y tuberculosis entre los adictos bordonautas. Ya que el Estado se desentendía de una auténtica solución integral, algunos voluntarios se enfocaban en controlar los daños. Hoy, con el Bordo desalojado por la fuerza de la policía, la gran pregunta es hasta cuándo se puede sostener una política general de “reducción de daños” que no asuma los nuevos retos planteados por el aumento de la población deportada en la región.