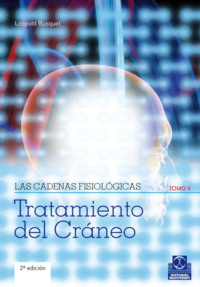Kitabı oku: «Las cadenas fisiológicas (Tomo V)», sayfa 2
4a. La parte anterior deformable
La parte delantera del coche ha sido concebida para deformarse y compactarse a fin de absorber al máximo los choques. Con su deformación en acordeón, protege la cabina. Sin embargo, esta solución tiene un punto débil: el bloque del motor, que es muy compacto y puede retroceder hacia la cabina y chocar con las piernas de los pasajeros de delante. Por lo tanto ha habido que prever la desviación del retroceso del bloque del motor hacia atrás y hacia abajo. Para ello, se ha hecho descansar el motor sobre un soporte que orienta el retroceso.

♦ Foto 3 Crash-test

♦ Figura 10 Choque frontal (crash-test)
4b. La parte anterior deformable del cráneo
En el cráneo encontramos la misma solución. La cara es una estructura ligera, deformable, neumatizada por los senos maxilares, frontales, etmoidales y esfenoidal. La cara, con la nariz, los malares, los maxilares, los huesos lagrimales, el vómer y el etmoides, tiene gran capacidad para compactarse. El último sistema de defensa será la fractura por compactación.

♦ Foto 4 Parte anterior deformable; parte rayada: “cabina”.
En caso necesario, la cirugía plástica del rostro permite reconstruir, muchas veces de forma notable, esos problemas de “carrocería”.
Al igual que para el automóvil, hay que procurar que los traumatismos faciales sean desviados hacia abajo para evitar en la medida de lo posible el deterioro de la cabina.
La anatomía del cráneo responde de forma positiva a esta exigencia gracias al aspecto oblicuo de su base. A ello hay que añadir la capacidad de la mandíbula para absorber y desviar las fuerzas hacia abajo abriéndose y, si fuera necesario, luxándose o fracturándose.
Una vez pensada, según estas exigencias de protección, toda la estructura del vehículo, el cinturón de seguridad y el airbag perfeccionarán, en el interior del vehículo, la protección para los pasajeros. Habrá que ver ahora si encontramos soluciones opcionales de protección similares en el cuerpo humano.
5a. El cinturón de seguridad
El cinturón de seguridad, con sus tres puntos de anclaje, tiene la ventaja de mantener al pasajero pegado al asiento. Posteriormente se vio que este sistema debe permitir al pasajero cierta libertad de movimientos. En los desplazamientos lentos, el cinturón se puede alargar. En los choques, el sistema se vuelve autobloqueante. El cinturón de seguridad tiene, no obstante, un gran fallo: puede lesionar al pasajero. La integración del airbag ha sido una evolución necesaria.

♦ Foto 5 Cinturones de seguridad
5b. El cinturón de seguridad del cráneo
El cerebro tiene también su cinturón de seguridad con tres puntos de anclaje: la hoz del cerebro, la hoz y la tienda del cerebelo. Estas estructuras conjuntivas estabilizan el cerebro de delante atrás y transversalmente. Cuando damos una voltereta, una vuelta de campana, cualquiera que sea el sentido, este cinturón con tres puntos es eficaz. Sin embargo, en los choques importantes este sistema de sujeción puede provocar lesiones cerebrales, de modo que esta solución no es suficiente. Además, las membranas intracraneanas no permiten gran resistencia. A diferencia de los cinturones de los automóviles, pueden ser desgarradas. ¿Se trata de una debilidad o, por el contrario, de una seguridad suplementaria en la medida en la que esta fragilidad evita, de hecho, que lesionen el encéfalo?
En realidad, el problema es más complejo. Como para el pasajero de un coche, el encéfalo debe poseer cierta libertad de movimiento, pero sin correr el riesgo de lesionarse con las asperezas de la cavidad craneana. La función de las diferentes meninges, duramadre, piamadre y aracnoides, es subvenir estos problemas técnicos. Pero, en caso de choque, un sistema autobloqueante complementario a la hoz y la tienda debe funcionar para evitar que el cerebro se aplaste, debido a su masa, contra las paredes óseas. Así pues, resulta necesario un sistema equivalente al airbag.

♦ Figura 11 Hoz del cerebro-del cerebelo. Tienda del cerebelo: “cinturón de seguridad con tres puntos”.

♦ Figura 12 Tienda del cerebelo

♦ Figura 13 “Cinturón de seguridad”: movimientos de balanceo

♦ Figura 14 “Cinturón de seguridad”: movimientos de cabeceo

♦ Figura 15 “Cinturón de seguridad”: movimientos de cabeceo
6a. El airbag del automóvil: el cojín de aire
En un movimiento brusco o en un choque frontal, este cojín de aire asegura una buena amortiguación neumática. Enseguida se vio que la protección anterior debía ser completada con airbags laterales y airbags de techo, sin olvidar la necesidad del reposacabezas en caso de percusión trasera. Hubo que multiplicar el número de airbags para mejorar la protección, cualquiera que fuera la dirección del impacto.

♦ Foto 6 “Airbag”
6b.El airbag del cráneo: el cojín líquido
De la misma manera, el encéfalo requiere un sistema amortiguador que se despliegue 360° cualquiera que sea la dirección del choque.

♦ Figura 16 Airbag
Las meninges y el líquido cefalorraquídeo forman un cojín líquido.
Consideremos la posibilidad de que se produzcan heridas por la cohabitación íntima del cerebro con las paredes óseas de la cavidad craneana y de la médula con el conducto vertebral. Un sistema de suspensión hidráulico permite asegurar la estática, la protección y los deslizamientos controlados del conjunto cerebroespinal (fig. 17).

♦ Figura 17 Suspensión hidráulica del eje cerebroespinal
La cadena neuromeníngea, integrada por las diferentes meninges, es la encargada de este problema.
La duramadre y la aracnoides aseguran la relación con las paredes. En el interior de los ventrículos, entre la aracnoides y la piamadre, la suspensión la asegura el líquido cefalorraquídeo (LCR).
Este sistema de suspensión tiene la ventaja de adherirse íntimamente a todos los contornos del eje cerebroespinal. En la cavidad craneana, la libertad de deslizamiento del encéfalo (en suspensión) es moderada. En el conducto vertebral, la estructura cerebroespinal se puede adaptar a los diferentes movimientos de la cabeza. Por ejemplo, durante la flexión-extensión de la columna cervical, la médula se ha de poder deslizar varios milímetros en el conducto vertebral sin rasgarse.
Sin embargo, esta solución tiene un gran fallo: el líquido es incompresible. En caso de choque, transmite directamente las fuerzas. Para que el LCR sea amortiguador, hay que proyectar el escape de líquido. Hay que instalar una válvula de seguridad.

♦ Figura 18 LCR: sistema hidráulico
En la cadena neuromeníngea, esta válvula existe, es el agujero de Magendie. Dicho agujero facilita la evacuación instantánea del LCR fuera del sistema ventricular, como lo haría una válvula de seguridad (fig. 18).
Este funcionamiento permite comprender que un automovilista que ha tenido un accidente pueda afirmar en ese momento:“no me he hecho nada, no siento ninguna molestia”. Sin embargo, al día siguiente se encontrará magullado de la cabeza a los pies, con grandes dificultades para mover la cabeza y flexionar la columna.
En caso de choque se produce una compresión, asociada a un aumento momentáneo de la presión del LCR en las envolturas meníngeas, antes de que el agujero de Magendie deje escapar el exceso de presión. Al día siguiente aparecen “agujetas meníngeas”, así como un gran cansancio.
La cadena neuromeníngea se conecta a la altura de todos los agujeros intervertebrales (de conjunción) hasta el sacro y se continúa hasta el extremo de cada uno de los nervios periféricos. Si retiene puntos de fijación, tensión o lesión, el sujeto presentará neuralgias craneanas, faciales, cervicales, cérvico-braquiales, dorsales, intercostales, lumbares, ciáticas, etc. Las tensiones de la cadena neuromeníngea pueden causar también síntomas neurovegetativos y el agotamiento de la dinámica mental: melancolía, laxitud o depresión en los días que siguen al accidente. La fuga de LCR provoca la disminución de la presión de dicho líquido y la aparición, lógica, de una tendencia depresiva.
Como el LCR se puede expulsar, hay que prever en este sistema hidráulico una fuente que lo renueve. Ése es el papel de los plexos coroideos en los ventrículos. Debido a la secreción permanente, cuando la presión del LCR supera la presión de referencia (homeostasia), el exceso sale de manera automática fuera del sistema meníngeo por el agujero de Magendie.
Algunos experimentos han demostrado que, después de la inyección de colorante en el LCR, se encuentran trazas de estos pigmentos en todas las partes del cuerpo.
¿Qué sucede cuando el sistema hidráulico no funciona?
• En caso de que la válvula de seguridad esté bloqueada, se evoluciona hacia el riesgo de hidrocefalia. Puesto que el LCR no sale, se produce un desarrollo anormal de la caja craneana con compresión cerebroespinal. En este caso hay que establecer lo antes posible una derivación.
• En caso de que la secreción de LCR sea insuficiente, se produce una microcefalia. Las presiones internas no solicitan lo bastante las suturas en expansión. Tienden a soldarse.
El agujero de Magendie tiene, pues, una función esencial; lo mismo ocurre con la dosificación de flujo del LCR. Estos dos elementos permiten regular de forma ingeniosa la circulación del LCR y resolver así eficazmente los problemas de protección frente a los traumatismos que se le plantean a este móvil-cráneo.
II. La protección térmica
Puesto que el cerebro puede compararse con un ordenador, el problema térmico ocupa el primer plano.
Hay que crear un verdadero sistema de climatización que gestione tanto el aumento como el descenso de las temperaturas. Advirtamos que el LCR, en el que flota el eje cerebroespinal, forma parte de este proyecto de climatización.
Para darse cuenta de la importancia de este problema técnico, imaginemos las dos situaciones siguientes:
1. Estamos en un chalet de montaña y en el exterior la temperatura es de -25 ºC. Nos hallamos cerca del fuego de la chimenea preparando carne a la parrilla; la temperatura es superior a 50 ºC. Hay que ir a buscar leña afuera. En pocos segundos, pasamos de 50 ºC a -25 ºC, es decir ± 75 ºC de diferencia. Sin protección térmica moriríamos instantáneamente.
2. A la inversa, durante un raid en el Sáhara debemos hacer una larga marcha. La temperatura es superior a 50 ºC.
¿Cómo gestiona el cráneo estos problemas?
El estudio de la anatomía y la fisiología nos muestra que el cuerpo adopta las mismas soluciones que las utilizadas para el aislamiento térmico de una casa.
1. Aislamiento pasivo
En albañilería, el aislamiento se consigue en primer lugar mediante la elección de materiales no conductores térmicos. A continuación se intenta mejorar el aislamiento del techo y de las paredes.
Materiales no conductores térmicos. El hueso, sin citar por ahora otros tejidos, como la piel, es un destacable aislante térmico. Imagine las consecuencias del frío y el calor en la hipófisis si el hueso fuera conductor térmico a partir de las fosas nasales.
Aislamiento del techo. Nos protegemos de las variaciones de temperatura del techo poniendo un material aislante, como la lana de vidrio. Para la bóveda del cráneo, los cabellos son un aislante de calidad, al igual que el pelaje de los animales. Es interesante observar que el contorno de implantación de los cabellos corresponde a las partes que hay que proteger.
Aislamiento de las paredes. Además de elegir materiales que no sean conductores térmicos, se ha desarrollado la solución del doble tabique (fig. 19) y del doble acristalamiento.

♦ Figura 19 Los senos: dobles tabiques, aislamiento y absorción de choques
Los dobles tabiques están representados por los senos frontales, los senos maxilares, los senos etmoidales y el seno esfenoidal. Escoltan las vías respiratorias de forma precisa.
El doble acristalamiento corresponde a las dos cámaras anteriores y posteriores de los globos oculares. Los párpados pueden cerrarse, como persianas, durante períodos más largos en caso de frío o de sol intenso. Es esencial que el contacto con el aire no sea térmicamente agresivo para la retina, los bulbos olfatorios, los lóbulos frontales y, sobre todo, la hipófisis.
Puesto que el aire inspirado posee gran variabilidad de temperatura, es preciso instalar, además, a lo largo de las vías respiratorias, un sistema de aislamiento activo: la climatización.

♦ Figura 20 Protección térmica de una casa: 1-2-3, pasiva; 4, activa

♦ Figura 21 Protección térmica del cráneo: 1-2-3, pasiva; 4, activa
2. Aislamiento activo: la climatización
(figs. 20 y 21)
En las fosas nasales, en los diferentes senos, las paredes están tapizadas por mucosa. Esta mucosa es una verdadera red de canalizaciones muy finas por la que circula la sangre a temperatura constante de 37 ºC.
Cuando el aire es más frío, la mucosa se calienta.
Cuando el aire es más cálido, la mucosa y la sangre absorben algunos grados. El aire se enfría.
A fin de temperar mejor el aire inhalado, los cornetes provocan turbulencias en las fosas nasales; su ventaja es:
• Aumentar el contacto del aire con las mucosas.
• Humedecer el aire.
• Centrifugar y permitir que los pelos capten las partículas en suspensión.
• Liberar los aromas, como lo hace un enólogo, al producir un remolino de vino en el vaso. Los olores liberados de este modo ascienden hacia la parte superior de las fosas nasales y son analizados, por debajo de la lámina cribosa, por los nervios olfatorios.
Hemos visto que en el cráneo existe realmente algo parecido a un sistema de climatización. Sin embargo, debemos asegurarnos de que ese sistema presente los dispositivos necesarios para resolver todos los problemas que se nos van a plantear a partir de ahí. En efecto, un sistema de climatización tiene varios inconvenientes que habremos de solventar. A continuación exponemos los problemas estrechamente relacionados con la instalación de un climatizador: condensación, filtración, infección, fricciones, dinamización y regulación de la temperatura.
Primer problema: la condensación
Cuando se instala un climatizador en una habitación, hay que prever un tubo para evacuar la condensación. Este problema de condensación también se le plantea al cráneo. En los senos, la condensación puede provocar el estancamiento de líquido y ser fuente de infecciones, de sinusitis.
Sin embargo, el problema que hay que resolver es sencillo. Hay que organizar la recogida de líquidos en los diferentes senos y evacuarlos.
Mediante células etmoidales, los senos frontales comunican con las masas laterales del etmoides y con las fosas nasales. Lo mismo ocurre con el seno esfenoidal, que se conecta a la cara posterior de las masas laterales. También los senos maxilares están en relación directa con el etmoides.
Las masas laterales funcionan entonces como verdaderos colectores. Éstos vuelven a verter en las fosas nasales, por los orificios situados bajo los cornetes, los líquidos recuperados a fin de humedecer automáticamente el aire inhalado. El volumen de aire inhalado alcanza varios metros cúbicos diarios; si la humidificación, que debe ser abundante y regular, falla, existe el riesgo de que aumente la sequedad de mucosas y bronquios.
Inversamente, si los líquidos alcanzan un volumen excesivo, la nariz gotea.

♦ Figura 22 Drenaje de los líquidos (de Perlemuter y Waligora)

♦ Figura 23 Comunicación de los senos: circuito de flujo de los líquidos de condensación
Segundo problema: la filtración
El aire contiene numerosas partículas de polvo en suspensión. La nariz funciona como un verdadero extractor. Es necesario colocar un filtro de aire en las fosas nasales.
Los cornetes generan turbulencias. De este modo, el aire se centrifuga. Las partículas se proyectan sobre las paredes; éstas secretan mucosidades y con ayuda de los pelos captan las partículas. El acto de sonarse permitirá expulsarlas.

♦ Figura 24 Continuidad de los senos a ambos lados de las fosas nasales. Papel de los cornetes en la “turbulencia” del aire
Sin embargo, existe un pequeño problema técnico. Las masas laterales tienen orificios abiertos a las fosas nasales. Hay que evitar que durante la inspiración se depositen partículas de polvo en las masas laterales, en cuyo caso podría haber infección.
Observe las reacciones irritativas y congestivas que siguen a la inhalación de un poco de agua. Incluso si se suena varias veces, tendrá la sensación desagradable de tener un cuerpo extraño en las fosas nasales. Lo que ha pasado en realidad es que ha entrado un poco de agua en las masas laterales y las mucosas han reaccionado congestionándose.
El problema se plantea, pues, de la forma siguiente: los senos etmoidales deben ventilarse. Además, es preciso que las condensaciones puedan fluir del interior al exterior. Pero, al mismo tiempo, hay que impedir la entrada de partículas en las masas laterales mientras los orificios están abiertos.
También en este caso hay que encontrar una solución sencilla, ingeniosa y fiable.
Consideremos un caso concreto: nos hallamos en el interior de un coche y queremos circular con las ventanillas abiertas para ventilarlo sin que los niños reciban corrientes de aire en la parte trasera.

♦ Figura 25 El deflector
La solución que adoptaremos es sencilla: ponemos deflectores en las puertas. De la misma manera, debido a su forma, los cornetes son deflectores que desvían el aire y llevan a las fosas nasales (no a las masas laterales) la turbulencia del aire necesaria para filtrar, temperar, humedecer y liberar aromas. De este modo, los cornetes cumplen una función específica que los hace imprescindibles.
Su forma indica su función. Habrá que hacer todo lo posible para mantenerlos. Dicho esto, existen muchas posibilidades de que la ablación quirúrgica equivalga, en ciertos casos, a un verdadero error de estrategia.

♦ Figura 26 Los cornetes: “los deflectores”
Tercer problema: la infección
En los edificios donde los climatizadores están equipados con revestimientos protectores, los elementos infecciosos tienen mayor posibilidad de propagarse.
¿Qué solución podemos proponer para evitar el riesgo de infección en lo que concierne al cuerpo humano? ¿Utilizar un antiséptico?
La solución adoptada debe asegurar de forma categórica la autonomía de esta función durante toda la vida. ¡Imagine que hiciera falta poner recambios regularmente!
También en este caso existe una solución: las lágrimas son el antiséptico buscado. Las glándulas lagrimales secretan de forma constante lágrimas y son una respuesta ingeniosa a este problema. Se sitúan en la parte superoexterna de las órbitas para que este líquido se reparta de forma homogénea por toda la pared anterior del ojo. La córnea está en contacto con el aire y debe ser aséptica, y estar humedecida y lubrificada. El movimiento de los párpados reparte el líquido lagrimal, y su cierre periódico es indispensable para la troficidad de la córnea. Dado el caso, la ausencia de lágrimas es muy dolorosa y requiere la inyección regular de gotas.

♦ Figura 27 El líquido lagrimal
Digamos de paso que el cierre de los párpados es necesario para la recomposición de los pigmentos de conos y bastones de la retina.
El líquido lagrimal, como la saliva, posee notables cualidades biológicas. Las lágrimas se recuperan en el conducto lagrimal, situado en el ángulo inferointerno de la órbita. La forma del hueso lagrimal (unguis), en hemicanal, estructura esta canalización. Este líquido antiséptico fluye por dicho conducto hasta el saco lagrimal y vuelve a las fosas nasales, debajo del cornete inferior. Recuperado en las fosas nasales, el líquido lagrimal se evapora en el aire inhalado. Así, este líquido antiséptico responde a los riesgos de infección de los senos y del conjunto de las vías ORL.

♦ Figura 28 El líquido lagrimal
Cuarto problema: las fricciones
Nosotros inhalamos varios metros cúbicos de aire diariamente, y el deslizamiento del aire sobre las mucosas puede dar lugar a presiones mecánicas que pueden caracterizarse como “fricciones”.
Para resolver este problema mecánico, hay que lubrificar el aire mediante la secreción de muco en las fosas nasales, la garganta y los bronquios, y mediante el contacto turbulento del aire sobre las amígdalas tubáricas.
Las trompas de Eustaquio ponen en contacto la parte posterior de las fosas nasales (cavum) con el oído medio. El cerumen del oído se desliza a lo largo de ese “tobogán” hasta las amígdalas tubáricas. Esto explica por qué cuando descendemos de altitud sentimos en las trompas de Eustaquio adherimientos debidos al cerumen y a la variación de la presión. Se puede abrir las trompas de Eustaquio de dos maneras; bostezando, lo que provoca que los músculos peristafilinos se tensen, o sacando el aire por la nariz mientras la tapamos. A partir de ahí, el aire no sólo se cargará con las secreciones mucosas, sino que se lubrificará en la parte posterior de las fosas nasales, en las amígdalas tubáricas.
Haga el experimento siguiente. Cuando uno de sus hijos tenga la garganta seca y tosa, al acostarse eche una o dos gotas de aceite tibio en ambos oídos y coloque un algodón. Muy pronto la tos se calmará, la garganta no estará tan seca, la respiración será menos ruidosa, y el sueño del niño, más apacible.
De todo ello se concluye que los senos, los ojos, las orejas, la nariz y la garganta desempeñan cada uno un papel complementario en la resolución de los problemas planteados por la respiración. Todo el sistema ORL es interdependiente.
Así pues, para que nuestro proyecto de climatización sea enteramente funcional, hemos de prever ahora un acelerador y un termostato (regulador).

♦ Foto 7 Acelerador

♦ Foto 8 Regulador: termostato
Quinto problema: la aceleración
Hemos de poder dinamizar nuestro sistema de climatización. El acelerador debe asegurar el flujo regular de la sangre y los líquidos a las mucosas y a los senos.
Las operaciones que permiten esta dinámica son seis:
1. La masticación.
2. La succión y el amamantamiento.
3. La deglución.
4. La fonación.
5. La olfacción.
6. Las cadenas musculares.

♦ Figura 29 Curva de Spee

♦ Figura 30 Curva de Wilson

♦ Figura 31 Curva de Spee; centro, Crista galli

♦ Figura 32 Inclinación de los ejes de los dientes según Georges Villain. Convergencia: crista galli
1. La masticación
El problema está bien delimitado: es preciso que la masticación influya directamente sobre cada seno.
Su solución está inscrita en la anatomía de los huesos de la cara. Si observamos la forma del maxilar superior, vemos que responde de forma lógica a esta exigencia. Cuando masticamos, el maxilar superior canaliza y dirige las fuerzas de compresión de los dientes hacia cada uno de los diferentes senos. En la masticación, la alternancia de un tiempo de compresión seguido de otro de descompresión opera un verdadero bombeo de los alvéolos dentales, pero también del hueso maxilar y de los diferentes senos de la cara.
Las ramas ascendentes de los maxilares, que terminan “por un feliz azar” en los senos frontales, activan los senos frontales.
Las ramas ascendentes y la parte horizontal del maxilar activan los senos etmoidales y forman el suelo de la órbita.
La influencia directa de los dientes sobre el hueso maxilar y la del masetero sobre el malar activan los senos maxilares.
Antes de ver el efecto de la masticación sobre el seno esfenoidal, hemos de hacer unas cuantas observaciones.
Primera observación. Las paredes del cuerpo del esfenoides son muy delgadas. En el hueso seco son parecidas al papiro y se disgregan fácilmente. En el ser vivo, el esfenoides no es frágil. La plasticidad del tejido vivo e hidratado y la arquitectura de la base del cráneo confieren la resistencia mecánica necesaria. Sin embargo, podemos plantearnos la pregunta siguiente: ¿por qué la vértebra craneana central es tan delgada, tan ahuecada? ¿Cuál es su interés?
Segunda observación. Las alas mayores del esfenoides y las apófisis pterigoides “osan” introducirse en las delgadísimas paredes laterales del cuerpo del esfenoides, que es hueco. ¿Se trata de un error? Además, los músculos temporales, que son muy potentes, se fijan en las alas mayores del esfenoides y en la escama de los temporales. Los músculos pterigoideos, los músculos constrictores superiores de la garganta, no menos eficaces, se insertan en las apófisis pterigoides. Una vez que hemos entendido que las alas mayores y las apófisis pterigoides se convierten en brazos de palanca por efecto de esos músculos, vemos la poderosa acción de neumatización y de bombeo que proporciona el trabajo alternativo de esos grupos musculares sobre el seno esfenoidal.

♦ Figura 33 Bombeo del seno esfenoidal
Más aún: cuando masticamos, la presión de la lengua sobre el paladar ejerce un empuje rítmico sobre la línea central del cráneo y, en particular, sobre el esfenoides. Debido a la relación anatómica que une el esfenoides y el vómer, el empuje de este último tiende a descompensar la sutura esfenoetmoidal, mientras aumenta la presión sobre el cuerpo del esfenoides. De este modo, el vómer participa en el drenaje de este seno.
Tercera observación. Ya muy excavado por el seno, el cuerpo del esfenoides posee una segunda cavidad, la silla turca, sede de la hipófisis. Esta cavidad está recubierta por la tienda de la hipófisis. Por encima descansa el quiasma óptico. La tienda está perforada en su centro. Deja pasar el tallo hipofisario y contiene la glándula hipófisis. La tienda de la hipófisis es una estructura conjuntiva en continuidad con las membranas intracraneanas. En efecto, los extremos de la curvatura menor y mayor de la tienda del cerebelo se insertan en las cuatro apófisis clinoides de la silla turca, de lo que podemos deducir que todas las tensiones intracraneanas vehiculadas por las membranas internas influirán en la silla turca. Cuando masticamos, los músculos temporales ejercen mucha fuerza sobre las paredes laterales, que son muy finas. Es evidente que la gran plasticidad de la escama de los temporales y de las alas mayores provoca la transmisión de esas fuerzas a la tienda del cerebelo hasta la silla truca. De esta acción rítmica periférica, asociada a la acción mediana del vómer cuando masticamos, resulta el bombeo sobre la silla turca y sobre la hipófisis, que es indispensable para dinamizar su fisiología. La anatomía del cuerpo del esfenoides con sus finas paredes responde perfectamente a esta finalidad. Se comprende por qué la parte más encajada del cráneo es una pieza relativamente vacía. El esfenoides se adapta a las fuerzas que se aplican sobre él gracias a la plasticidad de su estructura. A la inversa, la ausencia o insuficiencia de transmisión de esas fuerzas masticadoras puede originar la falta de estimulación mecánica de los senos y de la hipófisis.

♦ Figura 34 Silla turca y quiasma óptico
Es fundamental comprender que todo el puzle craneano es y debe ser activo. En esas condiciones, la masticación tiene una importancia capital sobre la mecánica craneana.
En consecuencia:
• Habrá que procurar masticar bien durante las comidas para recuperar esta dinámica craneana.
• Habrá que procurar que la masticación sea completa y repartir los alimentos sobre toda la arcada dental para que cada seno esté bien dinamizado.
• Habrá que procurar disponer de una buena oclusión. La ausencia de varios dientes puede ser perjudicial para el bombeo de uno o de varios senos.
Se observa que los pacientes que han sido víctimas de un traumatismo en el premaxilar o que poseen implantes en los incisivos tienden a desarrollar en los años siguientes sinusitis frontales. La causa es simple: ya no utilizan los incisivos
• sea por aprensión, secuela del traumatismo o temor a utilizar los implantes;
• sea por mala percepción de la resonancia de los implantes de cerámica durante el contacto oclusal.
Pero, ¿de qué manera la función de masticación está asegurada en un recién nacido que, por definición, no tiene dientes?
2. La succión y el amamantamiento
Cuando nacemos, la base del cráneo es cartilaginosa, y la bóveda, membranosa. En el interior, la bolsa neuromeníngea está llena de LCR. Este globo líquido expande la caja craneana a la altura de las fontanelas y de las suturas, que son membranosas.

♦ Figura 35 Succión: acción sobre el cráneo membranoso
Los senos aún no están formados, todavía no están neumatizados. En esta etapa de la vida, la masticación, que implicaría fuerzas de compresión sobre las futuras zonas de los senos, no sería de todos modos aprovechable para el desarrollo de su cráneo. Además, el recién nacido no tiene dientes. Así pues, cuando el niño mama, la succión se ve favorecida de forma natural. Implica fuerzas de aspiración y descompresión. De este modo, el amamantamiento participa en la neumatización de los senos.
Consideremos las cualidades físicas del cráneo del recién nacido: es cartilaginoso, membranoso y líquido. Estas cualidades son importantes para su adaptación a las presiones de las paredes musculares y óseas durante el parto. Esto explica la forma del cráneo en “ojiva” que presentan ciertos bebés al nacer, forma que además se asocia a asimetrías más o menos importantes.
En las semanas siguientes al nacimiento, este cráneo tenderá a reformarse espontáneamente influido por:
• Las presiones líquidas intracraneanas.
• La succión al mamar.
Bajo el empuje suave pero generalizado de las presiones líquidas, la esfera craneana, verdadero “globo” membranoso y cartilaginoso, se expandirá y adoptará espontáneamente una forma más esférica. Las deformaciones y asimetrías producidas en el momento del nacimiento deben evolucionar, de forma natural, hacia la armonía de formas en las semanas siguientes. Si persisten en el cráneo puntos de presión, las deformaciones y las tensiones no se corrigen. Entonces pueden aparecer diversas disfunciones.
El amamantamiento proporcionará las primeras fuerzas correctoras
Haga el siguiente experimento: meta el dedo meñique de su mano en la boca de un niño. Este acto desencadena un reflejo de succión que sorprende por su intensidad. Este tipo de experimento sencillo permite darse cuenta de la potencia de esas fuerzas de succión sobre el conjunto de un cráneo membranoso; y todo ello gracias al descenso rítmico de la bóveda del paladar.
La succión influirá:
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.