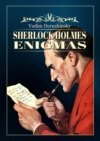Kitabı oku: «Mujercitas», sayfa 5
5
UNA BUENA VECINA

—Y ahora, ¿qué estás tramando, Jo? —preguntó Meg, en una tarde de nieve, al ver a su hermana cruzar el vestíbulo con botas de lluvia, un abrigo viejo con capucha y una escoba en una mano y una pala en la otra.
—Voy a salir a hacer ejercicio —contestó Jo, con un brillo pícaro en la mirada.
—¿Acaso no te basta con los dos largos paseos que has dado esta mañana? Fuera hace frío y está nublado. Te aconsejo que te quedes en casa, junto al fuego, caliente y seca, como pienso hacer yo —repuso Meg, que sintió un escalofrío.
—Ya sabes que no suelo seguir consejos de nadie; no puedo pasar un día entero sin hacer nada y no me gusta dormitar junto a la chimenea. Tengo ganas de aventura y voy a salir en busca de alguna.
Meg volvió al comedor para calentarse los pies y leer Ivanhoe y Jo se dedicó a despejar la nieve del camino con mucha energía. La nieve era muy ligera y la joven no tardó en abrir paso alrededor del jardín para que Beth pudiese salir a dar un paseo, cuando el sol asomase; sus muñecas impedidas necesitaban tomar el aire. El jardín lindaba con la propiedad del señor Laurence; las casas estaban situadas en un barrio de las afueras que recordaba mucho el campo, con alamedas y espacios con césped, amplios jardines y calles tranquilas. Un seto bajo servía de límite entre ambas propiedades. A un lado se alzaba una casa vieja de color marrón oscuro, que tenía un aspecto algo abandonado, desprovista de la parra que la embellecía en verano y de las flores que solían rodearla. Al otro lado había la casa señorial de piedra, que mostraba claramente lo holgado de la posición de sus habitantes, pues contaban con toda clase de comodidades, desde una gran cochera hasta unos paseos bien cuidados que conducían hasta el invernadero, sin olvidar un sinfín de cosas hermosas que se atisbaban entre los pesados cortinajes de las ventanas. Sin embargo, la casa parecía solitaria y sin vida; no había niños jugando en el césped, ni se veía el rostro de una madre saludar desde sus ventanas, y no entraba ni salía nadie salvo el anciano y su nieto.
Jo imaginaba la casa como una especie de castillo encantado, repleto de maravillas y comodidades de las que nadie disfrutaba. Hacía tiempo que deseaba descubrir aquellas maravillas ocultas y saludar al joven Laurence, que parecía deseoso de darse a conocer, aunque no supiera por dónde empezar. Desde el baile, el interés de la joven por su vecino no había hecho sino aumentar, y había imaginado varias estrategias para entablar conversación con él. Pero hacía mucho que nadie le veía y Jo empezó a temer que se hubiese marchado, hasta que un día vio, en una de las ventanas de la planta superior, un rostro que miraba con curiosidad hacia el jardín de su casa, donde Beth y Amy habían organizado una guerra de bolas de nieve.
Este joven necesita compañía y diversión, se dijo. Su abuelo no sabe lo que le conviene y lo mantiene encerrado, aislado del mundo. Necesita jugar con muchachos alegres o estar con una persona joven y animada. Me dan ganas de ir y decírselo al anciano señor.
La idea le pareció divertida. Le encantaba hacer cosas osadas y siempre escandalizaba a Meg con sus salidas de tono. Jo no olvidó su plan de ir a la casa y aquella tarde de nieve decidió intentar llevarlo a cabo. Cuando vio salir al señor Laurence, empezó a abrir un camino en la nieve en dirección al seto, donde se detuvo para estudiar la situación. Todo estaba en calma. En las ventanas de la planta baja, las cortinas estaban corridas. No había ningún criado a la vista y la única forma humana que se distinguía era la de una cabeza de cabello oscuro y rizado apoyada sobre una mano en una ventana de la planta alta.
Ahí está, pensó Jo. ¡Pobre muchacho! ¡Solo y enfermo en un día tan sombrío! ¡Qué pena! Le arrojaré una bola de nieve a la ventana para que me mire y, entonces, le diré algo amable.
Dicho y hecho. Jo lanzó una bola de nieve y la cabeza que se veía por la ventana se volvió de inmediato. El rostro perdió su expresión lánguida al instante, los ojos se iluminaron y los labios esbozaron una sonrisa. Jo asintió, se echó a reír y, blandiendo la escoba, preguntó:
—¿Qué tal se encuentra? ¿Está enfermo?
Laurie abrió la ventana y su voz sonó ronca como el graznido de un cuervo cuando respondió:
—Estoy mucho mejor, gracias. He tenido un fuerte catarro y no he podido salir en toda la semana.
—Lo lamento. ¿Con qué se distrae usted?
—Con nada. Esto es tan aburrido como una tumba.
—¿No lee?
—Casi nada, no me lo permiten.
—¿Y no puede alguien leerle en voz alta?
—Mi abuelo lo hace a veces, pero mis libros no le interesan, y no me gusta tener que pedirle siempre a Brooke que me lea.
—Entonces, invite a alguien para que le haga compañía.
—No me apetece ver a nadie. Los muchachos alborotan demasiado y a mí me duele la cabeza.
—¿No conoce a ninguna muchacha amable dispuesta a leer en voz alta y conversar un rato? Las mujeres somos más tranquilas y, por lo general, nos gusta hacer de enfermeras.
—No conozco a ninguna.
—¿Qué hay de mí? —Jo se echó a reír, pero paró de inmediato.
—¡Claro, es cierto! ¿Me haría el favor de venir a hacerme compañía? —preguntó Laurie.
—No me considero un ejemplo de muchacha tranquila y amable pero, si mi madre lo aprueba, iré a visitarle. Voy a pedirle permiso. Ahora, pórtese bien, cierre la ventana y espere a que vuelva.
Dicho esto, Jo se colocó la escoba sobre el hombro y entró en su casa preguntándose qué dirían todas. Laurie, emocionado ante la perspectiva de recibir una visita, corrió a arreglarse, En palabras de la señora March, él era un «joven caballero», y qué menos que ponerse un cuello limpio, peinarse y recoger un poco la habitación que, a pesar de la media docena de criados a su servicio, no estaba demasiado presentable. Al poco tiempo, oyó el timbre de la entrada, luego una voz decidida que preguntaba por el «señor Laurie», y una sorprendida criada acudió a anunciarle la visita de una jovencita.
—Está bien, hágala pasar. Es la señorita Jo —explicó Laurie al tiempo que se dirigía a una salita para recibir a Jo, quien tenía un aspecto saludable y sereno y parecía sentirse a sus anchas. La joven llevaba un plato tapado en una mano y los tres gatitos de Beth en la otra.
—Aquí estoy, con todo el equipaje —dijo sin pensar—. Mi madre le manda saludos y está encantada de que podamos hacer algo por usted, Meg me ha pedido que le traiga un poco de su pudin blanco, que es estupendo, y Beth ha pensado que los tres gatitos le animarían. Sé que más que nada serán una molestia, pero la pobre tenía tantas ganas de colaborar que no me he podido negar.
Lo cierto es que el divertido préstamo de Beth fue de lo más acertado, porque los gatitos hicieron reír a Laurie, que olvidó su timidez y se mostró más comunicativo de lo habitual.
—Esto es demasiado bonito para comerlo —exclamó con una sonrisa cuando Jo destapó el plato en el que estaba el pudin blanco, rodeado por una guirlanda de hojas verdes y flores rojas del geranio preferido de Amy.
—No es gran cosa, pero todas le estamos muy agradecidas y ésta es nuestra forma de mostrárselo. Pídale a la criada que se lo guarde para la hora del té. Es un plato muy sencillo, lo puede comer sin problemas. Es muy suave y no le dolerá la garganta al tragarlo. ¡Qué habitación más agradable!
—Lo sería si estuviese más ordenada, pero las criadas son perezosas y no sé qué hacer para que muestren un poco más de interés. A decir verdad, el asunto me tiene algo preocupado.
—Quedará estupenda en un par de minutos. Solo hay que limpiar un poco el hogar de la chimenea, así… Ordenar los adornos de la repisa, así… Dejar los libros aquí y las botellas allá, orientar el sofá hacia la luz y ahuecar un poco los cojines. Bueno, ya está listo.
Y, en efecto, lo estaba. Mientras reía y hablaba, Jo había ido colocando cada cosa en su sitio y había dado un aire nuevo a la habitación. Laurie la había contemplado en silencio, con respeto, y, cuando la joven le indicó que se sentara en el sofá, dejó escapar un suspiro de satisfacción y dijo, muy agradecido:
—¡Qué amable es usted! Es cierto, esto era lo que necesitaba. Ahora, siéntese en esta butaca y deje que entretenga a mi visita.
—No, yo he venido para entretenerle a usted. ¿Le apetece que le lea algo? —Jo miraba con interés un grupo de libros que le parecieron especialmente atractivos.
—Gracias, pero ya los he leído todos. Si no le importa, preferiría conversar —respondió Laurie.
—No me importa. Pero, si no me frena, soy capaz de hablar todo el día. Beth dice que no sé cuándo parar.
—¿Beth es la joven de tez sonrosada que pasa mucho tiempo en casa y sale de vez en cuando con una cestita? —preguntó Laurie con interés.
—Sí, ésa es Beth; es mi hermana favorita, y muy buena.
—La joven guapa se llama Meg y la del cabello rizado es Amy, ¿verdad?
—¿Cómo sabe todo eso?
Laurie se puso colorado pero contestó con franqueza:
—Bueno, verá, a menudo las oigo llamarse las unas a las otras y cuando estoy aquí, solo, no puedo evitar mirar hacia su casa. Parece que siempre se lo pasan en grande. Le ruego que disculpe mi mala educación, pero a veces olvidan correr las cortinas de la ventana en la que están las flores y, cuando encienden las luces y veo el fuego de la chimenea y a todas sentadas alrededor de la mesa, me parece estar contemplando un cuadro. Su madre queda justo enfrente y tiene un aspecto tan dulce con las flores de fondo que no puedo evitar mirarla. Yo no tengo madre, sabe usted. —Laurie atizó el fuego para ocultar el temblor de sus labios, que no podía controlar.
A Jo, la soledad y la tristeza que reflejaban los ojos del muchacho le llegaron al alma. La joven había recibido una educación tan sana que no tenía prejuicio alguno y, a pesar de sus quince años, era tan inocente y sincera como una niña. Laurie estaba enfermo y se sentía solo y, consciente de ser rica en afecto y felicidad, se propuso compartirlos con él. Así pues, con una expresión amable en su rostro moreno y una dulzura desacostumbrada en la voz, elijo:
—Entonces, no correremos nunca la cortina para que pueda mirar cuanto quiera. Sin embargo, en vez de limitarse a mirarnos desde lejos, ¿por qué no viene a visitarnos? Mi madre es muy amable y le acogerá encantada, y Beth cantará para usted si yo se lo pido, y Amy bailará algo. Meg y yo le haremos reír contándole anécdotas de nuestras representaciones teatrales y lo pasaremos bien. ¿Cree que su abuelo le dejará?
—Creo que lo haría si su madre se lo pidiera. Aunque no lo parezca, es un hombre muy amable y me deja hacer cuanto quiero. Lo que no quiere es que sea una molestia para unos desconocidos —explicó Laurie, cada vez más animado.
—Nosotras no somos «unos desconocidos», somos sus vecinas, y está claro que usted no será ninguna molestia. Queremos conocerle mejor y hace mucho que trato de entablar amistad con usted. No llevamos mucho tiempo viviendo en este barrio, pero tenemos una buena relación con todos los vecinos, a excepción de ustedes.
—Verá, mi abuelo vive entregado a sus libros y no le preocupa lo que ocurra en el mundo. Mi tutor, el señor Brooke, no vive con nosotros y, como no tengo con quién salir, me quedo en casa y me las arreglo como puedo.
—Eso no está bien. Debe usted animarse y salir, aceptar todas las invitaciones que le llagan. Así tendrá muchos amigos y lugares agradables a los que ir. No se preocupe si al principio se siente tímido, con el tiempo lo superará.
Laurie se puso rojo, pero no le molestó que la joven mencionara su timidez, porque Jo tenía tan buena voluntad que era imposible no tomarse bien sus francas palabras.
—¿Le gusta su colegio? —preguntó el joven después de una breve pausa en que él estuvo contemplando el fuego del hogar y Jo se felicitó por su intervención.
—No voy al colegio; soy un trabajador, quiero decir, una trabajadora. Cuido a mi tía, que es una vieja gruñona —contestó Jo.
Laurie parecía dispuesto a hacer otra pregunta, pero recordó que no estaba bien curiosear en las vidas ajenas y se retuvo, visiblemente turbado. Jo apreció su delicadeza pero, como no le importaba burlarse de la tía March, le ofreció una divertida descripción de la anciana impaciente, el perro obeso, el loro parlanchín y la biblioteca que hacía sus delicias. Laurie la escuchaba embelesado, y cuando le contó cómo un caballero viejo y presumido había ido a hacer la corte a la tía y el loro le había arrancado la peluca en plena declaración, rió hasta que las lágrimas rodaron por sus mejillas y una criada se asomó para ver qué pasaba.

—Esto me sienta muy bien, por favor, siga —pidió, separando el rostro del cojín, rojo y resplandeciente de alegría.
Satisfecha por la buena aceptación, Jo siguió hablando de sus representaciones y sus proyectos, del miedo y la esperanza con que vivían la ausencia de su padre, y de los acontecimientos más interesantes del pequeño mundo que compartía con sus hermanas. Después charlaron de libros y Jo descubrió complacida que a Laurie le entusiasmaban también y que había leído incluso más obras que ella.
—Puesto que le gustan tanto los libros, venga conmigo abajo y eche un vistazo a nuestra biblioteca. Mi abuelo ha salido, así que no tiene nada que temer —propuso Laurie, levantándose.
—A mí no me asusta nada —repuso Jo meneando la cabeza.
—¡La creo! —afirmó el joven mirándola con admiración, aunque para sus adentros se decía que había motivos para temer al anciano, sobre todo cuando estaba de mal humor.
En la casa había un ambiente estival. Laurie la condujo por varias habitaciones deteniéndose para que la joven observase aquello que le llamaba la atención, hasta que al fin llegaron a la biblioteca, donde Jo aplaudió encantada y dio unos saltitos, como solía hacer siempre que algo la entusiasmaba. Estaba repleta de libros, había cuadros, esculturas y unos armarios llenos de monedas y curiosidades; butacas, mesitas curiosas y figuras de bronce, pero lo mejor de todo era la chimenea, con el hogar abierto, rodeado de hermosos azulejos.
—¡Qué riqueza! —Jo se dejó caer con un suspiro en una gran butaca tapizada de terciopelo y miró maravillada alrededor—. Theodore Laurence, debería sentirse el joven más afortunado del mundo —añadió muy impresionada.
—Un hombre no vive solo de libros —repuso Laurie, meneando la cabeza, mientras se sentaba en una mesa frente a ella.
Antes de que pudiese agregar algo más, sonó el timbre. Jo se levantó asustada y exclamó:
—¡Dios mío, debe de ser su abuelo!
—¿Y qué si lo es? Usted no teme nada, ¿no lo recuerda? —repuso el joven con aire pícaro.
—Me asusta un poco su abuelo, aunque no sé por qué. Marmee me dio permiso para venir y no creo que mi visita haya empeorado su estado —dijo Jo tratando de recuperar la compostura, pero sin dejar de mirar hacia la puerta.
—Al contrarío, me encuentro mucho mejor y le doy las gracias por ello; pero temo que se haya cansado demasiado hablando conmigo. La conversación ha sido tan agradable que no quería que acabara —afirmó Laurie, muy agradecido.
—Es el médico, señor; quiere verle —explicó una criada haciendo una seña.
—¿Le importaría que la dejase sola un minuto? Supongo que debo verle —dijo Laurie.
—No se preocupe por mí. Aquí estaré feliz como una perdiz —contestó Jo.
Laurie salió y su visita se entretuvo a su manera. Jo estaba mirando un retrato del dueño de la casa cuando oyó que la puerta de la habitación se abría y, sin volverse, anunció:
—Ahora estoy convencida de que no debo temerle. Tiene ojos de buena persona, aunque su gesto es bastante severo y parece la clase de persona que siempre se sale con la suya. No es tan guapo como mi abuelo, pero me cae bien.
—Gracias, señorita —dijo una voz ronca a sus espaldas—. Para consternación de Jo, allí estaba el anciano señor Laurence.
La pobre Jo se ruborizó y el corazón le empezó a latir demasiado rápido mientras recordaba qué había dicho. Por unos segundos, sintió un irrefrenable deseo de salir corriendo. Pero eso hubiese sido cobardía y sus hermanas se hubiesen mofado de ella, por lo que decidió quedarse y salir del aprieto de la mejor manera posible. Al mirar de nuevo al anciano observó que sus ojos, bajo unas cejas pobladas, brillaban y parecían aún más benévolos que los del retrato y tenían una expresión pícara que hizo que gran parte de su miedo se esfumara. La voz del caballero sonó más ronca que nunca cuando preguntó de pronto, tras el terrible silencio:
—Así pues, dice que no me tiene miedo, ¿verdad?
—Así es, señor.
—Y no me encuentra tan guapo como a su abuelo.
—En efecto, señor.
—Y parece que siempre me salgo con la mía.
—Era una opinión, señor.
—Y, a pesar de todo eso, le caigo bien.
—Sí, señor, así es.
Las respuestas de Jo fueron del agrado del anciano caballero, que se echó a reír, le estrechó la mano, y la tomó de la barbilla para levantarle el rostro, lo observó con expresión seria y, tras retirar la mano, meneó la cabeza.
—Tiene usted el carácter de su abuelo, aunque no se parece físicamente a él. Era un buen hombre, querida, pero, por encima de todo, era valiente y honrado. Me enorgullezco de haber sido amigo suyo.

—Gracias, señor —repuso Jo, que ahora se sentía a gusto después de oír un comentario tan agradable.
—¿Qué le ha hecho a mi nieto? —preguntó a continuación el anciano con tono severo.
—Solo intentaba ser una buena vecina, señor —respondió Jo, y le explicó el propósito de su visita.
—¿Cree que necesita distraerse un poco?
—Sí, señor, parece algo solitario y tal vez la compañía de otros jóvenes le haría bien. En casa somos todas mujeres, pero estaríamos encantadas de ayudar, si está en nuestra mano. Nunca olvidaremos el magnífico regalo de Navidad que nos hizo llegar —dijo Jo emocionada.
—Eso fue cosa de mi nieto. ¿Cómo está aquella pobre mujer?
—Está mejor, señor —contestó Jo, que a continuación, hablando muy rápido, le explicó todo cuanto sabía sobre los Hummel, a los que, por mediación de su madre, ahora ayudaban unos amigos más ricos que ellas.
—Así era como hacía el bien su abuelo, señorita. Pasaré a visitar a su madre un día de éstos. Coménteselo. El sonido de esa campanilla anuncia la hora del té; lo tomamos temprano por el muchacho. Baje conmigo y siga comportándose como una buena vecina.
—Si así lo quiere, señor —repuso Jo.
—De no ser así, no se lo pediría. —Y el señor Laurence le ofreció el brazo, a la antigua usanza.
¿Qué diría Meg si me viera?, pensó Jo, mientras caminaba del brazo del señor Laurence y los ojos le bailaban de alegría al imaginarse contándoselo a sus hermanas.
—¡Eh!, ¿qué demonios le pasa a este joven? —exclamó el anciano al ver que Laurie bajaba corriendo por las escaleras y se paraba perplejo al encontrar a Jo del brazo de su temible abuelo.
—No sabía que ya estaba en casa, señor —dijo Laurie mientras Jo le lanzaba una mirada de triunfo.
—Eso está claro por el estruendo que has armado al bajar por las escaleras. Ven a tomar el té y compórtate como un caballero. —Y tras dar un cariñoso tirón de pelo a su nieto, el anciano caballero continuó caminando, mientras, a sus espaldas, Laurie le hacía mofa con unos gestos tan cómicos que a Jo le costó contener la risa.
El anciano bebió cuatro tazas de té sin apenas pronunciar palabra. Se dedicó a observar a los dos jóvenes, que no tardaron en charlar con la confianza de dos viejos amigos, y no pudo por menos de reparar en el cambio que había experimentado su nieto. Su rostro tenía color, luz y vida, sus gestos eran más vivaces y su risa reflejaba una alegría sincera.
Tiene razón, el muchacho se siente solo. Veré qué pueden hacer estas jovencitas por él, pensó el señor Laurence mientras escuchaba y observaba a la pareja. Jo le había caído en gracia, le gustaba su carácter, extravagante y directo, y parecía entender a su nieto tan bien como sí ella misma fuese un muchacho.
Si los Laurence hubieran sido lo que Jo llamaba «tiesos y remilgados», no habría simpatizado con ellos, porque esa clase de personas la hacían sentirse inhibida e incómoda. Pero, como eran sencillos y naturales, se comportó tal cual era y causó una buena impresión. Al levantarse de la mesa, Jo anunció que se marchaba, pero Laurie dijo que tenía algo más que mostrarle y la llevó al invernadero, que estaba iluminado en su honor. A Jo le pareció estar en el país de las hadas mientras recorría los caminos bordeados de flores, en aquella luz suave, el ambiente húmedo y dulce, entre magníficos árboles y enredaderas, Su nuevo amigo cortó flores hasta que ya no le cupieron en las manos. Luego las ató en un ramillete y dijo con ese semblante alegre que tanto gustaba a Jo:
—Por favor, déselas a su madre y dígale que me ha gustado mucho la medicina que me ha enviado.

Encontraron al señor Laurence de pie junto al fuego, en el salón grande, pero lo que llamó la atención de Jo fue un magnífico piano de cola abierto.
—¿Toca usted el piano? —preguntó volviéndose hacía Laurie con una expresión respetuosa en el rostro.
—En ocasiones —contestó él con modestia.
—Por favor, toque algo. Me gustaría oírle para poder contárselo a Beth.
—¿No prefiere tocar usted primero?
—Yo no sé tocar; soy demasiado torpe para aprender, pero me encanta la música.
Laurie tocó para ella y Jo escuchó, embriagada por el olor de los heliotropos y las rosas. Su respeto y aprecio por el joven Laurence aumentaron al ver que tocaba bien y sin presunción. Deseó que Beth pudiese oírle, pero no lo dijo; elogió su arte hasta que el chico se ruborizó y el abuelo acudió en su rescate.
—Es suficiente, suficiente, señorita; no le conviene recibir tantos cumplidos. No toca mal, pero confío en que pueda hacer cosas más importantes. ¿Se va ya? Muchas gracias por su visita. Vuelva pronto y salude a su madre de mi parte. Buenas noches, doctora Jo.
El anciano le estrechó la mano cordialmente, pero parecía contrariado. Cuando se dirigían al vestíbulo, Jo preguntó a Laurie si había dicho algo inconveniente. El joven negó con la cabeza.
—No, ha sido por mí. No le gusta verme tocar.
—¿Por qué?
—Se lo contaré en otra ocasión. Como yo no puedo acompañarla a casa, John irá con usted.
—No es necesario. No soy una niña y, además, vivo a un paso. Cuídese mucho, ¿de acuerdo?
—Lo haré, pero espero que vuelva pronto. ¿Lo hará?
—Si promete devolvernos la visita en cuanto esté recuperado.
—Así lo haré.
—Buenas noches, Laurie.
—Buenas noches, Jo, buenas noches.
Cuando Jo terminó de relatar las aventuras de la tarde, todos los miembros de la familia sintieron ganas de visitar al muchacho. Aquella casa tenía un atractivo distinto para cada una. La señora March quería hablar de su padre con el anciano señor que todavía le recordaba, Meg soñaba con pasear por el invernadero, Beth suspiraba por el gran piano y Amy estaba ansiosa por ver las esculturas y los cuadros.
—Mamá, ¿por qué crees que al señor Laurence le molestó oír tocar a su nieto? —preguntó Jo, que sentía mucha curiosidad.
—No estoy segura, pero creo que tiene que ver con su hijo, el padre de Laurie. Se casó con una joven italiana, músico, que no era del agrado del padre, que es un hombre muy orgulloso. La joven era buena y agradable, pero a él no le gustaba y, por eso, no volvió a ver a su hijo después de la boda. Los padres de Laurie murieron cuando él era un niño y su abuelo lo acogió en su casa. Creo que el niño, que nació en Italia, es algo enclenque y el anciano teme perderle a él también; por eso lo cuida tanto. El amor de Laurie por la música le viene de su madre, a la que se parece mucho. Supongo que su abuelo teme que quiera ser músico. En cualquier caso, su talento le recuerda a la mujer a la que no aceptó, y supongo que por eso se puso «mohíno», como dice Jo.
—¡Qué historia tan romántica! —exclamó Meg.
—Qué disparate —protestó Jo—. Debería dejarle ser músico si es eso lo que quiere el chico, en lugar de obligarle a ir a la universidad, cuando no le apetece en absoluto.
—Eso explica que tenga tan buenos modales y unos ojos negros tan bonitos. Los italianos son encantadores —afirmó Meg, que era algo sentimental.
—¿Qué sabes tú de sus ojos y de sus modales? Apenas has hablado con él —espetó Jo, que no era nada sentimental.
—Le vi en la fiesta y lo que has contado demuestra que sabe cómo comportarse. Es muy bonito lo que dijo sobre la medicina que mamá le mandó.
—Supongo que se refería al pudin.
—Qué tonta eres, niña. Se refería a ti, claro está.
—¿En serio? —Jo abrió los ojos como platos, pues tal idea no le había pasado por la cabeza.
—¡Nunca he conocido a una chica como tú! Te hacen un cumplido y ni siquiera te das cuenta —dijo Meg, con aire de una dama experta en la materia.
—Todo esto no son más que tonterías y te agradecería que no aguases la fiesta con tus estupideces. Laurie es un buen chico, me cae bien, y entre nosotros no caben ni cumplidos ni estupideces por el estilo. Todas nos portaremos bien con él porque no tiene madre y podrá venir a vernos siempre que quiera. ¿No es cierto, mamá?
—Claro, Jo, tu amigo siempre será bienvenido y espero que Meg no olvide que las niñas no deben tener prisa por crecer.
—Yo no me considero una niña y aún no soy adolescente —comentó Amy—. ¿Qué opinas tú, Beth?
—Estaba pensando en El progreso del peregrino —respondió Beth, que no había escuchado ni una sola palabra—. Salimos del Pantano del Desaliento y cruzamos la Puerta Angosta cuando decidimos ser buenas, y emprendemos el ascenso por la empinada colina sin dejar de intentarlo. Tal vez la casa que encontremos en lo alto, llena de sorpresas maravillosas, será nuestro Palacio Hermoso.
—Pero antes tenemos que pasar junto a los leones —comentó Jo, como si la idea le resultase atractiva.