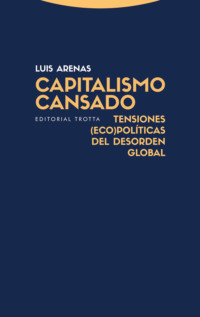Kitabı oku: «Capitalismo cansado», sayfa 3
Introducción
PAISAJE DESPUÉS DE LA TORMENTA
(Y ANTES DE LA TEMPESTAD)
Un nuevo fantasma recorre el mundo. Y desde luego resulta evidente que no se trata del fantasma del comunismo que anunciaran Marx y Engels en 1848.
No.
Esa figura fantasmal o quizá más bien zombi (mitad muerto, mitad vivo) que se extiende como un espectro cansado de sí es la figura de un capitalismo al que los sucesos de la última década parecen haber dejado desorientado, extenuado y, sobre todo, privado de los fundamentos de legitimidad que atesoró en el último medio siglo. No importa dónde dirijamos la mirada, la sensación se repite: desde los comités de dirección de las empresas trasnacionales hasta las plazas de los suburbios más depauperados, la constancia de que algo en el mundo ha cambiado drásticamente se ha instalado como un dato que no admite discusión. Los economistas están perplejos ante la reiterada incapacidad de sus modelos económicos tradicionales para atrapar la realidad económica que vivimos y hasta un lugar tan poco proclive a la sensibilidad social como el Foro de Davos ha empezado a hablar sin ambages de la necesidad de tomar medidas para detener el aumento de una desigualdad que empieza a mostrarse como una amenaza global al sistema.
Más aún: hay algo de ininteligible, de mundo al revés, en los paradójicos hechos que rodean la actual crisis de identidad que vive el capitalismo desde 2008 hasta la fecha. ¿Cómo entender el hecho de que a la crisis financiera del 2008 Estados Unidos, el país capitalista por antonomasia, respondiera nacionalizando la banca, mientras que al mismo tiempo la vieja Rusia excomunista —presidida aún por un exdirector de la KGB— clamara al cielo por el derrumbe de las cotizaciones bursátiles de la Bolsa de Moscú?
En 2017 Xi Jinping, presidente de la China comunista, se presentó ante el Foro Económico Mundial como el adalid del libre comercio y de la globalización y en contra de las medidas proteccionistas que unos meses antes llevaron a Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Ni Karl Marx ni John M. Keynes, pero tampoco Adam Smith o Frederick Hayek habrían podido entender desde sus categorías económico-políticas algunos de los acontecimientos a que hemos asistido en la última década. Recordémoslo: el nuestro ha sido un mundo en que el liberalismo económico habló por uno de sus portavoces políticos más cualificados (Nicolas Sarkozy) de la necesidad de «refundación del capitalismo» y donde fueron voces patronales y no los sindicatos los que propusieron abiertamente «hacer un paréntesis en la economía libre de mercado»; y todo ello mientras quien acudía al rescate de la deuda soberana de Estados Unidos era... la China comunista. La paradoja alcanza su cenit en el hecho de que un oligarca misógino, narcisista, ignorante y racista, quintaesencia del peor rostro del sistema, fuera elegido presidente de los Estados Unidos por parte de una población que manifestaba así su deseo de ser protegida contra los efectos del sistema.
Así pues, ha pasado ya más de una década desde que el mundo surgido tras la Segunda Guerra Mundial acabara de resquebrajarse. Desde entonces los esfuerzos por clarificar este horizonte convulso y aparentemente ininteligible siguen dando escasos resultados. La desorientación se extiende en los ámbitos políticos y en los económicos. Los banqueros reunidos en agosto de 2017 en la conferencia anual de banqueros centrales de Jackson Hole tenían ante sí un desafío: saber por qué los modelos económicos al uso ya no funcionan y por qué la economía no progresa como sería de esperar de acuerdo con los inmensos estímulos financieros aplicados en los últimos años. La hipótesis que algunos manejan es atrevida: que la crisis que lo cambió todo ha llegado a modificar hasta las reglas elementales de la economía. No se entiende, si no, cómo la presunta mejora del mercado laboral y unos tipos de interés al mínimo (lo que en buena ortodoxia económica debería haber disparado la inflación) no hayan conseguido hasta 2019 que esta remonte hasta el 2% deseable en la mayoría de los países europeos.
En lo político, cada convocatoria electoral deja el aliento de las elites suspendido a la espera del recuento de las papeletas porque nada parece estar ya bajo control. Y esa desorientación no afecta tan solo a la esfera política o al mundo económico, sino que atraviesa igualmente a los discursos intelectuales y de las ciencias sociales, mudos —en el peor de los casos— o simplemente incapaces —en el mejor— de aportar análisis para comprender lo que ocurre. La frase de Gramsci que habla de la crisis como ese tiempo en que «lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no termina de morir» se ha convertido en un mantra repetido hasta la extenuación. Lo que está por nacer no sabemos aún si tendrá un rostro esperanzador o monstruoso, pero a lo que está muriendo le dimos una vez en Europa el nombre de estado de bienestar.
Por eso, el tiempo que nos separa de los orígenes de esta estafa a escala global —«naturalizada» bajo el término de crisis para poder diluir las responsabilidades particulares de muchos de sus causantes— ha sido ya el suficiente como para ver hoy con claridad que a lo que hemos asistido desde 2008 no es a una crisis cíclica más en el ámbito de la economía, sino a una auténtica crisis de modelo de civilización que se visibiliza en un generalizado estado de malestar cuyos efectos no solo han cambiado la habitual fisonomía de los principales parlamentos europeos, sino también la estructura política de una Europa cada vez menos unida.
Es inevitable que al observador le asalte la sospecha de que lo que de específicamente novedoso tiene esta fase de evolución del capitalismo a la que asistimos en la última década es que en ella han venido a parar simultáneamente en una suerte de tormenta perfecta buena parte de las tensiones que han estado sacudiéndolo desde hace décadas. Sintéticamente, y sin afán de ser exhaustivos, podemos señalar algunos planos en que esas tensiones parecen haberse desatado.
En el político nos encontramos con la progresiva erosión que, en general, está sufriendo la legitimación de los sistemas democráticos liberales debido al abismo de desigualdad que se abre entre sus miembros. Como Larry M. Bartels (2008) se pregunta —retomando lo que el politólogo Robert Dahl se planteaba en los años cincuenta—, allí donde el voto es lo único que está igualitariamente repartido (y no la información, la riqueza, el acceso a la educación, a la sanidad u otros recursos), ¿quién debemos suponer que gobierna en realidad?
Esas tensiones se manifiestan igualmente en el plano económico como resultado del progresivo desplazamiento de los flujos de capital de la economía productiva a la economía financiera gracias a los procesos de desregularización de los mercados de capitales y el desarrollo de sofisticados mecanismos de ingeniería financiera (Bello, 2005). Si bien los orígenes de ese desplazamiento fueron diagnosticados hace más de un siglo por Hilferding (1963) y Veblen (2009 y 2011), la aceleración que tal desplazamiento ha sufrido en las últimas dos décadas carece de precedentes en la reciente historia del capitalismo.
A ello se suman las tensiones en el plano ecológico, dada la vinculación cada vez más evidente entre la crisis de la biosfera del planeta y las progresivas crisis de expansión-acumulación (Moore, 2011a, 2011b); en el demográfico, como consecuencia del incremento desequilibrado y exponencial de una población mundial que ya supera los 7000 millones de personas (Crossette, 2011); en el energético, como resultado, entre otros muchos, del desacople entre la huella ecológica de Occidente y de los países de economías emergentes y la biocapacidad regenerativa del planeta (Wackernagel y Rees, 1998; Amin, 2009) o en el alimentario, visible en el modo en que las reservas de alimentos han entrado a formar parte de los mercados de futuros poniendo en peligro el abastecimiento de alimentos básicos en amplias zonas de África, Asia y América Latina (Vargas y Chantry, 2011; Bello, 2008).
Todas estas tensiones sugieren que la naturaleza de la crisis ante la que nos encontramos no es cíclica o específicamente local (europea), sino sistémica y global y que, por tanto, una eventual salida de ella pasa por pensar también globalmente y tomar en serio la necesidad de abandonar el propio capitalismo como método de organización de las lógicas económicas, sociales y culturales que han regido en Euroamérica durante los últimos ciento cincuenta años y que hoy parecen haberse expandido hasta cubrir el orbe en su conjunto. Lo recordaba André Gorz en uno de los últimos textos publicados antes de su muerte: «La salida del capitalismo tendrá lugar sí o sí, de forma civilizada o bárbara. Solo se plantea la cuestión del tipo de salida y el ritmo con el cual va a tener lugar» (Gorz, 2007).
Esos diferentes fenómenos sintomáticos del desfondamiento en que parece haber entrado el capitalismo como sistemamundo solo serán adecuadamente comprensibles (esto es, comprensibles en su interna codeterminación mutua) si se logra mostrar la íntima conexión que todas esas tensiones mantienen con un plano, el de la economía política, que permanece como lo impensado en la mayoría de los intentos por ofrecer claves a este presente incomprensible. Hoy más aún que en tiempos de Marx la «ontología del presente» exige volver la mirada a la economía política, una vez que la modernidad que Marx diagnosticó ha desplegado ante nosotros sus consecuencias planetarias.
Está fuera de duda que, en ese retorno a la economía política, será necesario revisar críticamente el análisis marxiano para ver en qué medida está aún preñado de un ingenuo cientificismo positivista, de desatención a los límites de carga materiales del planeta y de ciega confianza en el progreso que caracterizó a la Modernidad tanto en su versión ilustrada como en sus tradiciones critico-revolucionarias (cf. Santiago Muiño, 2018). Es hoy un lugar común admitido que en esa revisión crítica será necesario poner de manifiesto cómo el análisis económicopolítico tradicional del marxismo clásico —pese a haber localizado correctamente en el Capital el sujeto de la Modernidad y las claves decisivas de su lógica interna— pecó de reduccionismo por ser incapaz de comprender de acuerdo con sus categorías el conjunto de exclusiones que, como nos han enseñado los discursos críticos marginalizados (muy en particular los feminismos y los estudios poscoloniales), acompañan de modo indisociable a la expansión del sistema-mundo capitalista. Pero, en todo caso, ese hecho sería en el mejor de los casos un síntoma de que para entender el desastre que nos amenaza, se necesita hoy una aproximación económico-política ampliada al objeto de mostrar que la crisis no solo lo es de una región económica particular, sino de todo un sistema-mundo capitalista-moderno-colonial-patriarcal (Grosfoguel, 2007) que comienza a manifestar síntomas de claro agotamiento.
Si ontología de la actualidad significa un discurso filosófico «que intenta aclarar qué significa el ser en la situación presente» (Vattimo, 2004, 19), es ese mismo ser el que vuelve a exigirnos hoy volver la mirada a sus claves esenciales en el plano de la economía política. El conjunto de ensayos que siguen pretende aproximarse —todo lo tentativamente que se quiera— a esa ingente pero imprescindible tarea que este tiempo nuestro parece haber encomendado: repensar el carácter irracional del sistema sobre el que estamos asentados y tratar de poner nombre y rostro a algunos malestares que sacuden las conciencias del sujeto contemporáneo.
1
DE ÉXITO EN ÉXITO HASTA EL FRACASO FINAL: EL TRIPLE FRACASO DEL JUEGO ECONÓMICO CAPITALISTA
1. ¿En qué radica tal irracionalidad? Quizá nada pueda evidenciarlo mejor que prestar atención a sus propios defensores. El discurso económico dominante da por hecho que el intercambio económico capitalista —como cualquier intercambio económico— supone un conjunto de acciones racionales, esto es, orientadas a un fin. A lo largo de la historia humana hasta la llegada del capitalismo, el fin de la actividad económica consistió en la satisfacción de un conjunto de necesidades con que la vida nos apremia: todos necesitamos casa, ropa, comida y, algunas sociedades han desarrollado necesidades que incluyen, además, teléfonos móviles, coches u ordenadores. Se supone que la actividad económica es un medio de proveernos de esos bienes. En el fondo una economía de mercado trata de resolver esa clase de problemas de un modo eficiente. El mercado es el mejor mecanismo para satisfacer de un modo racional nuestras necesidades (materiales y espirituales; básicas o sofisticadas).
Ahora bien, esta obvia conexión entre necesidades y economía en el caso de la economía de mercado específicamente capitalista da lugar a una pregunta no por ingenua menos fundamental: ¿qué ocurriría cuando los agentes económicos de una determinada sociedad hubieran satisfecho todas las necesidades que podamos imaginar (por amplio y generoso que sea el concepto de necesidad que manejemos)? En ese caso, la única respuesta sensata sería considerar que la actividad económica habría alcanzado un punto de relativa satisfacción y que, por tanto, sería posible dar el proceso por momentáneamente acabado. Es eso y no otra cosa lo que Keynes pronosticó para sus nietos: una sociedad liberada de la mayor parte de la carga de trabajo, en la que la jornada laboral habría quedado reducida a tres o cuatro horas diarias y donde la gente podría dedicarse por fin a cultivar sus relaciones personales o entregarse a la creación o al disfrute del arte y la naturaleza. Pero lo que no sabía Keynes (pero sí Marx) es que esa detención momentánea es precisamente la que no puede ocurrir en una economía capitalista.
En ocasiones se caracteriza al capitalismo como un sistema económico basado en el libre mercado y en la propiedad privada de los medios de producción. Pero esa definición es muy insatisfactoria. En primer lugar, porque nunca ha existido algo así como el libre mercado. Ese es un concepto —como el de desplazamiento sin rozamiento de la física— ideal pero imposible de concretar en ningún mundo empírico real. Pero además es que el estudio de la historia económica nos muestra multitud de periodos y lugares en los que libertad de mercado y, desde luego, propiedad privada de los medios de producción han sido la norma dominante. Y en el caso particular de la libertad de mercado, podemos encontrar ciertamente muchos ejemplos de sociedades con menos interferencias por parte del Estado o los poderes públicos que los que cabe encontrar en la actualidad en las sociedades capitalistas (donde, por cierto, una parte considerable de los beneficios y del poder de las grandes corporaciones derivan de tener expedito el acceso a las regulaciones supuestamente atribuidas en exclusiva a un poder político independiente y controlado democráticamente: no es la falta de regulación, sino una muy específica clase de regulaciones frente a otras posibles lo que deja abierta la puerta al capitalismo).
No es, pues, mercado libre y propiedad privada lo que define la esencia de la economía capitalista. Frente a ello, Marx trató de mostrar que detrás de lo que llamamos capitalismo existe ante todo una lógica material concreta, cuyas reglas el propio Marx se encargó de sacar a la luz. Esa lógica que rige la circulación y el intercambio de mercancías en una sociedad capitalista tiene su motor último en una autovalorización del valor que se rige por la famosa tríada de la circulación capitalista: D-M-D’. Así pues, si en algo insistió Marx fue en hacernos entender que sus análisis en El capital no pretendían describir un evento (la economía de la sociedad de su tiempo) ni criticar una situación social injusta (la de la miseria de las masas obreras de la Revolución Industrial), sino revelar la estructura que subyacía a esa realidad social y a ese intercambio económico que llamamos capitalismo. Con ello Marx nos desvela lo que distingue una economía de mercado capitalista de otras formas de intercambio económico (incluso de mercado) y nos enfrenta al carácter intrínsecamente irracional e inevitablemente autodestructivo del actual sistema económico.
En efecto, en una economía de mercado no capitalista, la actividad económica sigue el patrón que Marx resumió en su primer libro de El capital bajo la forma Mercancía-Dinero-Mercancía (M-D-M): alguien vende el producto de su trabajo (una mercancía o servicio) para obtener dinero que le sirve a su vez para comprar otras cosas que necesita para continuar con su vida. Como es fácilmente comprensible, el primer proceso —que Marx denomina de «circulación simple»— tiene un final obvio, un punto de detención que clausura el proceso: es la satisfacción de necesidades. Cuando esas necesidades están cubiertas, podemos detener el proceso y descansar. Ya no necesitamos más.
Pero lo que convierte a una economía de mercado en una economía de mercado capitalista es que el proceso se invierte. La forma de circulación «Mercancía-Dinero-Mercancía» (o si se quiere, el proceso trabajo-remuneración-consumo) deja paso a una forma ligeramente distinta: «Dinero-Mercancía-Dinero». Los términos son los mismos, pero su relación ha cambiado trasformando completamente el proceso. De hecho, por obra de ese mínimo cambio ese proceso se ha hecho ahora infinito. El cambio es cualitativamente significativo: en el primer caso producimos para obtener dinero que, como medio de intercambio universal, nos permita acceder a otros bienes que necesitamos o deseamos. En el segundo caso, en el de la circulación destinada a convertirse en capital bajo la forma «Dinero-Mercancía-Dinero» desde el principio el dinero está en nuestro poder y lo que convierte el proceso en capitalista es ahora que el dinero es puesto a funcionar (esto es, se invierte, se convierte en mercancía) no con el objetivo de satisfacer necesidades, ni de mantener su valor, sino solo con el único propósito de obtener de ese movimiento una plusvalía. Por ello dirá Marx que «la circulación de mercancías es el punto de partida del capital» (Marx, 2002, 179). La lógica del capital sería esa: el proceso mediante el cual el capital se reproduce a sí mismo. Esa autovalorización del valor de cambio por antonomasia es lo que define la esencia del capitalismo.
Pero como se ve, en la circulación capitalista el dinero ha quedado completamente desconectado de las necesidades. En este caso el capital solo sirve... para acumular más capital. Obsérvese, pues: cuando esto ocurre, cuando la circulación económica ha quedado abstraída de las necesidades (por amplio y generoso que sea el modo como entendamos estas), cuando el objetivo del intercambio económico no es prioritariamente la satisfacción de necesidades, sino que la satisfacción de necesidades es un simple medio para ampliar la acumulación de capital, entonces nos topamos ante dos inevitables consecuencias.
2. La primera y más evidente de esas consecuencias es que ya no hay razón para que el proceso se detenga. Si nuestro juego económico es el juego capitalista, el proceso se ha convertido en un proceso lineal que siempre admite un poco más (al menos hasta que estallen las costuras de un planeta que hoy, a diferencia de en la época de Marx, empieza a dar síntomas inequívocos de agotamiento). Eso explica el hecho de que el éxito de las grandes empresas capitalistas no se mida en términos de los beneficios que cosechan, sino en términos del diferencial de incremento de beneficio con respecto a años anteriores. Haya lo que haya, lo que el juego capitalista exige es siempre más.
Sorprende que la profundidad de la mirada materialista de Marx no fuera capaz de sacar las consecuencias energéticas y ecológicas que están detrás de esta sencilla ecuación: un sistema que para su desarrollo requiere un crecimiento progresivo e ilimitado en un contexto material finito y limitado como es el planeta Tierra antes o después está condenado a la desaparición.
Sea como fuere, en lugar de eso, Marx se encargó de señalar los límites internos que condenan al capitalismo a un inevitable final. La idea es bien conocida y descansa en su teoría del valor trabajo. Sucintamente expuesta dice así: la riqueza o plusvalía del proceso económico se obtiene únicamente del (tiempo de) trabajo humano. Sin embargo, como consecuencia del desarrollo tecnológico, la participación del trabajo humano en la producción es cada vez menor (en una palabra: cada vez se necesita menos tiempo de trabajo para producir una unidad de determinada mercancía). Dado que la única fuente de extracción de plusvalía es el trabajo humano, la progresiva reducción de este en el proceso productivo debido al continuo desarrollo tecnológico hará inevitable que se reduzca la tasa de ganancia del capital.
Puestas así las cosas, para Marx resultaba del todo evidente que solo había dos maneras posibles de compensar el descenso en la tasa de ganancia que su teoría pronosticaba: una de ellas consistía en aumentar la productividad. Pero Marx estaba convencido de que, por importantes que fueran los aumentos en la productividad esperables gracias al desarrollo tecnológico, nunca podrían compensar a un ritmo suficiente el inexorable descenso de la tasa de ganancia que la competencia provocaría. Ello obligaría al capitalista a optar por la otra alternativa: aumentar aún más la explotación de los trabajadores y disponer para sí de algo más del trabajo realizado por el trabajador sin pagar por ello. En definitiva, la bien conocida fórmula con la que el capital trata de disciplinar al trabajo asalariado de cuando en cuando: «trabajar más y cobrar menos».
Pero ese «trabajar más» tiene un límite material: el agotamiento físico y, en último término, la muerte del trabajador. Y ese «cobrar menos» tiene también otro límite: la esclavitud. Un límite que, por cierto, el capitalismo entre los siglos XVI y XVIII ya experimentó. Esa es la tesis del historiador jamaiquino Eric Williams en Capitalismo y esclavitud, para quien el esclavismo no fue un acontecimiento marginal de la economía capitalista del siglo XVIII, sino parte imprescindible de ella: «El capitalismo comercial del siglo XVIII impulsó el desarrollo de la riqueza europea por medio de la esclavitud y el monopolio» (Williams, 2011, 298)1. Y esa condición se mantuvo mientras resultó operativa a los efectos del sistema. Vale la pena traer a colación que del horizonte esclavista solo se salió cuando la tecnología resultó más barata, productiva y dócil que la mano de obra humana. Tal vez no sea una simple casualidad que el fin del esclavismo en los Estados Unidos en 1834 sea contemporáneo del momento en que, según los economistas, se produce el punto de inflexión del crecimiento económico moderno que asociamos a la Segunda Revolución Industrial, aquella que se caracterizó por introducir nuevas fuentes de energía, como el gas, el petróleo o la electricidad que hacían el trabajo esclavo caro e ineficiente. Por eso tampoco es imposible imaginar que ese horizonte esclavista sea el que retorne cuando el fin de las energías fósiles se aproxime. Tal vez lo que estamos viendo en estos últimos años sea los primeros movimientos en esa dirección.
Sea como fuere, la previsión de Marx hacía cuestión de tiempo —de poco tiempo— que una revolución acabara con el capitalismo —como de hecho ocurrió con la Revolución francesa o la revolución antiesclavista de Haití—. En la vulgata marxista era, pues, el propio desarrollo de las fuerzas de producción capitalistas lo que pondría fin al capitalismo. Con cada avance la economía capitalista no hacía sino cavar más rápido su propia tumba de acuerdo con la famosa frase del Manifiesto: «La burguesía produce, ante todo, sus propios sepultureros».
Pero al menos en los plazos Marx se equivocaba. Generaciones enteras de marxistas revisaron con estupor los textos y los números para tratar de dar con el error que hacía que las predicciones catastrofistas pero exquisitamente científicas de Marx no acabaran de cumplirse. ¿Cómo era posible que el capitalismo sorteara continuamente la inexorable ley de descenso de la tasa de ganancia? ¿Dónde estaba el truco?
El truco —hoy lo sabemos— ha consistido en un aumento de la productividad literalmente inimaginable si lo contemplamos desde la época en que Marx escribía. Para darse cuenta de ello, basta tomar los datos que nos ofrece el historiador del crecimiento Angus Maddison (cf. Maddison, 1999): entre el año 1000 y 1500 el crecimiento mundial del PIB per cápita fue del 0,05% al año. Desde los tempranos comienzos del capitalismo hasta aproximadamente la época del nacimiento de Marx (1500-1820) el aumento del PIB per cápita ascendió a un modesto 0,07% al año. Pero desde entonces a nuestros días el PIB per cápita ha alcanzado de media el 1,17% al año. Y en el periodo que va de 1920 a 1970 una economía como la estadounidense vio aumentar la tasa de crecimiento del PIB per cápita en un 2,4% (cf. Gordon, 2016, 64). Ahí yace el milagro que ha permitido al capitalismo sortear los augurios de Marx en relación con la ley de caída de la tasa de ganancia y la respuesta a por qué, durante el tercer cuarto del siglo XX —la que se conoce como la época dorada del capitalismo— este ha logrado esquivar el anunciado descenso en la tasa de ganancia sin hacerlo a costa de los salarios de los trabajadores. También nos permite entender el increíble desarrollo tecnológico que han experimentado nuestras sociedades y la aceleración salvaje de esa carrera tecnológica en la que estamos inmersos.
Durante mucho tiempo el triunfo sin paliativos del capitalismo en la mejora de los estándares de vida del «mundo libre» y el fracaso correlativo de los países del Este convirtió los análisis de Marx respecto al inevitable final del sistema capitalista en letra muerta: no mucho más que una curiosidad arqueológica de la historia económica que no valía la pena tomarse muy en serio. Pero desde hace algún tiempo —en especial desde el estallido de la crisis que lo cambió todo— no dejan de oírse por aquí y por allí corrillos de especialistas que comienzan a sospechar que quizá la ortodoxia económica dio por enterrado a Marx demasiado rápidamente.
Hay algunos datos significativos: desde 1973 se ha producido una desaceleración muy acusada del crecimiento del PIB per cápita. Entre 1973 y 1995 el ingreso per cápita mundial creció solo 1,1% al año, lo que constituye solo un poco más de un tercio de la tasa de crecimiento que hubo en la edad de oro que permitió el estado del bienestar. A partir de 1973 se constata también un acusado desacople entre dos factores —el crecimiento de la productividad y el crecimiento de los salarios de las clases medias— que en las tres décadas gloriosas que van de 1950 a 1970 habían ido de la mano: desde 1973 la progresiva ralentización del crecimiento de la productividad ha coincidido con un crecimiento salarial medio aún más lento (cf. Stansbury y Summers, 2017). Y los datos apuntan a que esa ralentización aún continúa: la década de 2004 a 2014 ha sido la de menor crecimiento de la productividad de toda la historia reciente de los Estados Unidos (Gordon, 2016, 1269).
Figura 1. PRODUCTIVIDAD LABORAL Y COMPENSACI N PROMEDIO DE LOS TRABAJADORES ESTADOUNIDENSES 1948-2015

Fuente: BLS, BEA y Bivens and Mishel (2015) (cf. Stansbury y Summers, 2017).
Todo ello hace pensar que, por más que los plazos fueran erróneos, las previsiones de Marx respecto a la inevitable y progresiva insostenibilidad de la economía capitalista por razones intrínsecas a su propia lógica no deberían ser descartadas demasiado rápidamente.
Pero lo que hoy parece evidente es que el capitalismo está seriamente amenazado no solo por los límites internos a los que se refirió Marx, sino que ese desarrollo parece haber encontrado un freno en lo que podríamos ver como los límites externos al capitalismo: los ecológicos, energéticos y termodinámicos (cf. Santiago Muiño, 2014). Algo que puede explicar por qué el pacto entre el capital y el trabajo que había hecho del capitalismo no solo un sistema tolerable sino algo visto con esperanza por la mayoría de los trabajadores del planeta —la de un «capitalismo con rostro humano»— se ha venido resquebrajando en las últimas décadas. En ese endurecimiento y progresiva precarización de las condiciones laborales y del empleo han influido muchos factores (la irrupción del neoliberalismo como «nueva razón del mundo» [Laval y Dardot, 2013], el fin del contrapeso del bloque comunista, la competencia laboral de otros lugares gracias a la globalización, etc.), pero desde luego no se puede descartar que la ralentización del crecimiento de la productividad total que se constata desde 1970 no sea uno de ellos: las tasas de crecimiento y de beneficio que permitieron en las décadas doradas del capitalismo mejorar las condiciones de las clases trabajadoras comienzan a reducirse y con ello la presión sobre esas mismas clases aumenta. De ahí que las condiciones de trabajo estén sufriendo un ataque sistemático en todo el mundo capitalista: el plusvalor que el capital había venido obteniendo gracias al aumento de la productividad vinculado con la tecnología, ahora es necesario extraerlo de nuevo fundamentalmente del trabajo humano.
3. La segunda consecuencia de esa separación entre economía y necesidades humanas es aún menos sorprendente. Que las necesidades dejen de ser el objetivo final de la actividad económica para convertirse en un simple medio para acumular más capital tiene como efecto que buena parte de la energía productiva del sistema habrá de destinarse a producir nuevas necesidades allí donde todas las necesidades (básicas y no básicas) hayan sido ya cubiertas. Es ahí donde la publicidad y sus universos de seducción entran en juego abriendo una caja de Pandora que pone en marcha un proceso inagotable. La nueva teología del capitalismo tiene como primer principio este: el Capital es solo uno y la publicidad es su profeta. Y así es, de hecho: el trabajo de zapa de la publicidad consiste en recordarnos día a día y minuto a minuto lo lejos que estamos de poder sentirnos satisfechos en nuestro actual estado: con nuestro champú actual, nuestro coche actual, nuestra casa actual, nuestro color de pelo actual, el actual tamaño de nuestros pechos o de nuestros abdominales o incluso con nuestra pareja actual. Como ejemplo extremo puede tomarse un anuncio que apareció en el Metro de Madrid hace algunos meses. Rezaba como sigue: «¿Estás casada? Revive la pasión: ten una aventura. Victoria Milán te la proporciona: 100% anónimo y confidencial». Si el concepto adorniano de sociedad administrada tuvo algún sentido, es aquí, donde el mercado se encarga de gestionarnos por un módico precio hasta nuestros más íntimos affaires sentimentales.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.