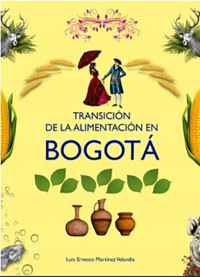Kitabı oku: «Transición de la alimentación en Bogotá»
TRANSICIÓN
DE LA ALIMENTACIÓN EN
BOGOTÁ
Luis Ernesto Martínez Velandia
© Luis Ernesto Martínez Velandia
© Transición de la alimentación en Bogotá
Septiembre 2021
ISBN ePub: 978-84-685-6119-6
Editado por Bubok Publishing S.L.
equipo@bubok.com
Tel: 912904490
C/Vizcaya, 6
28045 Madrid
Reservados todos los derechos. Salvo excepción prevista por la ley, no se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos conlleva sanciones legales y puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
 Luis Ernesto Martínez Velandia Autor de los libros:
Luis Ernesto Martínez Velandia Autor de los libros:
Colombia, cocina, tradición i cultura.
Diseño de menú y arquitectura
de platos en la cocina de autor.
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
EL HOMBRE EN AMÉRICA
CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS
LA AMERINDIA CULTURA MUISCA
EL MAÍZ
LA CHICHA “DE LA ESPIRITUALIDAD A LA SATANIZACIÓN”
EL CAPITÁN DE LA SABANA “GUAMUHYCA (PEZ BLANCO)”
LA DIVERSIFICACIÓN DE LOS AJIACOS
TUBÉRCULOS Y CUCURBITÁCEAS “PREDOMINANTES EN LA ALIMENTACIÓN DESDE LA ÉPOCA ANCESTRAL”
ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS
LAS CARNICERÍAS
PANADERÍA
MERCADOS, TIENDAS Y PULPERIAS
LITERATURA GASTRONÓMICA DEL SIGLO XIX
RECESTAS DEL SIGLO XIX EN BOGOTÁ
ENTRADAS
SOPA
FUERTES
TAMALES
ACOMPAÑAMIENTOS
ENSALADAS Y ENCURTIDOS
POSTRES
BEBIDAS
BIBLIOGRAFÍA
INTRODUCCIÓN
Al realizar un recorrido por las etapas de la historia encontramos muchas referencias que estiman que la aparición del hombre se dio en la prehistoria, más exactamente en la era cuaternaria del paleolítico, y posterior a esto se inició una fase exploratoria donde se produjeron avances rudimentarios, que fueron mejorando su supervivencia y la relación con su entorno.
A diferencia del pensamiento de muchos que creen que la evolución es resultado de los avances tecnológicos, hablar de evolución es remitirnos al inicio de la raza humana con la aparición del homínido y sus diversas transiciones biológicas que comprenden géneros como el homo hábilis, homo erectus, homo neanderthal y homo sapiens. En todas ellas se manifiestan avances que se catalogan como resultado de la adaptación a su hábitat y a la convivencia en colectividad.
La necesidad de la alimentación como medio de supervivencia siempre ha sido un factor trascendental en todas las etapas de la historia, con la aparición del fuego y éste a su vez conjugado con el descubrimiento de la fundición de metales en Oriente Medio, en el periodo denominado la edad de los metales, se inicia una revolución intercontinental que colocaría al hombre en un proceso de constante desarrollo que lo seguiría desprendiendo de su naturaleza instintiva para pasar a la evolución del pensamiento.
Con la expansión del hombre por el globo terráqueo y el desarrollo del sentido del gusto, se consolidarían aficiones particulares sobre productos y maneras de consumo, lo que fue construyendo una cultura alimentaria que mejoraría con la llegada de nuevos elementos que facilitarían los procesos de elaboración. En la antigüedad se destacaron los avances de la antigua Mesopotamia, Persia, China y Arabia por lo cual se menciona que el desarrollo de productos y costumbres en la alimentación de Asia fueron influyentes en el resto del mundo.
Los avances en las civilizaciones de Egipto y Grecia al igual que las provenientes de los países asiáticos fueron enriqueciendo la estructura manducatoria de Roma y con posteriores influencias en España.
Para el caso del continente americano, se presume que el hombre ingresó por el Estrecho de Behring a Norte América, en pequeñas civilizaciones provenientes de Asia.
La principal repercusión para la transformación de las costumbres en la alimentación del hombre americano aparece finalizando el siglo XV, con la llegada de la hegemonía española. Para la época en la que ya se vivían los tiempos de la edad moderna, América se encontraba rezagada en comparación a los avances de los que gozaba el continente europeo, más sin embargo cuando el conquistador español toca suelo americano se sorprende con el desarrollo y la organización que algunas civilizaciones habían conformado y consolidado durante la Edad Media.
En el siglo XVI se revoluciona la cocina americana con el ingreso de productos e influencias asiáticas, europeas y africanas que constituirían en cada suelo del nuevo continente las cocinas propias basadas en la fusión de estas culturas.
Colombia sufre una gran transición donde obtuvo como resultado un robustecimiento de su cocina y de aquellos factores culturales que en la actualidad constituyen su esencia y su patrimonio, el 6 de agosto de 1538 aún en el periodo de la conquista Gonzalo Jiménez de Quesada fundó Santa Fe de Bogotá. La actual capital del país que a través de la historia ha constituido y evolucionado su cocina.
Sin embargo, a pesar de que el hombre se ha superado en la transición de las edades de la historia, “prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea” en donde ha pasado de elaborar sus adminículos en hueso tallado a realizar montajes de cocina vanguardista, existen preferencias sobre la ingesta de los alimentos que han prevalecido en la sociedad, apoyadas en la escogencia de productos y técnicas específicas que han constituido lo que hoy se denomina cocina tradicional.
EL HOMBRE EN AMÉRICA
La llegada del hombre a América se da en el periodo del pleistoceno, otra fase del paleolítico, pero ha sido controversial.
Existen diversas versiones que han prevalecido a través de la historia.
El Timeo, un diálogo escrito por Platón hacia el año 360 a.C refiere la llegada del hombre a América saliendo por “las columnas de Hércules” en el estrecho de Gibraltar, pasando por la Atlántida una isla mítica que desapareció en un solo día y noche catastróficos al sumergirse en el océano atlántico, sus sobrevivientes lograron llegar a las islas de Barlovento, ingresando de esta manera a América.
Otras fuentes generan diversas hipótesis, derivadas de las explicaciones que aportó la iglesia quien ejerció un dominio de monarquía política posterior a la llegada de Colón a América, en donde la justificación de los fenómenos que ocurrían se encontraban consignados en las sagradas escrituras. De acuerdo a esto y escudriñando en la biblia, el humanista español Benito Arias Montano argumenta que los indígenas encontrados en el siglo XV durante el periodo de la conquista, fueron tataranietos de Noé, uno de ellos ingresaría por Brasil y otro lo haría por el noroeste de Norteamérica.
Posteriormente en el siglo XVI, el fraile y teólogo Bartolomé de las Casas coincide con el fray Gregorio García presente en el siglo XVII, y a su vez con las apreciaciones de científicos del siglo XIX como el Lord irlandés Kingsborough y Alexander Von Humboldt, en donde refieren que los primeros pobladores de América fueron las tribus perdidas de Israel. Dichas tribus formaban el reino de Israel en Galilea, y fueron expulsadas a causa de la conquista de este territorio por los asirios en el siglo VIII antes de Cristo.
Según relata el jesuita, antropólogo y naturalista español José de Acosta en su obra, la historia natural y moral de las indias, publicada en Sevilla en 1.590. No existe certeza en la versión mitológica de la Atlántida, ni en las apreciaciones religiosas. La llegada del hombre a América se habría dado por el paso de algunos grupos de cazadores por el estrecho de Bering, el punto más cercano entre Asia y América.

Estos primeros pobladores fueron descritos como la cultura clovis, conocidos también como el concenso clovis haciendo referencia a que realizaron un poblamiento tardío de las tierras del continente americano, con una antigüedad mayor a los 11.000 años a.C, en el periodo de glaciación denominado Würm que corresponde a la última era del hielo. Aunque en las décadas que finalizan el siglo XX, estudios científicos entraron en controversia rechazando la teoría del concenso clovis por encontrar elementos con dataciones por radiocabono que indican presencia de culturas amerindias con una antigüedad mayor.
Se presume que la llegada del hombre al sur del continente americano, se da como consecuencia de perseguir a los animales de gran dimensión (megafauna) ingresando por el istmo de Panamá.
En Colombia se han evidenciado hallazgos en diversas zonas del país, pero las más cercanas a Bogotá se encontraron en algunos municipios del departamento de Cundinamarca, afirmando la presencia de cazadores y recolectores con una antigüedad promedio de 16.000 años, según datación por radiocarbono “carbono 14” (estudio que permite promediar la edad de los fósiles y otras materias orgánicas).
La fundación de investigaciones arqueológicas nacionales emite un boletín en el año 1993, en cabeza del antropólogo Gonzalo Correal Urrego profesor emérito de la universidad nacional, exponiendo nuevas evidencias culturales pleistocénicas y de megafauna en Colombia. En este documento se describe que en el municipio de Tibitó en Tocancipa, se encontraron restos de mastodontes con una antigüedad promedio de 11.740 años, y del caballo americano (Equus), también se describe que en Girardot se encontraron restos de fauna pleistocénica. Otros hallazgos determinan que en Tocaima se encontraron restos de mastodonte (Haplomastodon) y (Cuvieronius) al igual que de megaterio (Eremotherium sp).
El sitio arqueológico descubierto más cerca a la sabana de Bogotá y con antecedentes históricos de vida de una comunidad humana con 12.400 años de antigüedad es conocido como El Abra y se encuentra ubicado en Zipaquirá, aunque el Tequendama también registra hallazgos con antigüedad de 12.500 años.
Se presume que aproximadamente entre los años 7.000 a.C y 1.000 a.C, para ese entonces ya conocido como periodo formativo, se empieza a evidenciar la desaparición de la megafauna y una transición del nomadismo al sedentarismo, desarrollándose la horticultura y la agricultura.
CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS
La cadena montañosa más importante del país es la cordillera de Los Andes y tuvo su formación en el Paleozoico debido a un movimiento de subducción, que refiere a un choque entre placas en donde una se introduce por debajo de la otra generando consecuencias geológicas. Dichas placas pueden ser oceánicas o continentales.
Bogotá se encuentra ubicada sobre la cordillera oriental formada en el Terciario Superior por un gran geosinclinal “depresión de la corteza terrestre que va reuniendo sedimentos resultantes de erosiones de suelos cercanos, que al plegarse o recogerse en un periodo extenso de tiempo tardando millones de años, puede dar origen a una cordillera”. En el proceso geosinclinal en que se formó la cordillera oriental, la plataforma continental recibió grandes sedimentos marinos que ocasionaron la fosilización de la fauna existente en esa época y que en la actualidad se pueden evidenciar en hallazgos arqueológicos en zonas de altiplano.
Los altiplanos son zonas de topografía plana y ocasionalmente ondulada, cercados por sistemas montañosos. Son apropiados para desarrollar actividades agropecuarias debido a la profundidad y riqueza orgánica de sus suelos.
Bogotá hace parte del altiplano cundiboyacense, su altura con respecto al nivel del mar es de 2.630 metros y su piso térmico es frío. Los cerros más cercanos a la cuidad, son Monserrate que se encuentra a 3.190 metros a nivel del mar y Guadalupe con 3.316 metros a nivel del mar.
Las coordenadas geográficas de Bogotá son, latitud norte 4º35’56’’57 longitud oeste de Greenwich 74º04’51’’30. En el transcurso del tiempo los cambios climáticos han sido drásticos y es la razón por la cual la temperatura, la precipitación, la humedad relativa y la presión atmosférica se promedian sobre algunos rangos.
La temperatura promedio al año es de 14ºC, precipitación media 1.013 mm, presión atmosférica 752 milibares y una humedad relativa del 72%.
LA AMERINDIA CULTURA MUISCA

Los primeros pobladores del altiplano cundiboyacense se caracterizaron por ser cazadores de megafauna de especies como el caballo americano (Equus A) mastodontes (Cuvieronius hyodon y haplomastodon) venados (Odocoileus virgianus) entre otras, pero debido a los cambios climáticos del holoceno y a la descontrolada acción cazadora del hombre se produjo su extinción.
En adelante tendrían que adaptar su sistema de cacería hacia animales de menor tamaño y de diversas especies.
Según el profesor José Rodríguez en sus apuntes sobre la alimentación de la población prehispánica de la cordillera oriental de Colombia, se evidenció que en el municipio de Soacha Cundinamarca, en el yacimiento arqueológico de aguazuque, se encontraron restos de animales como el venado de cornamenta, venado soche, curíes, armadillos, cafuches, zorros, oso anteojero, ocelotes, pumas, guaguas, guatines, cusumbos, coatís de montaña, borugo o guardatinajo, fara o jarigüella, oso hormiguero amarillo. En cuanto a reptiles, tortugas y caimanes, dentro de los restos de peces encontrados el capitán, capitán enano y guapucha. Restos de aves de pava, pato, gallineta de agua y loro, e invertebrados como moluscos y cangrejos.
Los Muiscas pertenecientes a la gran familia lingüística Chibcha, probablemente procedentes de centro América en el siglo VI a.C, se establecieron en las cuencas plehistocénicas del altiplano cundiboyacense.
La confederación muisca se dividió en dos gobernaciones, la zona sur denominada Bacatá que posteriormente fue Bogotá, era gobernada por el Zipa que se catalogaba directo descendiente de la diosa Chía quien representaba a la luna. La zona norte correspondía a la región Hunza, actualmente denominada Tunja, era gobernada por el Zaque quien se consideraba descendiente del dios Zue que representaba al sol.
A pesar de las inclemencias de los cambios climáticos, se presume que la agricultura muisca fue intensa. Cultivaron sus productos en un sistema de control vertical que permitía tener una diversidad importante, resultante de pisos térmicos diferentes bajo el mismo cacicazgo. El sistema de control vertical de pisos térmicos, refiere a la posibilidad de cultivar en diferentes tipos de alturas, en extensas terrazas abarcando climas fríos y templados.
Adicional a las terrazas realizaron camellones para organizar sus cultivos, con sistemas adecuados de desagüe. Se evidenciaron cultivos de turmas, batatas (Ipomea batatas) cubios (Tropaeolum tuberosum), ahuyama, quinoa, maíz, ullucos (Hullucus tuberosus), topinambur, hibias (Oxalis tuberosa), coca, achira (Canna edulis) yuca (Manihot dulcis), arracacha (Arracacia xanthorrhiza) y en los climas templados se recolectaba algodón y algunas variedades de frutas como papayuelas, guayabas, guamas, curuba, tomate de árbol, uchuva, caimitos, madroño y pitahaya. Las mujeres se encargaban del manejo de las semillas y el proceso de la siembra ya que se creía que ellas transferían su fertilidad a la tierra, el trabajo del hombre era preparar la tierra para ser sembrada, cuidar los cultivos, recoger la producción y comercializarla.
El ají (Capsicum annuum), era utilizado como condimento por los muiscas, con las siguientes especificaciones y nombres en lengua chibcha:
Ají (Qybsa), Ají largo (Pquata qybsa), Ají redondo grande (Nymqua qybsa), Ají amarillo (Guapa qybsa), Ají chiquito (Agua qybsa), Ají grande (Cuata qybsa).
El azafrán de la tierra (Escobedia scabrifolia) y el achiote (Bixa Orellana), se catalogaron como colorantes de tonalidad amarilla y roja. Aunque algunos de ellos se implementaban en rituales, predominaron en la alimentación.
Además de conocer la sal, ejecutaban procesos para secarla por medio de la evaporación teniendo como resultado terrones, que se describieron de la siguiente manera:
Y en las casas para meter sal a la olla, no la muelen, sino que cortan un terrón y lo meten dentro de la cuchara, y esta la meten así en la olla, y según conocen en más o menos tiempo, y según fuere la olla, larga el terrón su salitroso conforme han menester, y lo sacan con la cuchara, y así sazonan por allí las cocineras.
(Santa Gertrudis, 1970).
El secado de la sal se realizaba en elementos cerámicos de gran tamaño, los hallazgos arqueológicos permiten concluir que esta cultura practicaba la alfarería con regularidad. Las evidencias describen piezas de uso doméstico y con terminados tanto rústicos como decorados. El consumo de maíz en sus diversas manifestaciones, resaltó el uso de piedras y morteros como elementos destacados en la cotidianidad.
El río Magdalena se consideró la despensa de especies como barbados, bagres, bocachicos y sábalos, extraídos por medio de la pesca, que se salaban y se secaban con el sol con el fin de conservarlas mientras se transportaban hacia el altiplano. También se conoció que con la técnica del salado almacenaban piezas grandes de venado, conocida posteriormente como carne cecina.
Se realizaba el trueque con productos como la sal, el maíz, elementos elaborados a base de algodón, oro, esmeraldas y yopo, que tiene la apariencia de un haba negra procedente del árbol de la especie Anadenanthera colubrina. En donde después de un proceso de tostado y molido se inhalaba por la nariz en algunas ceremonias religiosas, a esta práctica se le conoció con el nombre de rito de la cohoba y era replicado especialmente por indígenas del caribe, el yopo conocido también como rapé que traduce rallado ha sido considerado un narcótico, se comercializaba en los trueques y se enviaba a tribus que se encontraban lejanas del territorio muisca.
Construyeron observatorios solares, tal registro se evidencia en el territorio de Zaquenzipa, consistía en ubicar hileras de columnas de piedra en sentido este - oeste, para generar un calendario que determinara los periodos o estaciones de lluvias y observar el 21 de junio el solsticio. Debido a todas estas prácticas conocieron la fertilidad de sus suelos de acuerdo a los cambios lunares, los ciclos de lluvia y periodos de sequías.
EL MAÍZ
Para la cultura muisca el maíz fue un elemento de vital importancia en el desarrollo de la comunidad, de éste se puede mencionar que las variedades más antiguas de las que se tienen evidencias son la Teocintle y Tripsacum en el año 5.000 a.C, en suelo mexicano. En Colombia se presume que la variedad de maíz predominante era una raza de reventón raquítico, cultivado en tierras como el Valle de Tena que proporcionaba las características de calidez y humedad adecuados. Posterior a esto se pudieron generar variedades híbridas en condiciones de suelos diferentes.
Las siete clases de maíz que se llegaron a cultivar, se clasificaron según su color: Fuquie pquyhyza, maíz blanco - Abtyba, maíz amarillo - Hichuamuy, maíz de arroz - Phochuba, maíz roxo blando - Fusuamuy, maíz no tan colorado - Sasamuy, maíz colorado - Chyscamuy, maíz negro.
Al grano de maíz blando se le destinaba para consumo directo en crudo o cocido y al grano de maíz duro se le empleaba en la elaboración de harinas, masas y fermentados.
Aunque de la actividad agrícola se obtenían importantes productos como la papa, el maíz tuvo mayor importancia por múltiples razones. La facilidad de almacenamiento en comparación con otros cultivos, la durabilidad del producto, y su mayor diversificación en la implementación como alimento y elemento religioso. El maíz se consumía asado, se elaboraban tamales, panes, chichas y mazamorras dulces, populares en los rituales agrícolas ya que quien se encargaba de realizar el ritual debería entrar en completo ayuno y antes de iniciarlo, consumía mazamorra con el fin de realizar una purificación del cuerpo.
Las proteínas que se consumían especialmente eran provenientes del venado, curíes y pescados. El venado abundaba y se consumía de manera masiva, con sus huesos se elaboraron utensilios como espátulas, leznas, cortadores y muchos adminículos de uso frecuente. También hacían parte de su ingesta los manatíes, tortugas, iguanas, dantas, insectos como las langostas que se volvían plagas y arrasaban los cultivos, las hormigas que se ingerían luego de ser tostadas, chizas, larvas, el cucarrón o escarabajo sanjuanero y otro tipo de prácticas que no se consideraban un aporte nutricional, como el consumo de piojos en el momento en que se espulgaban realizando la limpieza de sus cueros cabelludos.
El territorio tuvo gobernantes denominados Zipa, y los que se registran en la historia son Meicuchuca 1450 - 1470, Saguamanchica 1470 - 1490, Nemequene 1490 - 1514, Tisquesusa 1490 - 1538, Zaquesazipa 1538 - 1539.
Luego de hacer parte del ejército que estaba en guerra en Italia y que había saqueado a Roma en 1527, Gonzalo Jiménez de Quesada decide viajar a América en el año 1532 con el fin de llegar a Perú, un lugar en el que se rumoraba la existencia de grandes riquezas.
El primer arribo fue en las Islas Canarias donde Jiménez de Quesada se incorpora a la expedición bajo el mando de Pedro Fernández de Lugo, con quien llegó a Santa Marta y en donde Fernández asume el cargo de gobernador.
El ingreso al interior del país estuvo a cargo de Jiménez de Quesada, quien asume el grado de capitán y en compañía de 750 hombres inicia una expedición, internándose en el río grande Magdalena.
Según Fray Pedro Simón, la llegada de los españoles al territorio Muisca ocasionó pánico y esto propició que muchos huyeran dejando en sus lugares de ubicación, provisiones de maíz, turmas, frijol, raíces, cecinas de algunos animales, venados desollados y vivos, conejos, curíes y tórtolas. Con lo que se abastecieron los visitantes de origen europeo. Posterior a esto cronistas españoles como Gonzalo Fernández de Oviedo, relatan en sus escritos las bondades de las frutas encontradas en estos suelos. Admirados por la variedad, el olor y sabor referenciaron la guayaba, el marañon o también llamado merey, la papaya, la curuba, el cachipay, la uchuva, el mamey, el tomate de árbol, la guanábana, el anón, la ilama, la soncoya, la chirimoya, el zapote, el lulo, el aguacate, la piña, la badea, la granadilla, la guatila, la guama, la cereza, la Mora, el Balú o chachafruto, la pitaya y los nísperos entre otros.
En el texto llamado Cronistas de las culturas precolombinas de Luis Nicolau d’Olwer, Gonzalo Fernández de Oviedo se refiere a la alimentación de los pobladores de Bogotá y Tunja de la siguiente manera:
...el pan suyo es el maíz y muelenlo en piedras a brazos: tienen yuca de la buena que no mata, como la de nuestras islas, y cómenla como zanahorias asadas, y hacen cazabi, si quieren, della. Hay unas turmas de tierra que siembran y cogen en mucha cantidad y asimismo hay otro mantenimiento que se llama cubia que parece nabos, siendo cocidos, y rábanos si lo comen crudo, de que asimismo hay gran abundancia. Tienen muchos venados que comen, y hay cories innumerables que comen todas las veces que quieren. Pescado hay poco, y en la provincia de Tunja ninguno, y en la de Bogotá lo qué pasa por un río que atraviesa por la mitad de la provincia, en el cual se toma un pescado no muy grande, pero en extremo sabroso y bueno. Hay guayabas, batatas, piñas, pithayas, guanábanas, y todas las otras frutas qué hay en las Indias. Hay en muy grande abundancia la sal y muy buena, y es gran contratación la que corre por aquella tierra en esta sal, y llévenla a muchas partes, y asimismo va mucha della al río Grande, y por él abajo y arriba y por sus costas, así en grano como en panes, aunque de lo de panes van pocos al dicho río.
También llamaron la atención tubérculos como la papa (solanum tuberosum) los ullucos, chuguas o mellocos (Ullucus tuberosis) las ibias u ocas (Oxalis tuberosa) los cubios o mashua (Tropaeolum tuberosum) las batatas (Ipomea batatas) la yuca (Mahinot dulcis) y la arracacha (Arracacia xanthorrhiza). Dentro de los condimentos más importantes se destaca el consumo de ají (Capsicum annuun) del cual se conocen variedades bajo denominaciones como: ají largo, ají redondo grande, ají amarillo, ají chiquito y colorantes como la raíz de azafrán (Escobedia scabrifolia) y el achiote (Bixa Orellana). Adicional a esto se conoció el cultivo de la achira o rijúa (Canna edulis).

“Cuando los conquistadores españoles avistaron el altiplano Cundiboyacense se sorprendieron no solamente por lo que ellos denominaron “hervir la tierra de indios”, sino también por la cantidad de cultivos de “turmas”, que según los cronistas se extendían por numerosas sementeras” (Simón, III: 163-164):
...Son llamadas así por los españoles, por parecerse en su grandeza y color por de fuera a las turmas de tierra que se hallan en España, aunque difieren en mucho; porque de éstas, unas son por dentro amarillas, otras moradas, otras blancas y las más arenosas. Siémbranse de semilla que echan y más de ordinario de las pequeñitas que cogen se vuelven a resembrar. Crecen sus ramas hasta dos tercios más o menos, echan unas flores moradas y blancas, extienden sus raíces y en ellas se van criando estas turmas, de que hay grandes sementeras y cosechas, por ser comida familiar a los indios, y no les saben mal a los españoles, aunque ellas no tienen más gusto de aquello con que las guisan; llámense en el Perú papas.
(Apuntes sobre la alimentación de la población prehispánica de la cordillera oriental en Colombia, José Vicente Rodríguez, p46).
También se encontraron descripciones de algunas plantas herbáceas, hortalizas como las guascas o guacas (Galinsoga parviflora) la lengua de vaca (Rumex spp) las amarantáceas (Amaranthus spp) las quenopodiáceas (Quenopodium spp) las curcubitáceas (Curcubita spp) la verdolaga (Portulaca oleracea) y el berro (Nasturtium officinale).
Con el arribo del hombre europeo llegaron innumerables especies y artículos desconocidos para los indígenas, evidencia de ello se encuentra consignado en las líneas de la escritora bogotana, Soledad Acosta de Samper (1833 - 1913).
...Quesada trajo los caballos, Belalcázar los cerdos y Federman las gallinas.
(La mujer española en Santafé de Bogotá 1890, Soledad Acosta de Samper).
Herramientas como hoces, palas, azadones, arados, azuelas y hachas, todos estos de metal, revolucionaron los sistemas agrícolas utilizados por los indígenas quienes contaban con implementos elaborados a base de madera y piedra. En adelante se facilitaría en algunos aspectos la labor del arado, siembra y tala, aunque no para todos debido a que por el elevado costo de las herramientas pocos tenían acceso a ellas.
Así mismo como ingresaron productos que beneficiaron a los indígenas, también llegaron múltiples enfermedades que se convirtieron en epidemias sin ningún tipo de control, siendo letales y causando el exterminio de la población que por desconocerlas no tenía la manera de curarlas. Se presume que estas enfermedades llegaron a América en el segundo viaje de Cristóbal Colón en el año 1.493, sus tripulantes mantenían contacto permanente con todos los animales que transportaban y eran portadores de virus y gérmenes que de manera aerobia se propagaron rápidamente.
Algunas de estas enfermedades fueron la varicela, las paperas, la rubéola, la tifoidea, la lepra, el cólera, la difteria, la viruela, la peste y la malaria.
Transcurriendo el siglo XVI en medio de la opresión y la dominación española, continuaban los choques entre las dos culturas debido a sus creencias religiosas. Los españoles afianzados en sus creencias y tradiciones judeocristianas implementaron acciones devastadoras en contra de la vegetación de la región, así como lo hicieron cuando sometieron algunos de los pueblos palestinos quemando sus bosques sagrados.
Esta destrucción era un mandato de Jehová, el colérico y excluyente dios. “Más así habéis de hacer con ellos [los enemigos]: sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus bosques y quemaréis sus esculturas en el fuego” (Deut., 7: 5-6). “Destruiréis enteramente todos los lugares donde las gentes que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, y sobre los collados, y debajo de todo árbol espeso”...”sus bosques consumiréis con fuego...” (Deut., 12: 2-3). “Talaréis sus bosques...” (Ex., 34: 13). (Valera, 1924, 170, 174; 93).
(Recursos naturales y plantas útiles en Colombia, Víctor Manuel Patiño).
De esta manera se llevaron a cabo medidas arbitrarias y salvajes en contra de los bosques sagrados para los Muiscas, se talaron sus árboles y se destruyó parte de su vegetación por parte de los sacerdotes y misioneros españoles buscando acabar con la idolatría.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.