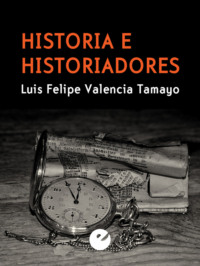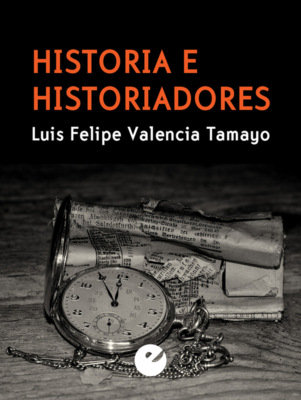Kitabı oku: «Historia e historiadores», sayfa 2
EL PASADO EN CUESTIÓN
I
Cuando finalizaba el año 1999, hombres y mujeres de todo el mundo fueron tentados a pensar que se cerraba una etapa en la historia de la humanidad y que el fin de la vida sobre el planeta sería una realidad apenas se cumpliera la última hora del 31 de diciembre. El teatro del mundo bajaba el telón de oriente a occidente cada sesenta minutos. No voy a llamar a nadie a engaños: en las puertas del siglo XXI solo unos pocos se dejaron tentar por tal advenimiento del fin, nueva versión histórica del clásico acontecimiento que llamamos milenarismo. Algunos dijeron que el fin vendría de la mano del caos informático que arrastraba el hecho de pasar del 99 al 00 en el contador de los sistemas operativos de las más grandes y letales instituciones del mundo. Tal desbarajuste ocasionaría el desenlace de la historia o, por lo menos, dejaría a la vuelta de la esquina las escenas de novelas de ciencia-ficción en las que solo algunos sobrevivirían al acabose del planeta y tendrían que emprender un nuevo camino sobre las ruinas de la civilización. Ese modo de presentación del gran desenlace se llamó Teotwawki, acrónimo que reúne la expresión The End Of The World As We Knowk It, copia a la vez del título de una buena canción de los años 80 del grupo norteamericano R.E.M.
Lo que ocurrió no fue otra cosa que una muestra más de la sombra apocalíptica que se cierne sobre los hombres cuando se acerca el final de los ciclos que marcan los calendarios. En muchos países, sobre todo en los latinoamericanos, no es extraño que los finales de cada año se cierren con riegos, mantras, invocaciones, confesiones masivas; y que sea muy importante el deseo de transformación para que con el año que se espera también cambien las cosas que no salieron bien, los estilos de vida que degeneraron la existencia y las vueltas del azar que no permitieron ni un éxito. Si eso ocurre con el paso de cada año, ¿qué podría decirse del final de los siglos y de los milenios? Todo lo que allí se contiene no es más que una mirada altamente popular de la historia como territorio de encuentro entre divinidades y hombres. Cada generación de hombres siente que puede ser la última desde que concibe la historia de tal manera. El fin de los tiempos lo es en la mentalidad de cada época y por diferentes motivos: no es sencillo imaginar que pueda venir un siglo posterior dadas las condiciones de vida que llevan los hombres en su época, cada cual tan particular y a la vez tan semejante. Juan y los evangelistas no alcanzaban a imaginar que el fin de los tiempos del que había hablado el Maestro llegara después de sus propias muertes; durante la Edad Media el Juicio Final fue tal vez uno de los elementos definitivos para asumir con mayor empeño la exploración evangélica de todos los pueblos conocidos. Hay textos que testimonian los acontecimientos milenaristas del año 999 como los hay de cada fin de siglo, y en todos lo que resulta familiar es que el hombre no pueda admitir una idea de la historia donde los hechos se examinen por sí solos, sino en relación con un orden definitivo, sea este completamente divino o singularmente humano.
Así, en términos distintos al plan sagrado, en los últimos años toma fuerza la idea de que el fin de la historia del planeta se acerca: el hombre ha acabado con su propia morada y a no ser que se dispongan las medidas pertinentes para frenar el ritmo vertiginoso del calentamiento global y todas sus consecuencias, el libro de la historia del hombre sobre la tierra se cerrará. Aparecen y seguirán apareciendo obras de ficción en las que la figura de un grupo de sobrevivientes perspicaces, como Noé y su tripulación, asumirá los retos que impondrá una vez más la naturaleza. Sería como empezar de cero después del Apocalipsis. Sobre la frente de los hombres el fin de los tiempos y como nota a pie de página la frase que reza “esta vez es en serio” con la firma de la comunidad científica.
En cierta manera, las visiones del Apocalipsis no se alejan de la historia y cada cual va contando la suya a su modo. Pero detrás de ello lo que se observa es la interesante forma de percibir la esencia de los acontecimientos humanos. Por mucho tiempo se ha considerado al historiador como el hombre que hace la reseña de lo que los hombres hacen y padecen, pero esta idea se limita tan solo a los historiadores vulgares. Un buen historiador, que es otro personaje, no es quien realiza el relato sino más bien quien, contando el hecho, logra insertarlo en un plan y a la vez lo interpreta en relación con ese plan. Los buenos historiadores definen los acontecimientos y los correlacionan. Hablar de grandes historiadores es entrar en diálogo acerca de hombres que confiaron su forma de ver el pasado a una gran versión de la realidad humana. Doy en llamar a esa gran versión la Historia. Los relatos sencillos no satisfacen a no ser que vengan con una gran idea general que los socorra. Hesíodo en sus mágicas obras habló de las edades que definían el alejamiento de los dioses y de los hombres, a la par que insistía en la decadencia que había detrás de cada acontecimiento humano. Heródoto y Tucídides, cada cual a su manera, recrearon las guerras del pueblo griego con una inevitable carga afectiva que explica por qué las cosas fueron como fueron. Con el paso del tiempo, los historiadores más afamados conservaron intacta su intención de contar e interpretar para definir con ello no solo el pasado sino también el futuro. Polibio, Bossuet, incluso Gibbon, Spengler y Toynbee, indagan sobre las ruinas para precisar con ellas el plan, el destino o las leyes que rigen la Historia.
El caso tiene sus mejores manifestaciones durante los siglos que nos preceden recientemente, pues, dando testimonio de un gran conocimiento del pasado, las propuestas en torno a la concepción de la historia emprendieron sus más agitados debates. ¿Puede de verdad la historia decirnos algo acerca del futuro?, ¿cuál es la naturaleza de un hecho histórico?, ¿es la historia una ciencia?, ¿es más bien una rama de la literatura?, ¿desde qué puntos de vista se cuenta el pasado? son solo un ramillete de interrogantes que han azuzado el espíritu de la filosofía y la historia sobre todo desde el siglo XVIII. A partir de entonces se ha considerado no solo la latente invocación a un gran relato del mundo que comprenda todos los acontecimientos sino que se ha puesto en cuestión el pasado y sus versiones para animar la discusión en torno a la verdadera historia de la historia. La filosofía de la historia dejó de ser una disciplina que se contentaba con las orientaciones metafísicas de los historiadores y las interpretaciones sobre los acontecimientos que se desprendían de esas orientaciones para, poniéndose el overol, intervenir en todos los intrincados momentos de la investigación, la reflexión y la escritura del pasado. Heredera de la modernidad, la nueva idea de la filosofía de la historia cuestiona los presupuestos, las condiciones del conocimiento y los valores intelectuales que tienen los historiadores. Pese a que aún podemos dar testimonio de las acendradas relaciones entre la historia y la mística del Apocalipsis, también se puede decir que estas relaciones en la disciplina ya no se asumen con la misma candidez.
II
En su estudio de la historia, Edward H. Carr habla de dos instancias de la historia aunque con cierta variación en el tono. Para él, en pocas palabras, la historia que es socorrida por un gran relato que organiza los eventos es una versión “mística”; mas, de otro lado, la idea de historia que asume que como no existe tal relato mayúsculo entonces la historia no tiene sentido, es una versión “cínica”. Por mi parte, no veo clara necesidad de encontrarle el sentido pleno al relato histórico solo porque queda mal decir que no hay tal sentido. No obstante, por ahora solo resumo las dos ideas anteriores en los siguientes términos: por un tiempo la filosofía de la historia preguntaba por el qué de la vida del hombre, fuera esta individual o colectiva; de otro tiempo para acá, tal pregunta por el qué se ha mostrado como una cuestión metafísica y se pasó a la pregunta por el cómo. Se dejó a un lado lo que los hombres son o deberían ser a partir de los acontecimientos que los rodean, para preguntarse más bien por el oficio de los historiadores. Una filosofía de la historia indaga al hombre y su destino; la otra, al historiador y su oficio.
El esfuerzo que quería llevar a la historia por el camino de las reflexiones genuinas inmediatamente la enlistó en las filas de las ciencias naturales. La modernidad, primero, y la Ilustración, después, socorrieron la idea de que el progreso era la mejor lección que podían dar las disciplinas realmente serias. Las matemáticas, por mucho tiempo suspendidas, la física, la astronomía, incluso la química, representaban los buenos resultados que daba un examen juicioso —no tendencioso, si se quiere— de la naturaleza. La filosofía, a la zaga, mostraba en no muy clara prosa por qué tales avances eran posibles y cómo el conocimiento del hombre estaba hecho para asumir los retos de la difícil comprensión natural. El capítulo de la filosofía al que hacemos mención se llena de teorías del conocimiento, las mismas a las que se les rinde homenaje en los cursos de filosofía y en las cátedras de epistemología. Sin embargo, la historia era la ciencia que aún no se aventuraba a ser ciencia aunque muchos la animaran. No todos, hay que decirlo, porque Descartes incluso fue uno de los primeros en condenarla porque no son claros los elementos que componen los juicios históricos. A pesar de este reclamo, el deseo era mantener entre las buenas ciencias a la querida historia, como lo manifestaba Gibbon en su gran versión del pasado romano.
Pocas veces alguien había cuestionado la forma en la que se estudiaba el pasado. Si hacemos un listado de historiadores clásicos, desde Grecia hasta finales del siglo XVII, lo único que podemos decir es que todos creían, de buena fe, que estaban contando la mejor versión de la historia. Heródoto y Tucídides, cada uno a su manera, representan dos formas de asumir que se están registrando por escrito acontecimientos muy importantes de la vida de sus épocas. No reparaban ni en sus prejuicios, ni en las condiciones que como observadores tenían de los hechos que denominaban históricos. Así, palabras más palabras menos, fueron también los tratamientos que se dieron de la historia en el mismo avance de la historia de la humanidad. Solo hasta hace muy poco comenzaron a ponerse a prueba los relatos de la historia, mas un nuevo relato socorría también la lección que se estaba tomando del ejercicio realizado por los historiadores clásicos, medievales y renacentistas.
La disciplina debía, entonces, librarse de las malezas que le había dejado el paso por la medievalidad y acogerse a las nuevas formas de representación del mundo dispuestas en las banderas del progreso que enarbolaban preclaros hombres de ciencia y cultura. Cada disciplina fue encontrando a su medida lo que debía hacer para evidenciar la idea del mundo que se quería desarrollar. Sin duda, podemos encontrar acuerdos sobre los objetivos de trabajo que unen a los científicos en lo que ha constituido a la física y a la astronomía en los tres últimos siglos, pero no resultó tan sencillo mostrar el mismo panorama para la historia. ¿Cómo darle validez científica a esta disciplina?, fue la pregunta que se cernió sobre las cabezas de quienes admiraban con cierta envidia las muestras de evolución en la comprensión del universo que manifestaban aquellas otras ciencias. No bastaba con desestimar los dogmas medievales ni con simplemente decir que la época estaba dando frutos para todos los gustos, incluso para los historiadores. La historia parecía ser científica porque así se quería y porque estaba en un tiempo que así lo permitía; si no estaban claras las bases sobre las que se asentaba este pensamiento, no importaba, el tiempo iría dando las mejores respuestas: el progreso no reparaba en gastos. Lo más seguro era que el pensador de la Ilustración se convenciera a sí mismo de que todo estaba dado para que su loable oficio de historiador fuera también científico y para que los lectores también se convencieran de que así era. Las preguntas incómodas, la condena de Descartes, se dejaron a la deriva. El mejor ejemplo de ello fue la monumental obra de Gibbon, maravillosa, es cierto, pero no puede llamarse científica solo porque así lo deseó él a despecho de la calidad de obras de historia hechas por predecesores no menos avezados.
La sugestión consistía en asumir el papel de un hombre de avanzada que no está regido por los prejuicios y cuyas intenciones no están mediadas por las creencias de los supersticiosos de la Antigüedad o la Edad Media. No solo Gibbon, también Voltaire asumió el papel con gusto. Pero el noble ideal del ilustrado se veía ensombrecido por la misma entonación de sus historias en el horizonte del progreso. Algunos de los más preclaros filósofos se ocuparon también de los asuntos históricos solo con el ánimo de interpretar el credo del ascenso de la vieja disciplina a los terrenos de la ciencia. Hegel y Marx, en lenguas continentales, dieron también pábulo a una objetivación de la mirada sobre el pasado sustentada en el ánimo científico de sus ampulosas disertaciones. Y aunque unos y otros, de acuerdo con sus credos, lograron interpretar a cabalidad los intereses del discernimiento científico para, como una varita mágica, darle su propia carta de presentación a la historia, no fue sencillo socavar las perturbadoras preguntas que empezaron a asomarse desde las filas románticas. Lo que ocurre en plena discusión entre ilustrados y románticos es sobradamente interesante. Fue como si estos reclamaran la propiedad de una disciplina que resultaba embarazosa para aquellos. De hecho, durante buena parte del siglo XVIII y del XIX, los románticos asumieron con agrado el desarrollo de teorías en torno a la historia y las formas en las que ella se presentaba, desconociendo cualquier noción de porvenir que se le ofreciera a la disciplina en otros toldos. Algunos filósofos ilustrados se contentaron con la situación y dejaron que la historia asumiera su papel entre las humanidades.
Aquellos que no lo hicieron, mantuvieron incólume su ideal de descubrir las leyes de la historia, así como lo había hecho Newton con la física. Pero algo, sobre el papel, dejaba buen recaudo entre los historiadores que se formaban para ser profesionales en su disciplina y ya no tanto doctrinarios de una filosofía. Ilustrados y románticos equilibraron la indagación del pasado en la precisión de la información y la verdad acerca de los acontecimientos. Los historiadores no podían esperar que se definiera el trazo que el progreso de otras ciencias les pintaba; los historiadores tenían que trabajar, y para hacerlo se recogieron sus herramientas de trabajo y se aplicaron a la formulación de difíciles preguntas al pasado en torno a las nociones de hecho histórico, fuentes e investigación. Si la historia quería mostrarse como una ciencia, debía primero ponerse a la tarea de trabajar en su propio horizonte y con los instrumentos que estaban a su alcance. Ese fue el paso que dio Leopold von Ranke.
III
Ranke no era un historiador cuando arribó con pie derecho a la disciplina. Se trataba de un gran lector y filólogo que estaba convencido de que detrás de todas las historias se escondían bastantes imprecisiones. Partía con la invocación de realizar un trabajo que constituyera también un prolegómeno a todas las aventuras de los historiadores con la premisa de llegar a la esencia de las cosas. La anécdota detrás de la historia le muestra impresionado por una obra del escritor romántico de novelas históricas Walter Scott, y por el hecho de que hubiera particularmente en una, Quentin Durward, tantos errores acerca del pasado. Es natural que alguien muy entendido descubra ciertas imprecisiones en obras que quieren poner como trasfondo de sus escenas algunos acontecimientos históricos o ciertas épocas del pasado; es tan natural como que el profesor de historia haga repetir la lección a sus estudiantes cuando estos se equivocan ingenuamente en la designación de hechos, lugares y fechas; pero lo difícil es tratar de entender exactamente de qué se trata cuando se habla de una verdadera imprecisión en la historia. Eso fue lo que inquietó a Ranke cuando leía a Scott. ¿Desde qué punto de vista asumía que él, como lector, estaba en lo cierto, y que Scott, como notable novelista, estaba errado? ¿Había alguna forma de establecer la verdad y la precisión de aquello que se nos dice sobre el pasado?
El historiador debía apuntar a esclarecer estos puntos para que no se le deshiciera su propia costura de la historia. A la mano, Ranke tenía una disciplina que inmediatamente se convirtió en auxiliar de la investigación histórica: la filología. El refugio del pasado es la escritura; de hecho, la historia lo es porque hay escritura; entonces lo que se debe cuestionar no es el plan divino, ni lo que piensan los ilustrados en torno a la razón y el progreso, lo que se debe cuestionar es el texto histórico, las fuentes que han servido de sostén para las ideas que tienen los pueblos de sí mismos, las crónicas, los relatos de viaje, los fragmentos de cartas de amantes y hasta los chismorreos en que se han basado durante mucho tiempo los historiadores para decirnos que las cosas fueron de una forma más que de otra. Surgen inmediatamente las preguntas más honestas en torno a los documentos que se dejan como testimonio del pasado y, así, el ejercicio del historiador ya no es el del intérprete perspicaz sino el del gran crítico de fuentes. A estas alturas resulta oportuno llamar la atención sobre lo que los historiadores hacen al respecto.
En principio, es fácil imaginar a un historiador consagrando días y noches al examen minucioso de archivos para, en el cotejo que hace de ellos, ir extrayendo las más prudentes conclusiones sobre las épocas que estudia. No solo Ranke, sino también figuras espléndidas del trabajo historiográfico del siglo XX, como Carr y Namier, ampliaron sus publicaciones a partir de ciertas épocas de la historia para las que encontraron nuevos detalles en esa delicada labor. En medio de todo, las dudas aparecen y no fue de extrañar que muchos de esos días los historiadores palidecieran ante la confusión en que se asentaban las fuentes. Adam Schaff, por ejemplo, tiene como apéndice a su obra Historia y verdad, el registro de las singulares contradicciones en las que caen los historiadores testigos de la Revolución Francesa. Y si esto vale para un caso extraordinario como la gran Revolución, ¿qué podríamos decir de los momentos más ordinarios? Un historiador y su biblioteca se convierten en un laberinto, y no hay Ariadna que ilumine la salida. Ranke propuso para el ejercicio una solución altamente llamativa y, más interesante aún, de gran acogida entre las comunidades de historiadores profesionales y académicos. De hecho, el término historiador profesional se puede entender como referido a alguien que ha sido formado en las propuestas rankeanas; además, la profundización académica de cátedras y seminarios también se entiende como una implementación de los ejercicios filológicos sobre los que el historiador alemán llamó la atención. Se trata, en pocas palabras, de una disposición intelectual en la que el historiador entra en diálogo con las ideas de los testigos, con las narraciones de todos los textos recogidos, para asumir el empeño de señalar y, sobre todo, seleccionar un hilo narrativo que permita darle mayor solidez a los simples testimonios legados por el pasado.
El trabajo, simplemente esbozado en estos términos, produce en nosotros la escena de un historiador que intenta parecerse a un hombre en el laboratorio recogiendo y determinando las muestras, ya no de elementos, sino de datos. Y aunque la analogía puede dar alguna seguridad de que el trabajo del historiador resulte a la vez familiarizado con el trabajo de un científico, lo cierto es que manejar datos sobre acontecimientos y hechos no es lo mismo que manejar hidrógeno y oxígeno. Cuando entramos en contacto con la historia lo único que uno puede esperar es que quien escribe lo haga con honestidad, porque no de otra forma puede figurarse el lector que los experimentos que realiza el historiador salgan todos como resultado de fórmulas bien empleadas. Ranke supo que la crítica de fuentes respaldaba un trabajo juicioso sobre el pasado, pero la selección de los hechos y un hilo conductor para hacerlos comprensibles radicaban en un espontáneo arrebato de la intuición, Anschauung. El meritorio trabajo de Ranke pone en el banquillo los artículos y los textos que, realizadas las mejores críticas, resultan sospechosos de falsedad o, cuando menos, de sesgo; mas no puede librarse del hecho de que los historiadores se ven de nuevo complicados en su profesión para asumir el relato de lo que creen ha salido bien una vez realizado el minucioso examen de las fuentes.
Ranke se presentaba como un genial historiador, imbuido de las tendencias románticas alemanas y del respeto por la naturaleza del pasado como real indicador de lo que se manifiesta en el presente. Su imagen también inspiraba el respeto de miles de hombres atraídos por los estudios históricos y por la comprensión política de las naciones europeas. Dejó inconclusa una historia del mundo en el momento de su muerte, y eso que llevaba ya diecisiete volúmenes; además en su larga vida escribió más de setenta obras en torno a la historia de Europa; ni los papas se salvaron de ser sometidos al encanto de su pluma. Aunque creyente, su devoción no hizo que evaluara el pasado por el presente sino que legitimara con su ejemplo la idea de reconocer el pasado en sus propias palabras. No creía en naciones elegidas ni en versiones superiores de la historia porque, para él, Dios todo lo veía igual, y, así las cosas, el historiador también debía ser completamente imparcial: la obra del historiador era en sí misma una obra que explicaba cómo veía Dios el mundo. Ir a las cosas mismas (“Wie es eigentlich gewesen”) o, en una revisión reciente de historiadores como Peter Novick o Richard J. Evans, cómo fueron aquellas “en esencia”, fue la máxima rankeana que se puso en el nuevo frontispicio del ejercicio de la historia, y el examen que realiza la filosofía es el que trata de señalar el modo en que se da tal viaje a las esencias.
No extrañó que las propuestas rankeanas que fundaron las escuelas alemanas de historia finalizando el siglo XIX tuvieran tan buena recepción y animaran, en varias lenguas, el debate sobre el estatuto científico de la historia. Sin embargo, como lo refiere el historiador Peter Novick, fueron los historiadores norteamericanos quienes mejor recaudo sacaron de las discusiones alemanas. Es usual que por temporadas se considere a ciertas universidades y personalidades adscritos a ellas como los verdaderos ejemplos de lo que significa una disciplina, y, con la historia, los modelos fueron las universidades alemanas que habían sembrado en sus programas las semillas del trabajo rankeano. Grandes grupos de estudiantes viajaron a Alemania a hacerse profesionales en esa profesión de tono científico que dejaba las esperanzas del pasado americano a los métodos de investigación alemana. La sensación que causó el ejemplar ejercicio de la historia hizo que muchos vieran en el trayecto una búsqueda científica de falsedades. Los historiadores comenzaron a establecer ciertos cánones en sus propias investigaciones dejando a las fuentes más confiables como fuentes primarias de la investigación y, a otras, quizás más ligeras, quizás más ordinarias, se les dejaba como fuentes secundarias. Tras la discriminación quedaban también los documentos que se salían de las dos especificaciones ya fuera por apócrifos o porque en medio de una apabullante mayoría de testimonios adversos no se encontraba modo de defenderlos.
Al paso del tiempo, también siguió la concesión de nuevos permisos para que disciplinas ajenas a la historia hicieran su ingreso y prestaran apoyo a los propósitos específicos de comprensión plena del pasado. Como todas quisieron dar su visión de las cosas, también aumentaron los problemas. La antropología, la arqueología, la psicología, la geología, entre otras, mostraron las nuevas posibilidades de indagación y también los difíciles enredos que debía asumir el historiador, una vez más, tan solo para relatar lo que realmente ocurrió. Los buenos resultados de algunos fueron acicate para que la historia se asumiera como una tarea científica, a despecho de las condenas de varios filósofos y no menos historiadores. Sin embargo, la claridad con que se vio el despuntar de una ciencia fue oscurecida tras los primeros atisbos de guerra en los primeros años del siglo XX.
IV
Cuando los acontecimientos en Europa mostraron sus primeras víctimas pareció que todos los esfuerzos y realizaciones de la modernidad y la Ilustración permitieran ver sus sombras. La ciencia y los desarrollos tecnológicos se dejaron de tener como las claras muestras del progreso del hombre, a la par, se renovaron las disposiciones que leían en los avances técnicos las futuras calamidades humanas, y, como colofón, se dio un remezón a la idea de que la historia en verdad fuera pareja a las demás disciplinas científicas, evitando sobre todo los malos entendidos que generaba reivindicar las explicaciones del pasado que anunciaban la demencia de la guerra. Si la historia trabajaba como ciencia una de las suposiciones con las que se le veía era que debió haber previsto la guerra mucho antes de que se convirtiera en la noticia que inauguró el siglo XX. Las ciencias podían determinar el trayecto de los planetas y sin mucha prosa podían también predecir una buena suerte de acontecimientos químicos y físicos porque contaban con las leyes necesarias para desenmascarar lo que la naturaleza esconde como norma. Si la historia aspiraba a ser una ciencia se le pedía que hiciera algo parecido. No se trataba tanto de que los historiadores se comportaran como profetas del Antiguo Testamento, pero sí al menos que lograran mostrar a un público necesitado de explicaciones las leyes que se esconden tras la trama de acontecimientos humanos. Se renovaron, así, los deseos de mirar la historia como el gran relato que lo podía explicar todo, mientras muchos historiadores aún guardaban la esperanza de que los acontecimientos fueran como ciertos fenómenos naturales para los que la ciencia, a pesar de contar con todos los recursos, no tenía forma de predicción, como los terremotos. A lo mucho, lo que hicieron algunos profesionales fue basar los acontecimientos históricos en estadísticas que hacían ver más bellas sus intuiciones.
Tratar de precisar lo que en verdad rodea un hecho histórico parece, a simple vista, algo sencillo. Alguien cuenta lo que vio con profunda honestidad y recrea el pasado a partir de una versión en la que ese alguien confía. Sin embargo, la misma recreación no es más que una imagen que las palabras dibujan en la mente. A diferencia de un experimento químico, que puede ser recreado en todos los laboratorios para indicar la validez o invalidez del ejercicio, un relato histórico se abre a un mundo distinto de posibilidades en la mente de los lectores. Carr, parafraseando a Heráclito, ha dicho que ningún historiador escribe la misma historia dos veces. La claridad y profundidad son, por supuesto, elementos indispensables en el desarrollo del discurso; no obstante, ellas no garantizan que se comprenda a cabalidad lo que se está recreando porque siempre quedan dudas por resolver. La historia sería más sencilla si no hubiera hombres, si no estuviera sometida al misterio de las alcobas que no se visitan y las conversaciones que no se oyen; la historia sería más sencilla si los hombres no maquinaran lo que hacen y llevaran incluso a la tumba los fundamentos que los llevaron a realizar o a padecer ciertos hechos. Tocado por el hombre, cualquier acontecimiento puede ser mucho más misterioso de lo que se piensa. Incluso historias que parecen mucho más claras en su desarrollo, distintas a la historia universal del hombre, como la historia de la ciencia o la historia de la música, pueden ser susceptibles de cuestiones que repercutirían notablemente en la comprensión de lo que han sido los científicos y los artistas.
Poco antes de los fatídicos hechos de la Primera Guerra Mundial, Wilhelm Dilthey había aproximado una visión que guardaba un lugar para estos problemas. Inauguraba una exploración de la historia que desconfiaba de la objetividad que historiadores del siglo XIX tenían en las páginas iniciales de sus agendas. Si el viaje a la esencia de las cosas pareció llevar los linderos de la historia a una disciplina científica en camino de establecerse, la falta de unas leyes claras que dieran pie y fueran eficaces en la comprensión de la vida de los pueblos y de los hombres, además de la escasa disposición de diversos historiadores para ponerse de acuerdo en cuanto a detalles y acontecimientos, minó la concepción científica de la historia y llevó más bien a la disciplina a hacer parte de otro enfoque que Dilthey dio en llamar el de las ciencias del espíritu. Incluso la ciencia se veía atormentada por el desaire que sobre el pasado estaban haciendo teorías que no respaldaban las verdades absolutas sino las particularidades de los sujetos que observan. Fue como si se reafirmara el credo de un autor del Siglo de Oro español que creía que las cosas son de acuerdo al color del cristal con que se las mire. El debate en torno a la realidad, la verdad, el observador y sus prejuicios, fue alentado en todas las ramas del conocimiento humano. Incluso la música comienza a mostrar sus descortesías con la tradición, lo que hizo que, por ejemplo, hubiera estado a punto de ser linchado el compositor ruso Stravisnki cuando presentó por primera vez su extraña obra La consagración de la primavera. Cualquiera que piense en los inicios del siglo XX y en las grandes figuras de la ciencia y la matemática, como Einstein o Poincaré, y del arte, como Stravinski, Joyce o Beckett, inmediatamente se da cuenta de que todo se pone a prueba y que los criterios con los que se anunció durante tanto tiempo un grupo de disciplinas llenas de claridad estaban siendo socavados por un pensamiento que asumía de lleno la relatividad de las miradas.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.