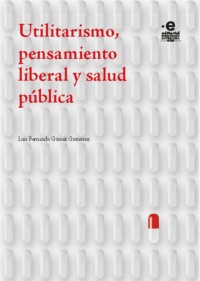Kitabı oku: «Utilitarismo, pensamiento liberal y salud pública», sayfa 2
Origen formal del utilitarismo: Jeremy Bentham
Los principios básicos del utilitarismo moderno fueron originalmente propuestos por los filósofos John Locke, John Gay y David Hume, para quienes la búsqueda de la felicidad para toda la humanidad era un propósito virtuoso. Este ideario de felicidad colectiva o bien general estaba a la vez vinculada con la creencia de que cada individuo procuraba sus propios intereses y recursos para ser feliz (Driver, 2014; Porter, 1999). Para Hume, el arte de la política consistía en gobernar a los individuos de acuerdo con sus propios intereses, creando condiciones para que estas acciones individuales derivaran en cooperación y beneficios públicos (Porter, 1999). Esta idea ya había sido perfilada previamente por Anthony Cooper, al relacionar el “sentido moral” con la filosofía política utilitaria. Para Francis Hutchinson era posible medir la maldad moral de una acción por el grado de miseria que generaba en términos del número de personas afectadas. De esta manera, la mejor acción era la que propiciaba la mayor felicidad al mayor número (Porter, 1999).
En pleno auge de la Ilustración, los médicos europeos del siglo XVIII revivieron algunas ideas hipocráticas vinculadas con la prolongación de la vida y preservación de la salud individual a través de la dieta y el ejercicio (Porter, 1999). En este contexto, Helvétius proponía que la educación tenía el poder de moldear el comportamiento humano. El propósito de la ciencia moral era identificar los intereses del público, es decir, del mayor número de personas. La sociedad y la historia eran moralmente determinadas, ya que solo era posible generar personas virtuosas a través de buenas leyes. Para Helvétius, las recompensas y castigos propiciaban vínculos entre los individuos para trabajar en un interés general (Porter, 1999).
A partir de estos antecedentes, Jeremy Bentham elaboró la primera versión sistemática del pensamiento utilitario a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, soportada en la idea de que el ser humano está gobernado por el dolor y el placer. Para Bentham (1780), el principio de utilidad reconocía esta característica esencial de la naturaleza humana, lo cual contribuía a incrementar la felicidad, guiada por la razón. Surgió entonces la concepción de una aritmética moral, la cual permitía orientar las acciones de un gobierno a partir de los intereses del individuo y de la comunidad a la cual pertenecía, aplicando incentivos y castigos adecuadamente regulados (Porter, 1999). Fiel al pensamiento liberal inglés, Bentham asumía que la comunidad está integrada por la suma de los intereses de cada uno de sus miembros y, por lo tanto, no tenía ningún sentido hablar de intereses comunitarios si no estaban vinculados con las preferencias individuales. El objetivo del utilitarismo era entonces aumentar la suma total de placeres o al menos disminuir la suma de padecimientos (Bentham, 1780).
Para un lector contemporáneo resulta extraño y poco preciso el uso del término felicidad, más aún cuando se refiere a procesos de asignación de recursos públicos. Para Bentham (1780), la felicidad se definía como “disfrute de los placeres, seguridad contra los padecimientos” (p. 61, la traducción es mía). El bienestar social debía estar atado a la seguridad y a la garantía de las libertades individuales, evitando la opresión que podría ejercer el Estado, la comunidad o los vecinos (Porter, 1999). La aplicación de estos principios se traduciría en manifestaciones concretas de felicidad, como la reducción de tasas de criminalidad, el mejoramiento de las condiciones de salud y la disminución de la frecuencia de aparición y mortalidad de enfermedades relacionadas con la contaminación generada por las alcantarillas. Bentham planteó, además, la necesidad de propiciar mayores oportunidades de educación. Para estos propósitos, destacó la necesidad de incrementar el “poder operativo” del gobierno y el “poder constitucional” del parlamento, postulados que van en contravía de una visión minimalista de Estado, con la que generalmente se asocia el liberalismo (Crimmins, 2017). En este sentido, Bentham consideraba que garantizar el bienestar de los pobres e indigentes era una obligación de los gobiernos que pretendieran orientar sus acciones según la filosofía utilitaria. Un país era rico o pobre de acuerdo con las condiciones sociales en las que viven la mayoría de sus habitantes. La responsabilidad del gobierno era evitar, entonces, que las condiciones de los pobres fueran peores que la de los ricos, pero limitadas en términos de sus libertades, reputaciones o derechos políticos o domésticos (Porter, 1999).
Para Bentham, la asistencia pública a las personas en condiciones de indigencia era necesaria cuando los pobres no podían obtener un salario de subsistencia; sin embargo, esta no debería estar en manos de instituciones caritativas. Para tal propósito, planteaba la creación de un régimen de casas industriales, las cuales deberían garantizar una existencia saludable, que no solo tuviera en cuenta condiciones de higiene, sino, además, dieta, ejercicio y ocupación. Las actividades que se llevarían a cabo en estos sitios estarían dirigidas a generar ganancias económicas y propiciar espíritus saludables (Porter, 1999).
Las casas industriales tendrían, además, la función de dispensarios médicos y hospitales, que atenderían a las personas que vivieran en sus alrededores. Los médicos deberían atender a los pacientes sin estar motivados por recibir una remuneración. Esta práctica pública mejoraría sus destrezas y permitiría atraer pacientes privados, lo cual ayudaría a obtener información estadística en salud y generaría la oportunidad de llevar a cabo experimentos médicos para identificar las terapias más efectivas. Bentham propuso, además, realizar correlaciones entre estadísticas de mortalidad, dieta, consumo de alcohol y condiciones de vida y, finalmente, que se podrían estudiar las características de la normalidad y las etapas de desarrollo de la población infantil (Hamlin, 2009).
A pesar de estas intenciones, Bentham planteó que las casas industriales deberían aliviar las condiciones de los indigentes, bajo la premisa de que el apoyo que se diera a cada persona no fuera superior a lo que pudiera devengar un trabajador pobre. Este tipo de instituciones sería parte de un experimento social para orientar el manejo “científico” de la vida comunitaria (Porter, 1999). Edwin Chadwick aplicaría posteriormente esta propuesta como parte de la Nueva Ley de Pobres de 1834 (Porter, 1999), la cual generó un enorme sufrimiento humano en la población más vulnerable del Reino Unido, narrada con crudeza por Dickens en Oliver Twist.
Por otra parte, y contrario al pensamiento de Malthus, Bentham era optimista del impacto positivo que tendrían los planes de asistencia en los grupos sociales más pobres, con respecto a la economía de los países que crecen poblacionalmente (Porter, 1999). Para Malthus, la enfermedad obedecía a un “correctivo terrible”, generado por la sobrepoblación y era entonces producto de las carencias y el crecimiento natural de la población, lo cual permitía que las clases más bajas subsistieran con la cantidad mínima de alimentos que pudiera soportar la vida (Hamlin, 2009).
Una de las propuestas más controversiales de Bentham (1791) era instalar en cada casa industrial un panóptico, similar al que se utilizaba en cárceles y asilos, con el propósito de vigilar a las personas sin que ellos lo supieran. A partir de esta idea, Michel Foucault desarrolló en 1975 una crítica aguda del control social en su libro Vigilar y castigar, el cual ha dado nuevas perspectivas acerca de los métodos invasivos de supervisión que utilizan las sociedades contemporáneas (Crimmins, 2017).
Utilitarismo y surgimiento de la salud pública
La concepción de Bentham con respecto al papel del Estado tuvo una fuerte influencia en el surgimiento de la disciplina de la salud pública durante todo el siglo XIX en el Reino Unido. Edwin Chadwick fue una de las figuras públicas más destacadas en este proceso (Porter, 1999) y tuvo un papel preponderante en la enmienda que realizó el Parlamento británico a la Ley de Pobres de 1834, la cual desestimulaba la asistencia pública para la población más desfavorecida económicamente, mediante la implementación de casas de trabajo (en inglés, workhouses). En estas instalaciones, a las personas se las segregaba en cuatro grupos: ancianos, mujeres, hombres y población infantil. Muchos de estos sitios tenían dentro de su diseño la configuración radial del panóptico propuesto por Bentham (Bloy, 2002a). Las condiciones de vida en las casas de trabajo eran tan severas que muchas familias pobres preferían subsistir con los bajos salarios que ofrecía el mercado laboral (Bloy, 2002b). El propósito básico era hacer que la miseria fuera peor que la pobreza (Hamlin, 2009).
La nueva Ley de Pobres fue nefasta para los trabajadores rurales o los recién llegados a los grandes centros industriales, debido a que destruía la unidad familiar, en caso de que estuvieran obligados a recurrir a la asistencia pública (Hamlin, 1995). Las tasas de mortalidad infantil eran muy elevadas en las familias admitidas en las casas de trabajo, situación que fue descrita por William Farr, figura fundacional de la salud pública y la epidemiología en el Reino Unido (Whitehead, 2000). Chadwick no recibió de buena manera el informe de Farr y realizó esfuerzos para desacreditar sus estadísticas, aduciendo que tenían errores de medición (Hamlin, 1995).
Chadwick y su equipo de trabajo publicarón en 1842 el Reporte acerca de la condición sanitaria de la población trabajadora, considerado como un insumo fundamental para propiciar el movimiento de la salud pública en Gran Bretaña (Chadwick, 1842; Porter, 1999). Los resultados de este documento llevaron a privilegiar la implementación de medidas preventivas, con el argumento de que estas podrían disminuir los costos asistenciales en la población más pobre. Y ya que la enfermedad era asumida como causa de dependencia, se concluyó que las intervenciones sanitarias para remover la inmundicia reducirían el número de personas que requerirían asistencia pública futura. Chadwick, celoso funcionario que abogaba por medidas disciplinarias a la población más vulnerable, se transformaba, paradójicamente, en un defensor de acciones sanitarias de gran envergadura (Hamlin, 1996).
En este contexto, el surgimiento de la salud pública en Inglaterra fue una respuesta a la crisis de gestión de la Ley de Pobres, ya políticamente insostenible (Hamlin, 1996). Chadwick planteaba que las intervenciones sanitarias dirigidas a mejorar la disponibilidad de agua potable y disposición de excretas eran políticas de mejoramiento social, consistentes con los principios económicos propuestos por Bentham y que no interferían con las actividades de mercado, incluyendo asuntos de índole laboral. En aras de ser coherente con estos postulados, Chadwick (1842) defendía la tesis de que enfermedades como la tuberculosis y los padecimientos gastrointestinales se debían a las emanaciones miasmáticas que se manifestaban en impurezas atmosféricas y que eran generadas por las deficiencias en las alcantarillas, situación que era agravada por la pobre limpieza de desechos orgánicos y el deficiente suministro de agua potable2. Bajo esta mirada, los esfuerzos de la salud pública se deberían enfocar en prevenir y controlar enfermedades a través de intervenciones en el ambiente físico, mas no en las causas estructurales de la pobreza. En otras palabras, la enfermedad generaba pobreza, no lo contrario (Hamlin, 2009).
William Farr planteaba que, además de la exposición al miasma, las enfermedades eran causadas por la deficiente alimentación y las pobres condiciones de trabajo. Chadwick, por el contrario, sugería que el hambre no sería una causa de enfermedad o de muerte, en un ambiente en el que no estuviera presente la inmundicia que generaba el miasma. Si Chadwick aceptaba que el hambre era una causa de enfermar o de morir —situación que era muy obvia para Farr—, tendría que abandonar el andamiaje de sus presupuestos utilitarios. Para él, era imposible aceptar que las leyes económicas en las cuales se soportaba entraran en conflicto con las que explicaban la salud. Algunos sectores médicos opuestos a Chadwick afirmaban que la aplicación de estas ideas utilitarias pretendían comprar bienestar a expensas de un gran infanticidio (Hamlin, 1995).
Como parte de sus cálculos utilitaristas, Chadwick proponía que los costos pecuniarios derivados de las enfermedades se deberían medir a partir de la carga económica derivada de la reducción de la duración de la vida y de la falta de productividad por enfermedad, incluyendo, además, los costos de las acciones de la policía dirigidas a controlar el vicio y el crimen, así como los costos asistenciales. A partir de este cálculo utilitarista, Chadwick planteaba que la pérdida anual de vidas debidas a la inmundicia y la mala ventilación era mayor a las muertes o heridas derivadas de cualquier guerra en la cual Gran Bretaña hubiera participado en tiempos modernos. Afirmaba, además, que el costo de esta situación era mayor que las cargas pecuniarias relacionadas directamente con la enfermedad y la muerte. Esto significaba para él una gran pérdida económica, derivada de fuerza de trabajo que moría y enfermaba (Chadwick, 1842).
Además de su preocupación por las consecuencias económicas de la mortalidad prematura en la población adulta trabajadora, Chadwick expresaba su inquietud por las influencias morales negativas de ambientes físicos nocivos en la población joven. Estas circunstancias adversas producían una población adulta proclive a “gratificaciones sensuales”, lo cual lo relacionaba con las condiciones de hacinamiento que propiciaban hábitos de degradación moral extrema (Chadwick, 1842).
La prensa conservadora fue muy crítica de la reforma sanitaria propuesta por Chadwick ya que la consideraba una injerencia indebida y paternalista del Estado en las decisiones que le correspondían a cada individuo (Porter, 1999). Esta oposición se reflejó en el hecho de que ninguna ciudad inglesa en 1871, fuera de Londres, había implementado la construcción de sistemas de alcantarillado local o provisión de agua potable, tal como se había propuesto en 1848 en el Acta de Salud Pública (Szreter, 2003). Esta situación muestra nuevamente la tensión y ambigüedad que ha existido entre el utilitarismo —dispuesto a aceptar la intervención del Estado en asuntos de salud, bajo la expectativa de maximizar beneficios en los miembros de una sociedad— y vertientes del liberalismo más proclives a lo que hoy denominamos libertarismo, que abogan por una institucionalidad estatal mínima.
Pensamiento utilitario de John Stuart Mill
John Stuart Mill (2001) intentó superar las limitaciones del utilitarismo de Bentham. En primer término, propuso un pensamiento utilitario que abordaba las consecuencias, no solo a partir de la utilidad o beneficio inmediato que generan las acciones, sino, además, teniendo en cuenta los efectos a largo plazo. Actos como asesinar a alguien para beneficiar a muchos no tendrían justificación moral debido a que habría costos ocultos o difíciles de medir y que le harían un daño significativo a la sociedad (Mill, 2001; Sher, 2001). Mill fue incluso más allá y propuso que las consecuencias deberían ser valoradas en un plano transgeneracional (Smart y Williams, 1973). Así, por ejemplo, una visión utilitaria de corto plazo privilegiaría los beneficios que tendría para una sociedad la explotación de combustibles fósiles como el petróleo. Recurriendo a la propuesta moral de Mill, la dependencia económica de este tipo de combustibles contribuye a agravar el cambio climático global con consecuencias nefastas en la salud poblacional y en la supervivencia de las futuras generaciones.
Otro aspecto que desmarcó el pensamiento de Mill con respecto a Bentham fue su postura acerca de la necesidad de diferenciar cualitativamente los tipos de placer o de sufrimiento (Mill, 2001; Smart y Williams, 1973). Este aspecto ayuda a entender las dificultades que tienen la salud pública y la epidemiología al intentar interpretar y comparar diferentes indicadores de salud, específicamente aquellos que cuantifican la carga de enfermedad, como los disability-adjusted life years (DALY) y los quality-adjusted life years (QALY)3. Para explicar este punto, se puede recurrir a la situación hipotética de la muerte súbita de dos mujeres de 24 años. La primera, es asesinada en un evento de violencia intrafamiliar y la segunda muere a causa de la rotura de un aneurisma cerebral. En este caso, las dos vidas humanas generan la misma carga de enfermedad debida a años de vida perdidos derivados de muertes prematuras, sin tener en cuenta la valoración y afectación social que se presentan en cada una de estas dos situaciones. Sin embargo, el abordaje utilitario contrario —es decir, utilidades diferenciales— puede llevar igualmente a consecuencias éticas desafortunadas en salud pública. Por ejemplo, Chadwick privilegió la salud de las personas económicamente activas por encima de la población infantil, con el argumento de que invertir en el bienestar de menores de edad genera muy poca utilidad económica (Hamlin, 2009).
Mill (2001) propuso, además, que no era posible que las personas vivieran en una sociedad justa sin tener en cuenta los intereses de los otros, debido a que los seres humanos se reconocen a sí mismos como parte de un colectivo, no como individuos aislados. Si bien para Mill la sociedad no estaba fundada en un contrato, y no era adecuado inventarlo para definir las obligaciones sociales, cada persona que recibía la protección de la sociedad debería retornarle un beneficio, lo cual supone generar una línea de contacto hacia los otros (Mill, 2002). Mill deja claro, entonces, que el utilitarismo persigue maximizar la utilidad colectiva, no la personal. Parece sugerir, por lo tanto, que la sociedad no es un agregado de indicadores individuales de felicidad o insatisfacción y, además, que una persona feliz puede propiciar beneficios a otras personas, postura que la plantea en los siguientes términos: “La moralidad utilitaria reconoce en los seres humanos el poder de sacrificar su bien más preciado por el bien de otros” (Mill, 2001, p. 16). Sin embargo, deja claro que si un sacrificio no incrementa la suma total de felicidad, este será un desperdicio, posición que lo aleja de una ética del deber (Mill, 2002). Desde esta perspectiva, no habría justificación moral para emprender acciones de salud pública en subpoblaciones de riesgo, ya que estas pueden ser minoría con respecto a la población total y, por lo tanto, los beneficios en salud a nivel poblacional serían marginales. En este sentido, el utilitarismo de Mill sigue atado al cálculo descarnado de utilidades que propuso Bentham.
Una de las críticas que se le ha formulado al utilitarismo es el hecho de que no siempre existe conocimiento suficiente para valorar las consecuencias que tendría una acción humana, más aún si es a largo plazo. A este respecto, Mill (2001) arguye que la humanidad ha adquirido una experiencia que le permite anticipar los resultados de una intervención y sugiere, además, que la deliberación pública permite valorar la pertinencia de un curso de acción basada en los probables resultados. Esta postura abre la ventana a argumentos provenientes no solo de expertos en un asunto particular, sino, además, de sectores ciudadanos de diverso tipo.
Pese a sus limitaciones, el pensamiento de Mill brinda la posibilidad de vincular el liberalismo con una visión democrática del quehacer de la salud pública, aspecto que abordaré en el capítulo de cierre de este libro. Para Rayner y Lang (2012), Mill es a menudo mal interpretado. Por ejemplo, algunos plantean que su libro Sobre la libertad es un antecedente importante del liberalismo libertario. A lo largo de su vida, Mill defendió con vehemencia las libertades individuales, los movimientos feministas y la justicia social. Mill abogaba, ademas, por garantizar el acceso a la educación pública como instrumento de progreso social (Rayner y Lang, 2012). Por otra parte, la libertad individual que defendía Mill no tiene relación con la doctrina del libre comercio. La no existencia de la libre competencia para Mill era un error, pero la libertad individual tenía para él una valoración mayor, ya que consideraba que las actividades comerciales no eran libertades privadas, sino que deberían estar sujetas a las regulaciones que establecieran las sociedades (Petrucciani, 2003). Así, Sobre la libertad debe ser analizado teniendo en cuenta el conjunto de su obra (Rayner y Lang, 2012). En el capítulo quinto abordo el principio del daño, propuesto por Mill, y su aplicación en el área de la salud pública.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.