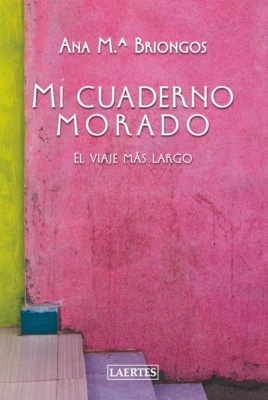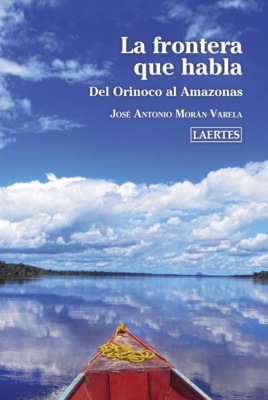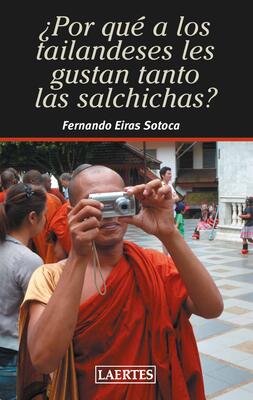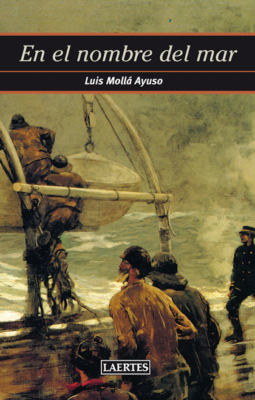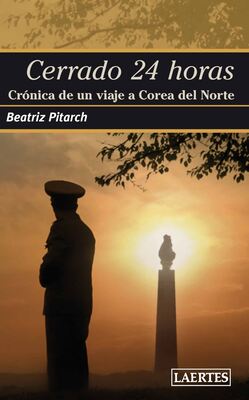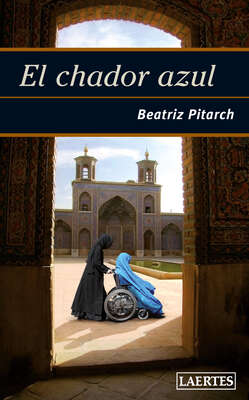Sayfa sayısı 306 sayfa
0+

Kitap hakkında
Dicen que leer es viajar, quizás por eso hay quien sostiene que la lectura está agotada después de que en la tierra no quede un solo lugar inédito y de que las sondas espaciales lanzadas hace años agoten día a día las posibilidades de otros mundos más allá del nuestro. Sin embargo, a pesar de que en la tierra ya no quedan alturas que no haya hollado el pie humano y de que en la más intrínseca de las selvas podamos encontrar hoy indígenas vestidos con camisetas de las marcas más conocidas y una lata en la mano del más universal de los refrescos, seguimos teniendo el mar como paradigma de lo ignoto. En el más indómito de los elementos el hombre apenas ha podido penetrar unas brazas y Neptuno sigue siendo el rey. En el nombre del mar es una recopilación de siete historias diferentes a medio camino entre lo real y lo fantástico en las que el protagonista común es el mar en su versión más misteriosa. La parte real la pone el hecho de que se trata de historias que giran alrededor de sucesos contrastados, sin embargo se trata al mismo tiempo de tramas incompletas a las que no se puede poner final sin el auxilio de la fantasía, pues precisamente el mar, único conocedor del desenlace de estas historias, las guarda celosamente para sí. Las siete historias que abarca En el nombre del mar se refieren principalmente a la desaparición trágica y misteriosa de buques que se cuentan entre los más emblemáticos de cuantos han surcado los océanos, historias referidas al eterno desafío entre los seres humanos y el más poderoso e indomable de los elementos y en definitiva, narraciones impregnadas de viento, espuma, sal y misterio que no dejarán indiferentes a los aficionados a la literatura náutica y a los innumerables amantes del mar.