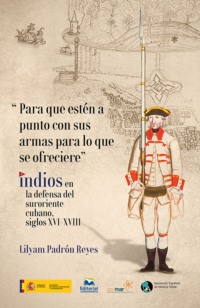Kitabı oku: «"Para que estén a punto con sus armas para lo que se ofreciere"», sayfa 2
Guanabacoa (La Habana)
Desde inicios del siglo XVI, el puerto de La Habana se convirtió en sitio privilegiado para el comercio en el espacio atlántico moderno. En 1532, lo describieron como “un muy buen puerto, donde muchos barcos de Castilla y Yucatán vienen cada año y desembarcan mercancía y comercian” (De la Fuente y García del Pino, 2008, p. 4). No obstante, desde sus inicios, la realidad del enclave en el tráfico mercantil y la creación de riquezas atraerían en la misma medida el interés de corsarios y piratas que desde 1537 comenzarían sus acciones sobre la bahía habanera (Marrero, 1975a). Como respuesta ante las demandas de sus autoridades y vecinos, desde 1540, la Corona ordenaría la construcción de la primera fortaleza en el litoral costero conocida luego como “fortaleza vieja”, en un primer intento de velar y salvaguardar la entrada de su puerto, junto con una escasa guarnición que apenas llegaba a unos cientos.
Para mediados del siglo XVI, cuando se llevaron a efecto las Leyes Nuevas en el territorio cubano, se estableció la ubicación del pueblo de indios de Guanabacoa en una zona interior, al este de la bahía de La Habana, a tres leguas por tierra y una por mar. Sus terrenos pertenecientes a los antiguos sitios de Guanabacoa y Tarraco fueron los escogidos por el cabildo para ubicar la nueva localidad, según lo redactado en acta de 15 de junio de 1554:
Los dichos indios que se junten en sus sitios y hagan pueblo por que estando así juntos se podrá tener cuenta y razón con ellos para lo que ofrecen los cuales se alegrar de ellos: y para señalar el lugar y punto donde tengan el pueblo, sus mercedes nombraron y señalaron […] y por vista de ojos dichos sitios y elijan y escojan el que pareciese más conveniente y provechoso para el bien y aumento de los indios y acrecentamientos de esta villa y en la parte donde se señalare el sitio del pueblo se deje a los dichos indios conveniente para hacer sus casas y tener sus granjerías y estancias15.
Plano 2. Representación de la entrada de la bahía de La Habana (1580); obsérvese la señalización del pueblo de indios de Guanabacoa en el extremo derecho superior

Fuente: AGI, Santo Domingo, Mapas y Planos, 4.
El marcado interés por situar a los indios en las proximidades de la villa habanera, más que a condicionamientos oficiales —según lo prevenido por las Leyes de Indias—, responderá a cuestiones puntuales de índole económica y estratégica, lo que les permite asegurar con sus vecindades no solo el abastecimiento de productos y servicios, sino también la disponibilidad de sus fuerzas en defender y vigilar las costas de las continuas alarmas de corsarios y piratas que causaban robos y daños a la villa. Utilizando el discurso oficial de avecindar a los indios en el intento de salvaguardar sus existencias según las disposiciones reales, también asegurarán una masa crítica de hombres para la defensa de la ciudad.
A pesar de que la Corona dará importantes pasos en el aseguramiento de su vasto imperio colonial, específicamente en el Caribe, como bien nos refiere el investigador Juan Marchena Fernández (1992), los mayores esfuerzos —al menos en esta primera etapa— recaerán en la defensa local más que en la continental o territorial. De este modo se intenta concienciar a su población de que “la defensa de las Indias es la defensa de sus bienes, su patria, su religión y su felicidad” (p. 49). Con esta premisa serán convocados los indios, que al ser considerados en calidad de “vecinos”, tendrán la obligación y responsabilidad de servir en la protección del área o comarca donde estén asentados sus domicilios.
Como ejemplo de lo anterior, la población de Guanabacoa será convocada en el auxilio y defensa de la villa habanera desde sus inicios. En julio de 1555, al ser atacada La Habana por el pirata francés Jacques de Sores, no demorará el gobernador Gonzalo Pérez de Angulo en acudir a los indios de Guanabacoa para solicitar sus asistencias en el intento de conformar una milicia improvisada, integrada por 35 españoles, 80 indios y 220 esclavos negros, mal armados, con el objetivo de sorprender a los invasores extranjeros (Marrero, 1975b). Unos meses después, en marzo de 1556, el cabildo habanero no dudaría en pronunciarse sobre la necesidad de disponer de la población indígena por mandato del gobernador:
[…] es muy necesario aprovecharse de los indios que residen en esta villa y el pueblo de Guanabacoa y de negros horros y mulatos para que se haga lo que fuere necesario con toda brevedad que se requiere acordaron todos de un parecer voluntad unánimes e conformes que se hiciese por esta orden que los dichos indios e negros e mulatos ayuden en lo que fuese necesario para los dichos reparos por la orden que su merced el dicho Gobernador mandase e que así mismo los vecinos de esta villa ayuden con algunos esclavos pues es en provecho el beneficio de todos que esta villa este fortificada y reparada para poder defender de los enemigos y corsarios por si volviesen como en tiempos pasados lo han hecho16.
En documentos relacionados con su establecimiento, se recogen cifras de su núcleo fundacional de alrededor de cien habitantes, descendientes directos, muchos de ellos, de la antigua encomienda de Manuel de Rojas, importante personaje de tiempos de la conquista, devenido luego en una de las estirpes más influyentes de la élite local habanera desde su fundación (Perezagua Delgado, 2016).
Como parte de las actividades económicas llevadas a cabo por la comunidad para su sostenimiento, la agricultura desempeñó un rol fundamental, ya que se asignaron numerosos terrenos al cultivo de la yuca para la producción del casabe, que fue un importante producto de comercialización para el sustento en las flotas17. Así sucede cuando en 1564, en la preparación de una expedición a la Florida, los indios de Guanabacoa, además de facilitar las cuerdas de majagua requeridas, aportaban 56 cargas de casabe vendidas por una suma de 2.800 libras —“el que más trajo llegó a 2 ½ cargas, el que menos a ½ carga”—18. Según opinión de Irene Wright (1930), los indios asentados en Guanabacoa eran agricultores por inclinación, y en las cercanías de La Habana, una vez reubicados, continuaron cultivando sus heredades.
Otra de las labores desarrolladas era la ganadería con la crianza de cerdos, aves de corral y algún otro ganado menor, así como caballos. A ello cabe añadir la producción de vasijas, ollas, cántaros y otros utensilios de barro durante los siglos XVI-XVII, a partir de la técnica tradicional de cocido en horno cerrado, que, en opinión de especialistas del Gabinete de Arqueología de la Oficina del Historiador de La Habana, asumirá rasgos y formas hispanas junto a elementos de la llamada transculturación. Tanto es así que en numerosos contextos arqueológicos de La Habana colonial es frecuente el hallazgo de alfarería rústica y quemada, reportada según modelos a la producida por los indios de Guanabacoa para el abastecimiento de la ciudad (Roura, Arrazcaeta y Hernández, 2006)19.
Además de estas actividades productivas, hemos de añadir que los indígenas contribuían en la construcción de puestos defensivos, servían en la vigilancia de las costas y se alistaban tempranamente en los cuerpos de milicias sin percibir salario alguno, lo que causará numerosos perjuicios a la comunidad al utilizar para tales oficios a sus mejores hombres. A tal punto llegó la tensión social entre el gobernador y los anteriores encomenderos que, en vista de reconocer los nuevos usos de los indígenas tras las Leyes Nuevas, en 1561, los oficiales reales Juan de Inestrosa y Alonso Suarez de Toledo la actitud del gobernador Mazariegos ante el monarca Felipe II, alegando:
[…] A una legua de este puerto esta un pueblo de indios, […] de estos tiene el gobernador repartidos que salgan cada semana la tercia parte para trabajar en la obra de la fortaleza y no se les paga cosa alguna por su trabajo, lo cual sienten los indios. (Marrero, 1975a, p. 353)
En la segunda mitad del siglo XVI, su participación en la defensa marítima del territorio cubano se irá perfilando hacia nuevos mecanismos de coacción, con los cuales el indio se reafirmará en su condición de vasallo de la Corona española a través de su prestación en tales funciones estratégicas, por las que, aunque no percibía beneficios materiales, de manera directa o indirecta le exoneraba del pago de impuestos, a diferencia de otras poblaciones del resto del imperio que debían rendir tributación a la Hacienda Real.
Para 1582, cuando asume el capitán Diego García de Quiñones como alcalde del Castillo del Morro en La Habana, dejará establecido que cuando la dotación de este fuera insuficiente para hacer frente a cualquier acción del exterior, se alistaran todos los vecinos y “acudan al puerto en buena disciplina con sus armas y caballos… para que con esta ayuda se pueda castigar a los enemigos y defender la tierra” (Castillo Meléndez, 1986, p. 96). Así mismo, el modelo de utilización de los vecinos en tareas defensivas reproduciría modelos medievales similares a los empleados en la península para Castilla, bien sea en lo corporativo, en las milicias ciudadanas o en las provinciales (Marchena Fernández, 1992).
Siguiendo tales indicaciones y ante la necesidad de refuerzos con los cuales hacer frente al enemigo, el gobernador de La Habana Gabriel Lujan, en carta al monarca en 1582, declararía que en el pueblo de indios de Guanabacoa había formado una compañía militar de cincuenta indios y había elegido entre ellos a Diego de Martín, que desempeñaría las funciones de capitán20. La determinación oficial de un cuerpo de milicias en Guanabacoa, según criterios étnicos, llevaría, por consiguiente, a la formación de dos compañías de infantería de unos 200 hombres con 20 jinetes encargados de velar y custodiar las costas. El modelo seguido en La Habana servirá de precedente para otras partes de la Isla —también bajo las amenazas externas— en las que se crearán cuerpos auxiliares que agruparán a indios, negros y mestizos, como ocurrió en Santiago de Cuba y Trinidad (Hernández González, 1993). Así, el gobernador Lujan argumentará su decisión teniendo en cuenta que:
En Guanabacoa, un lugar de indios, una legua de este, hay indios, mulatos, y mestizos muy buenos mozos, y de los mejores tengo hecha una compañía de hasta cincuenta de ellos, con sus armas, y que entiendo, a una necesidad harán efecto. Vinieron aquí a alarde, adonde hice a uno de ellos capitán, para que cuando fueren avisados acudiese aquí con la gente. Asimismo he hecho ver los indios de este lugar (La Habana), y mestizos, mulatos y negros horros que son de provecho, para que estén a punto con sus armas para lo que se ofreciere, que entiendo junto a nosotros harán efecto… y cuando no hagan más de hacer cuerpo de gente, es de efecto ver mucha al enemigo21.
Si analizamos la composición de la lista de milicias creada, saltará a la vista los nombres españolizados de todos los considerados como indígenas (anexo 1). Con esto cabe analizar qué criterios sociales o económicos eran estimados para su inclusión en tales categorías. Con la condición de “milicianos”, los indios serán reconocidos y legitimados en su permanencia como parte de la sociedad colonial; de hecho, aun cuando fueran coaccionados inicialmente para ejercer en tales desempeños, la práctica demostrará que el indio asumirá la defensa de la soberanía hispana en la Isla en virtud de salvaguardar los derechos y las prerrogativas que le eran otorgados.
Así mismo, por aquellos años le era encargado velar la costa de barlovento de La Habana, mediante servicio permanente y rotativo ante las constantes amenazas que acechaban la Isla. Desde 1567, durante la estancia de Pedro de Valdés —maestre de campo de las provincias de la Florida— en La Habana se trató la conveniencia de que, en la punta a la entrada del Morro, donde hay una casa de paja, se hiciera un torreón para poner seis piezas de artillería y, con ellas, junto con las que están en la fortaleza vieja, se defendiera la entrada del puerto a cualquier corsario que viniera (Perezagua Delgado, 2016). Sus amplios conocimientos de la geografía cubana hacia viable su participación en tales ocupaciones, por las que no se les pagaba ningún salario; en el mejor de los casos, se facilitaba un sustento consistente en un real diario junto a una ración de casabe y miel (Marrero, 1975a).
No obstante de la utilidad demostrada, fueron objeto de una marginación social que los excluía de plazas militares fijas. En consecuencia, desde muy temprana época se dictarán órdenes de la Corona para prohibir que los naturales sentaran plazas fijas en guarniciones y no ocupasen cargos de cualquiera otra índole, lo que reafirmará su reclusión en los estamentos más bajos de la población libre junto a los soldados de las guarniciones y los negros horros (figura 1) (Marrero, 1975b). Sin embargo, existe una excepción dentro del conjunto indígena, los antiguos “caciques” y sus descendientes, quienes representaban un grupo minoritario al servicio del poder colonial y gozaban de una serie de ventajas como tierras y el ascenso militar en las compañías de milicias desde los primeros tiempos de la colonización.
No obstante, cabe destacar que, al menos en el ámbito cubano de los siglos XVI y XVII, existen muy pocos testimonios —salvo excepciones— acerca de estos personajes y su quehacer en el seno de la sociedad colonial. En la villa de Bayamo, a fines del siglo XVII, el descendiente indígena Miguel Rodríguez utilizará, entre sus argumentos para conseguir el favor de la Corona en la fundación del pueblo de indios de Jiguaní, su legitimidad en la posesión de los terrenos como hijo del cacique de Jiguaní arriba y su distinción como capitán de milicias de la villa de Bayamo22.
Figura 1. Pirámide social cubana, siglos XVI-XVII

Fuente: Marrero (1975a, p. 353).
Siguiendo recientes publicaciones en el ámbito de la Nueva España, hemos podido constatar cómo la política de recurrir a los indígenas autóctonos para labores defensivas resultaría una práctica colonial bastante recurrente en el espacio hispanoamericano a lo largo de la modernidad (Guereca Durán, 2016). Lo anterior contradecía con lo estipulado por las Leyes de Indias, en las que se establecía la prohibición, bajo pena de multas de tres mil maravedíes y castigos de hasta cincuenta latigazos, “en caso de que indígenas, mestizos o negros portasen armas”. Sin embargo, bien es cierto que la realidad de cada uno de los espacios demostraría cómo sus autoridades utilizarían la justificación de la defensa del territorio, ya sea por motivos económicos o por la necesidad de un mayor aporte de hombres, para acudir al componente indígena en los cuerpos de milicias y les instruirían en el uso y manejo de las armas necesarias (Cáceres, 1998).
Igualmente, como hemos abordado, tales desempeños cobrarían especial matiz en el territorio novohispano, sobre todo en las zonas desprovistas de una defensa efectiva como los espacios de frontera hostiles a la monarquía. Allí serán convocados, organizados y armados los llamados indios “aliados” en milicias desde inicios de la colonización. Según opinión de Raquel Guereca Durán (2016), “a ojos de los capitanes españoles, la relación que se establecía entre indios y españoles se asemejaba a la relación de vasallaje, como lazo de fidelidad de mutuo acuerdo en el que los contrayentes se comprometan a cumplir su parte” (p. 12). En otras palabras, los indios asumirían proteger los intereses del Imperio español mediante este pacto, y como pago de sus servicios, podían adquirir determinado rango social en el seno colonial respecto a otros grupos que no ejercían tales desempeños, y, en determinadas coyunturas, podían obtener algún bien económico para su manutención.
A comienzos del siglo XVII, entre 1604 y 1608, la población de Guanabacoa rondaba los 60 vecinos, incluyendo los individuos que dependían de estos, esclavos y transeúntes23. A ello es significativo sumarle las cifras de la guarnición: alrededor de 400 soldados que, al decir de Irene Wright (1930), estaban “mal pagados, descontentos de su suerte, y obligados a veces para ganar el sustento de sus familias en ocuparse en humildes trabajos en la ciudad” ante la irregularidad en los cobros y el enorme coste de la vida en la ciudad, lo que repercutía en una alta tasa de deserción entre la tropa. Todo ello condicionaba que un gran peso en la vigilancia y defensa de la plaza recayera en la utilización de sus vecinos, como se puede observar en un informe del gobernador Gaspar de Pereda respecto a las cuestiones que se debían de proveer para el cuidado de la isla de Cuba, en especial de La Habana, en donde señaló: “Que los naturales han de estar armados y salir a los ataques a los cuales no se puede obligar sino hay armas y habiéndolas se les puede hacer tomar y pagar”24.
En 1608, el obispo Juan de las Cabezas Altamirano, en una descripción sobre la isla de Cuba y sus poblaciones, al referirse sobre Guanabacoa, destacó: “Era un pueblecito de indios que son los que hacen las velas, y están ya medio españolados, lo más tendrán aun no unas sesenta casas de paja”25. Y en ese mismo año sus vecinos interponen una queja al rey, en la que apelaban a los perjuicios de que eran objeto como consecuencia de efectuar la guardia del puerto y el oficio en las milicias, lo que les restaba gran parte de sus fuerzas y trabajos en sus faenas cotidianas, sin apenas percibir salario ni renta por las labores defensivas que realizaban desde mediados del siglo XVI. Como respuesta a sus peticiones, la Junta de Guerra de Indias remitirá al gobernador indicaciones de que solo se escogieran en tales oficios a los mejores y se le repartieran doscientos ducados cada año como pago por sus servicios26.
Pese a lo encomendado, la situación de los indios permanecería invariable. Así, el protector de indios escribía en 1635:
Después que se fundó la Villa de Guanabacoa poblándose de los indios y naturales habitan sirviendo a V.M. hace más de 80 años a esta parte y no se ha han cumplido las ordenes de V. M. amparándolos […] por ser interesados los regidores y demás justicias27.
No obstante de las numerosas denuncias a lo largo del siglo XVII, la participación de indígenas en la defensa continua fue un hecho incuestionable que puso en evidencia gobernadores, protectores y autoridades locales en función de sus intereses y necesidades. Si en el siglo XVI la clasificación de efectivos en las ciudades y villas responderá a los criterios según el color de la piel, y en menor grado por la capacidad económica, calidad de vecindad y profesión —forasteros, gentes de mar—; en la medida en que avanzó el siglo XVII y se tornaron más frecuentes los ataques externos, se reforzarán tales categorías en función de utilizar la “carrera de las armas” como vía efectiva de ascenso social del patriciado criollo (Castillo Meléndez, 1986, p. 200).
Para 1631, el gobernador Bitrián de Viamontes reorganiza y legitima ante la Corona los cuerpos de milicias, para lo cual declara la existencia de seis compañías en La Habana y dos en Santiago de Cuba. Como resultado, en 1650, la Capitanía General de Cuba contaría con ocho compañías de milicias, una de caballos y una de mulatos libres a lo largo de la Isla (Castillo Meléndez, 1986). La puesta en vigor de la nueva configuración miliciana pondrá de manifiesto que el término indio o natural será excluido en favor del nombre geográfico de la procedencia de los milicianos (tabla 2). Las causas subyacentes en tales procedimientos responderán a la estrategia de omitir al poder central la utilización de los indígenas en tales oficios de manera regular (García del Pino, 1983).
Un integrante de las milicias siempre debía llevar presto su arcabuz, una libra de pólvora, veinticuatro balas y dos brazos de cuerdas; dicho equipamiento debía de llevarlo en perfecto estado, y en caso de que algún vecino no cumpliera las indicaciones, podía ser multado con 50 ducados, y en la peor de las circunstancias, con la pena del destierro hacia la Florida o territorios de frontera (Castillo Meléndez, 1986).
Tabla 2. Composición de las milicias cubanas, siglo XVII, La Habana y Santiago de Cuba

* Bajo la categoría de “blancos” serán reconocidos los cuerpos de milicias de las poblaciones indias de Guanabacoa y San Luis de los Caneyes.
Fuente: Castillo Meléndez (1986, p. 200); AGI, Santo Domingo, 358, 144
Un detalle significativo en la declaración sobre la composición de los cuerpos de milicias en La Habana y Santiago de Cuba lo encontraremos en la omisión de la categoría de indios, en todo caso declarados como “blancos”, que marcaría la dinámica en la configuración de las milicias a lo largo del siglo XVII. Así, en 1679, observamos la referencia que señala la existencia de una compañía de “indios naturales” del pueblo de Guanabacoa, al reflejar en la relación de méritos y servicios de “Francisco de Robles y Sandoval, capitán de la compañía, con patente de Su Majestad”, en donde:
[…] constará servir en dicha compañía veinte dos años sin sueldo acudiendo con ella con mucha puntualidad y alarde a guarnecer el puerto de Cojímar y resguardar la playa de su ribera por ser continuamente infestada de enemigos empleándose así mismo con su gente en cortar estacas para las fortificaciones, y en todo lo demás que se ha ofrecido con celo al servicio de S. M.28.
Según reflejaría el documento, el capitán de milicias de Robles y Sandoval había ejercido tales funciones sin percibir salario alguno, argumentando, a partir de ello, el encontrarse pobre y desvalido ante el ejercicio de sus funciones, temiendo solamente que:
La compañía decaiga, no teniendo el número de hombres que tiene hoy, los cuales son de gran valor después de las pagadas (compañías), pues no hay tan prevenida ni de hombres tan hechos por ser de valor y para todo género de trabajos.
A pesar de su petición, no era un desposeído: sus inicios como soldado de la compañía de caballos del presidio de La Habana y su posterior ascenso a capitán de milicias de la jurisdicción de Guanabacoa le habían asegurado, como premio a sus servicios, tierras o el acceso en determinado cargo público de la villa. Según registros del cabildo de La Habana, para 1671, Francisco Robles y Sandoval era poseedor de un sitio de labor denominado “Limones” a 17 leguas por la banda sur de la ciudad29.
Así, en palabras de Jean Paul Zúñiga (2013), la profunda contradicción entre discurso oficial y la consecuente práctica local nos lleva a reflexionar sobre los términos en los que negociar la obediencia y el vasallaje indígena, además de significar una experiencia cotidiana del poder colonial, nos remite a las nociones de autoridad y de consentimiento. De esta forma, la asimilación del indio en su aptitud de “vasallo” le conllevaría asumir el desempeño de oficios y labores que, lejos de una connotación social o económica, le servirían para una mayor identificación y reconocimiento en el seno de la sociedad colonial (Padrón Reyes, 2016).
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.