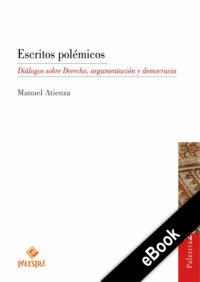Kitabı oku: «Escritos polémicos», sayfa 2
M.A.— Tu respuesta plantea tantos problemas (no en el sentido de que la vea «problemática», sino —digamos— en el de que me parece muy sugerente) que, más que una nueva pregunta, me gustaría hacerte una serie de comentarios (que, por lo demás, envuelven seguramente más de una pregunta).
El primero se refiere a tu posición en relación con el llamado «constitucionalismo» que, en cierto modo, era el objetivo de la anterior pregunta. Alguna vez he propuesto una especie de tipología en relación con las posturas (teóricas) que cabe adoptar frente al hecho (digamos, práctico) de la constitucionalización de nuestros Derechos. Una consiste en ignorar el fenómeno y seguir construyendo la teoría general del Derecho y las dogmáticas como se venía haciendo en el pasado. Otra sería la de reconocer la existencia de esos cambios, pero pensar que pueden explicarse y manejarse sin necesidad de introducir algo así como un nuevo «paradigma» en el pensamiento jurídico (pensaba en autores como Guastini, Comanducci o, en general, la «escuela genovesa»). Y la tercera postura es la de quienes piensan que el nuevo fenómeno requiere también de una nueva teorización. Aquí distinguía entre quienes (como Ferrajoli) piensan que la nueva teoría, el nuevo «paradigma», viene a significar no otra cosa que la completa realización del positivismo jurídico; y quienes (Dworkin, Alexy o Nino) proponen ya, más o menos abiertamente, una teoría no positivista del Derecho. Yo, como sabes, me incluyo en este último grupo. En un librito que he publicado recientemente (en Iustel) con Josep Aguiló y Juan Ruiz Manero hemos defendido la tesis de que nuestros Derechos están atravesados por una tensión entre el componente autoritativo o institucional y el componente sustantivo o valorativo. Nuestra crítica al positivismo jurídico consistiría en su unilateralismo, esto es, en haber descuidado o, por lo menos, en no haber dado toda la importancia que tiene a este segundo componente que, para nosotros, tiene incluso cierta prioridad sobre el primero.
La tipología no pretendía, naturalmente, ser exhaustiva (cabe adoptar muchas posturas situadas entre las anteriores), pero —creía yo— permitía establecer una cierta relación de orden entre las actitudes teóricas al respecto lo que, sin embargo, no parece valer en tu caso. Quiero decir que, por un lado, a ti habría que situarte entre los genoveses (que, como sabes, son muy escépticos en materia de interpretación —y no solo—) y Ferrajoli (que ha defendido enfáticamente la necesidad de un nuevo «paradigma» teórico). Pero, por otro lado, en relación con tu manera de ver la moral (mucho más objetivista que la de Ferrajoli: pienso, por ejemplo, en tu concepción de los derechos humanos) y la importancia que das a la dimensión justificativa del Derecho, habría que situarte más bien entre Ferrajoli y los no positivistas (los «constitucionalistas» en el sentido más fuerte de la expresión). Pudiera ser que la «anomalía» se debiera simplemente a una tipología mal construida. Pero cabría también que su explicación fuera otra, con lo que paso a mi segundo comentario.
Se trata de que, aunque puede que tengas razón en lo de que la expresión «paradigma» se está usando de manera imprecisa (parece que ni siquiera en Kuhn la noción de paradigma está muy clara; creo haber leído en Bunge que en su famoso libro sobre las revoluciones científicas, Kuhn la usaba de unas veinte maneras distintas), quizás debamos aceptar que nuestras Constituciones sí que cambian nuestras formas de entender el Derecho de una manera que cabría calificarse de cualitativa y sustancial. Me remito de nuevo a tu concepción sobre los derechos humanos. Un aspecto fundamental de la misma consiste en la idea de que la noción de «derecho» no hace referencia tanto a normas como a las razones que justifican la existencia de ciertas normas, que se vincula con la tesis de que entre los componentes de nuestros sistemas jurídicos no hay solo relaciones lógico-deductivas, sino también relaciones justificativas que no pueden captarse en términos simplemente lógico-formales. Me parece dudoso que esas afirmaciones las pudiera suscribir un jurista positivista, en el sentido en el que habitualmente empleamos esta última expresión; por ejemplo, yo diría que tu concepción de los derechos humanos tiene más bien poco que ver con la manera de enfocarlos por parte de un Kelsen o un Bulygin.
Con ello paso a mi tercer comentario. Un problema serio que ves en el constitucionalismo «enfático» es que tendría que renunciar a una teoría del Derecho general. Sobre esto se me ocurren dos observaciones. La primera es que entre una teoría del Derecho completamente general y otra completamente particular (circunscrita al Derecho de un determinado Estado: el Derecho alemán, español o inglés) hay espacio para teorías de alcance intermedio: por ejemplo, una teoría de los Derechos de los Estados constitucionales y que pueda servir, en consecuencia, para los sistemas jurídicos evolucionados del presente (entre los que hay que incluir, claro, al inglés, aunque ello no deje de plantear problemas de ajuste más o menos complicados). Y la segunda observación es que cierta «pérdida» de generalidad podría ser aceptable si, a cambio, obtuviéramos una teoría pragmáticamente más adecuada (lo que quiere decir también una teoría no meramente descriptiva, sino también normativa). Como bien sabes, eso es algo que estaba en el trasfondo de la discusión Hart-Dworkin a propósito del famoso Postcript del primero; a mí me parece que, al menos en ese punto, era Dworkin el que llevaba la razón.
Yo estoy muy de acuerdo contigo —y emprendo con ello mi cuarto comentario— en que el razonamiento judicial no puede ser un «razonamiento moral abierto», sino —como tú lo dices— un razonamiento con una dimensión moral, pero, al mismo tiempo, con límites con respecto al razonamiento práctico tout court. Pero quizás soy algo menos escéptico que tú a propósito de la ponderación o, mejor dicho, a propósito del uso que de ese procedimiento hacen nuestros tribunales. No pretendo hacer un panegírico de la calidad argumentativa de las sentencias de los jueces españoles; entre otras cosas porque, en mi opinión, la práctica argumentativa es bastante heterogénea (no creo que hoy pueda hablarse de algo así como de un «prototipo» de juez español). Pero creo que, en términos generales, esa práctica ha mejorado notablemente, precisamente desde la entrada en vigor de la Constitución, y que hoy pueden encontrarse buenos ejemplos de uso (más o menos consciente) de eso que llamamos «ponderación» y que, por lo demás, me parece que es un procedimiento bastante menos misterioso y bastante más simple de explicar de lo que suele suponerse. De todas formas, hay que reconocer que, incluso en el caso de las mejores sentencias, la práctica argumentativa española (pienso sobre todo en la del tribunal constitucional) adolece de un defecto que puede parecer menor pero que, en realidad, no lo es: las sentencias son de una extensión desmesurada lo que suele tener como consecuencia una falta de precisión y de claridad y, en definitiva, una notable dificultad para poder ser comprendidas y criticadas racionalmente. Estoy, por lo demás, completamente de acuerdo contigo en que necesitamos otra educación jurídica y pensar (y discutir) en serio sobre la selección y formación de los jueces. ¿Pero no dirías que esa es una necesidad generada en buena medida por los cambios que supone el modelo constitucionalista?
Llego, finalmente, a las que consideras como las mayores amenazas al imperio de la ley: el riesgo de que el juez abandone el sometimiento a las normas jurídicas y el descrédito en que parece haber caído la idea de que la ley es la emanación de la voluntad general. No digo que no tengas razón en señalar esos riesgos (y, desde luego, la tienes al defender que el juicio de constitucionalidad de las leyes debe someterse a un enérgico ejercicio de auto-restricción por parte de los jueces). Pero hay, me parece, algún otro factor con el que también habría que contar para encarar la complicada dialéctica jueces-legisladores. Uno es que existen, creo yo, elementos objetivos (que no dependen de la «voluntad» de los jueces ni de la de los teóricos del constitucionalismo) que hacen que el poder de los jueces tienda en nuestros sistemas a incrementarse en relación con el de los legisladores; un Derecho en el que los principios asumen un papel mucho más importante del que tuvieron en el pasado lleva, inevitablemente, a ese incremento de poder; y no parece que estuviéramos dispuestos a prescindir de nuestras Constituciones principialistas. Otro factor que también habría que considerar es que, aunque la argumentación de los tribunales no obedezca, por supuesto, a las reglas del discurso racional, sin embargo, se alejan probablemente menos de ellas que las discusiones y negociaciones que tienen lugar en los parlamentos (y, sobre todo, fuera de los parlamentos, pero que son decisivas para determinar el contenido de nuestras leyes). El Estado de Derecho parece haber tenido más éxito (quizás porque era más fácil) al diseñar las instituciones judiciales que las legislativas. El problema de fondo aquí seguramente es el de la crisis de la democracia representativa, entendiendo por «crisis», sobre todo, el hecho de que las instituciones «representativas» están sometidas a un proceso de erosión que parece difícil revertir. Dicho de otra manera, no estoy muy seguro de que una disminución del poder de los jueces (si ello llegara a tener lugar) fuese a significar en nuestras sociedades una mayor potenciación de las instituciones representativas (democráticas). Creo que esa es una eventualidad que también debería considerarse cuando se plantea el binomio gobierno de las leyes-gobierno de los jueces.
En fin, soy consciente de que la diferencia que puede haber entre nosotros dos a propósito de la manera de entender el imperio de la ley o el constitucionalismo es más bien una cuestión de acento. Pero no ignoro tampoco que los acentos pueden tener una importancia que no es solo retórica.
F.L.— Tus comentarios sí que introducen temas y son sugerentes. Introducen, de hecho, todos los temas que hoy nos preocupan. Trataré de mostrar cómo se ven algunos de ellos desde donde yo estoy. Porque quizás solo se trate de una cuestión de miradas, aunque seguramente hay algo más debajo. Acabo de leer una hermosa sentencia de Alexander Herzen que me parece expresar bien lo que siento cuando surgen discrepancias o desacuerdos entre mis ideas y las tuyas (o las de Pep Aguiló o Juan Ruiz Manero); por ejemplo, desacuerdos con algunas de las que habéis publicado últimamente en ese sugerente libro que mencionas (Fragmentos para una teoría de la Constitución). Dice así Herzen: «Como Jano, o como el águila de dos cabezas, mirábamos en direcciones opuestas, mientras en nuestro pecho latía el mismo corazón». Es imposible expresarlo mejor. Y quizás podamos afirmar que estas diferencias que ahora parecemos tener se deben a que todos estamos animados por el mismo corazón, pero nuestra vista se ha posado en territorios diferentes. Eso es, quizás, lo que tú quieres decir cuando hablas de «acentos», «pesos», etcétera. Y lo que me ha parecido advertir desde el principio de este intercambio es que quieres recordarme predominantemente el territorio que tú estás mirando, el territorio constitucional. Pero para tomar posición respecto a tus comentarios lo que yo necesito es recordarte sumariamente el que estoy mirando yo, el que pudiéramos llamar territorio legal. Me parece además (y soy consciente de que esto es una afirmación provocativa), que el que yo miro es un continente enorme, mucho más grande que el que tú miras, seguramente también más uniforme y aburrido, aunque no por ello menos importante. Pero dejemos las metáforas. Para mí, el derecho no es solo algo que surge ante nosotros en el momento de la controversia judicial, y menos en el momento de la controversia constitucional. El derecho es sobre todo ese cúmulo inmenso de conductas cotidianas tan sumamente repetitivas e inertes que ni siquiera somos conscientes de que las podemos realizar precisamente porque hay normas jurídicas en vigor. Vivir en nuestra casa, educar a los hijos, abrir nuestro automóvil, llegarnos conduciendo a la Universidad, trabajar en nuestro despacho y dar nuestras clases, ir de compras, abastecernos en el supermercado, almorzar en el restaurante, viajar de vacaciones, y un largo etcétera, un etcétera enorme, de conductas y actividades cotidianas presididas por una inercia tan grande que parecen actos inconscientes. Y por lo que respecta a lo que pasa en las Administraciones, los Juzgados, los Registros, etcétera, la experiencia nos enseña que una altísima proporción de los actos, las decisiones o los fallos que emiten refleja solo un conjunto de acciones maquinales reiteradas que aplican las normas jurídicas todos los días y para todos los ciudadanos que allí acuden. Tanto es así que cuando en alguna ocasión tardan demasiado o nos plantean problemas que no esperamos tendemos a irritarnos y a pensar que algo funcional mal. Y eso es la vida cotidiana del derecho. Pues bien, visto desde ese territorio, mi libro puede interpretarse también como un mensaje a todos esos ciudadanos, funcionarios y jueces para decirles que debajo de sus rutinas cotidianas hay algo muy importante, y que si esa vida rutinaria y esa máquina aburrida no estuvieran ahí perderíamos algo fundamental para nuestras vidas y nuestra cultura: la posibilidad de vivir como personas humanas autónomas, algo que es —me parece— uno de los más importantes presupuestos antropológicos de nuestra civilización. Tu concepción actual del derecho tiende, me parece, a perder de vista esto. Y no es imposible tampoco que incurra en cierto error de perspectiva muy común en estos tiempos. Sobre esto tengo más dudas, pero no estará de más que las airee, porque también yo puedo haber cometido ese error.
Sucede que tu cabeza del águila bicéfala está mirando hacia otro lado. Está mirando fijamente a la Constitución y a toda la efervescencia que se produce en el momento de la creación y aplicación de normas constitucionales en asuntos especialmente controvertidos, los famosos casos difíciles. Y al contemplar eso me parece que crees verte llevado a una conclusión que a mí no me convence tanto: que la Constitución nos obliga a cambiar de teoría del derecho. En ese libro que antes he mencionado escribes efectivamente que el constitucionalismo contemporáneo ha modificado nuestra manera de entender el derecho. Repito que yo también puedo haber dado pábulo a ello, porque en la introducción de un libro conmemorativo de los veinticinco años de la Constitución escribí cosas cercanas a esa. Pero ahora creo, sin embargo, que esa convicción común ha de ser examinada un poco más detenidamente.
Empezaré por decir que no acabo de ver claro qué es eso que se llama «constitucionalismo contemporáneo». Sinceramente, me parece ser un conjunto de datos de hecho muy heterogéneos que se ven y se valoran con cierta óptica muy selectiva. Tenemos la Constitución americana, con más de doscientos años a las espaldas de jurisprudencia muy rica y heterogénea; tenemos que en Gran Bretaña no hay propiamente hablando Constitución sino más bien un conjunto difuso de convenciones políticas entre las que no aparece una declaración de derechos; y tenemos que de entre las europeas, la Constitución belga es de 1831 en sus aspectos valorativos, la danesa es de 1849 por lo que a ellos respecta, la finlandesa de 1919, la francesa de 1958 pero en materia de derechos se remite a los valores y principios de la histórica declaración de 1879. Aunque todas ellas han sufrido modificaciones importantes, tales modificaciones no suelen afectar a su depósito de principios y valores. Más cercanas son la de Alemania y la de Italia, que son de los años cuarenta del pasado siglo. Y después, en la década de 1970 vienen las de Grecia, Portugal y España, y un poco más tarde y mediante un ejercicio deliberado de copia de las vigentes, aparecen mal que bien y con graves dificultades de aplicación las de los países de la antigua órbita soviética. De las latinoamericanas, con todo respeto, no vale la pena ni hablar. Muchas de ellas son también distantes en el tiempo, otras efímeras en cuanto a su vigencia, o problemáticas en su aplicación, o endebles en su eficacia. Por su parte, la más importante declaración internacional de derechos es de los años cuarenta. Esto son los hechos.
Y según la versión canónica del constitucionalismo, que tú reproduces, estos hechos nos han obligado a cambiar de teoría del derecho. Pues bien, cabe preguntarse: ¿por qué hemos tardado tanto en percatarnos de que las constituciones suponían ese importante cambio? ¿Por qué no pueden registrarse libros como por ejemplo el de Zagrebelsky (por poco convincente que sea) hasta más de cuarenta años después de la entrada en vigor de la Constitución italiana? ¿O una aproximación como la de Alexy hasta tantos años después de la Constitución alemana? Por no mencionar, claro está, una teoría como la de Dworkin y su lectura moral de la Constitución americana. La respuesta no puede ser más que una. La formulo aquí en bruto: no es la aparición de la Constitución lo que cambia la teoría, sino que es la teoría lo que cambia la manera de ver la Constitución. Ahora me parece ver claro que lo que ha sucedido es que en las últimas décadas del pasado siglo se ha desarrollado una teoría del derecho mucho más compleja que la anterior (que la kelseniana, para entendernos) que nos fuerza a reflexionar sobre la Constitución —¡la misma Constitución en muchos casos!— desde una perspectiva antes inédita. Por eso, cuando afirmas que es la Constitución la que nos obliga a crear una teoría nueva y a poner en primer plano la teoría de la argumentación, me siento realmente en desacuerdo ¡¡No!! Es al revés. Es la teoría de la argumentación, el estudio minucioso del razonamiento práctico y el gran desarrollo del análisis del lenguaje y los tipos de enunciados normativos lo que se proyecta sobre las constituciones, las de hace doscientos años, las del siglo XIX, las de los años cuarenta y las de ahora, y nos las presenta de otra manera. Es una teoría del derecho y de la argumentación como la que tú has puesto en pie la que ha cambiado nuestra percepción del derecho y con ella la percepción de la Constitución. Tú estás mirando a la Constitución, sí, pero a través de unas lentes que antes no teníamos. Y tu error, me parece, es que supones que es la Constitución lo que te ha puesto esas lentes. Pues no. No son las constituciones, ni las de posguerra ni las de preguerra, lo que cambia nuestra visión del derecho. No invirtamos el sentido de los efectos y las causas. En Europa, antes de los años noventa, solo pueden registrarse algunos posicionamientos parecidos a los actuales en el Tribunal de Karlsruhe. Con un discurso muy endeble desde el punto de vista de la justificación, y con la mente puesta en los avatares de Weimar, los jueces constitucionales alemanes afirmaron que había un principio que se encontraba más allá del tenor literal de la Constitución: el principio de democracia «militante» (streitbare Demokratie) como criterio que ha de inspirar todo el actuar de los órganos de poder de Alemania, pues en la Ley Fundamental —afirmaron— no solo se ha establecido un conjunto de procedimientos formales sino también un orden de valores vinculante (la terminología, obvio es decirlo, era la de una suerte de derecho natural basado en la vieja filosofía de los valores). Este es el único atisbo de un constitucionalismo como aquel del que se habla ahora, y va a generar una jurisprudencia con alguna influencia posterior. Pero lo importante va a venir después de la mano de una teoría del derecho completamente nueva, y no de la mano de la Constitución. De una teoría del derecho que se basa en el acento puesto en los principios frente a las reglas (por influencia casi exclusiva de Dworkin), el constructivismo como racionalización del discurso moral, el desarrollo del razonamiento práctico y de las teorías de la argumentación jurídica, etcétera. Y eso es lo que explica además el hecho sorprendente de que en las filas del nuevo constitucionalismo casi no haya constitucionalistas, que los más importantes y pioneros sean sobre todo filósofos del derecho y la moral. No se trata aquí de hacer un ejercicio de erudición, pero si tomamos los nombres que das como representantes del nuevo constitucionalismo (incluyéndote a ti) podemos constatar como todos ellos llegan a esa posición después de haber realizado una aportación sustancial a la teoría del derecho y la estructura del razonamiento práctico. Dworkin, Nino, Alexy, Habermas, están en ese caso. Mira también el caso especial de Luigi Ferrajoli, que llega a esas posiciones tras una ciclópea reconstrucción del lugar de la razón en el orden jurídico. Sin todas esas cosas ¿podría hablarse siquiera de neo-constitucionalismo?
A pesar de toda esa literatura yo no veo que haya ninguna diferencia sustancial entre Constitución y ley ordinaria. La diferencia que hay entre ambas, y muy importante, es formal. Por un lado, la rigidez y dificultad en cuanto a su reforma, y por otro la jerarquía superior, la idea de superlegalidad, que acompaña en general a los documentos constitucionales y que impele, por así decirlo, a crear mecanismos de control de la adecuación de la ley a la Constitución y a que la ley, y todo el ordenamiento, se vean influidos por ella. Y ahí se acabó la diferencia. No puede, creo, afirmarse que la Constitución sea especial por su contenido, pues su contenido puede encontrarse con frecuencia en la legalidad ordinaria. Y en cuanto a las normas que suelen incluirse en la Constitución (y también, insisto, en leyes ordinarias), es verdad que usualmente se ocupan de constituir y organizar los poderes y de adscribir y reconocer derechos individuales, pero esto lo sabíamos desde 1789 (artículo 16 de la Declaración: «Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes establecida carece de Constitución»). No niego que tengas razón cuando afirmas que la parte orgánica esté en cierta tensión latente con la parte dogmática, pero eso es seguramente porque los derechos individuales se conciben desde el principio como límites al ejercicio del poder, y de esa forma, en cualquier Constitución los poderes constituidos encuentran un límite en los derechos reconocidos a los ciudadanos. Y también es cierto que cuando se da ese conflicto vienen a predominar los derechos frente a los poderes; eso sucede especialmente ahora —tienes razón— como consecuencia de una sensibilidad muy profunda y extendida en favor de los derechos que, desde luego, se incrementó exponencialmente tras la espantosa experiencia del Holocausto.
En resumen, y aun a riesgo de suscitar más preguntas que las que respondo, me atrevería a mirar todo ese proceso como el resultado de un aumento de la complejidad de la taxonomía normativa y de la potente inyección de racionalidad en la interpretación y aplicación del sistema normativo, concluyendo con ello que es esa mayor complejidad y creciente racionalización y no la mera aparición de textos constitucionales lo que determina nuestros cambios de perspectiva. Por ejemplo, y ya que tú lo mencionas, antes los derechos se veían como enunciados normativos planos (simples permisos, obligaciones para los demás, etcétera); ahora van viéndose cada vez más como estructuras de razones: un derecho se ve como un bien, interés o beneficio que constituye una razón para imponer sobre los demás determinados comportamientos. De esa progresiva inserción de racionalidad tú has sido actor y notario privilegiado. Cuando pones en pie tu concepción del derecho como argumentación muestras algo muy importante que en parte se había perdido de vista y en parte es nuevo: subrayas que el derecho está ahí para resolver problemas y no para que lo cortemos en láminas y lo pongamos en el microscopio, como quizás hemos venido haciendo algunas veces en la teoría del derecho (esto es lo que quizá se había descuidado por la teoría, aunque a cambio ha dado cuenta de la naturaleza y tipos de normas como nunca se había hecho). Y, además, que la solución de tales problemas (y esta es la parte nueva) no debe hacerse simplemente a golpe de mera decisión de los poderes habilitados para ello sino suministrando razones para justificar que la solución a la que se llega es mejor que otras. Es verdad que en el mundo del derecho, y en último término, un problema abierto ha de cerrarse mediante una decisión de autoridad, por ejemplo, del Tribunal Constitucional o algo equivalente (y esto quizás impide que despidamos así como así al positivismo jurídico), pero incluso ese último ejercicio de autoridad que el derecho siempre lleva consigo se ve permeado ahora por exigencias de racionalidad cada vez mayores. Hemos avanzado mucho desde aquella incipiente motivación de las sentencias y el silogismo deductivo hasta la exigente argumentación que pesa sobre las decisiones actuales. Pero es eso lo que ha cambiado nuestra visión. Si te pones unas gafas de esos colores la realidad cambia mucho, y donde antes veías solo un derecho ves ahora todo un mundo de razones y sinrazones, pesos y medidas, etcétera. Y eso sucede mires donde mires: tanto si miras a la Constitución y su posición preeminente, como si miras a la ley ordinaria, tanto si miras a una sentencia constitucional como si miras a una sentencia de primera instancia.
De forma que comprenderás que desde ahí no me vea claramente en tu clasificación de las posiciones constitucionalistas, porque ni ignoro la importancia de la Constitución, ni creo tampoco que haya cambiado la teoría del derecho. Me parece que se trata simplemente de un problema de teoría, y que las incógnitas y los desacuerdos posibles han de estar mucho más en cuestiones de teoría (la naturaleza de los principios, por ejemplo; o el procedimiento de ponderación como argumentación racional) que en la presencia de la Constitución. Con ello, además, se elude el peliagudo problema de las teorías generales, particulares e intermedias. Porque no se trata ya de que el objeto determine el alcance de la teoría sino de que la teoría, aplicada a cualquier objeto, lo ve de su propia manera, descubre en él extremos que con la vieja teoría no se veían. Y es una teoría, como deber ser, de alcance general, que sirve tanto para Nueva Zelanda como para Alemania, tanto para mirar a las constituciones de posguerra como para mirar los viejos textos. Y esa manera de ver las cosas explica también desde una nueva perspectiva el problema que tú señalas de la especial importancia objetiva que parece haber adquirido actualmente el poder judicial. Porque es cierto que el momento de la aplicación del derecho adquiere con la exigencia de racionalización una importancia decisiva: la argumentación, que tendría que ser exigible en cualquier estadio, parece sin embargo protagonizar este momento. Esto trae consecuencias que no me parece que se hayan extraído tan claramente. Una es, desde luego, la que yo mencionaba de la formación de los jueces de cara a la mejora de su práctica argumentativa. Otra es que hay que advertirles que del mismo modo que, según Montesquieu, la persona del juez debería desaparecer tras la ley, ahora la persona del juez debe desaparecer tras el razonamiento. Las sentencias han de someterse a un control de racionalidad mucho más severo que el anterior. Del mismo modo que se decía que la ley la conocía el juez (iura novit curia) ahora ha de decirse que el juez ha de desarrollar con corrección el razonamiento. Mi temor es, como digo, que en la formación de los jueces no aparece todavía nada que les prepare especialmente para esto. Se les ha atribuido un poder superior y más intenso pero todavía estamos lejos de exigirles el rigor de razonamiento que tiene operar como límite a ese poder. Esto no sé muy bien cómo se puede hacer y dónde nos puede llevar, pero creo necesario recordarlo: no es el juez el que tiene el poder, sino la razón: el juez es la boca muda de un razonamiento que debería poder ser aceptado por una audiencia ilustrada (lo cual, dicho sea de paso, es incompatible con el deber de poner mil sentencias al año de promedio).
Y por lo que respecta al legislador me parece que no hay por qué hurtarle todos los beneficios que se derivan de esa inyección de racionalidad y complejidad, condenándole así a ocupar un lugar subalterno. Creo que también es preciso hacerle ingresar decididamente en ese proceso. Tanto más cuanto todavía seguimos manteniendo que es el depositario de la legitimidad política. Mejorar y racionalizar su actividad no puede sino mejorarlo todo. Y recordarle, como he hecho con el juez, que por el hecho de haber ganado las elecciones uno no puede hacer y deshacer a su antojo sin ofrecer razones ni seguir procedimientos racionales. Es verdad que se trata de otro tipo de racionalidad, pero está hoy entre nosotros (no así en Inglaterra o en Alemania) muy abandonada. Y hay que recuperarla pronto, porque de lo contrario acabaremos lamentándolo. En ambos casos, el del legislador y el del juez, lo que me llena de asombro es que estemos encargando a la función judicial y a la función legislativa una tarea tan sumamente compleja como lo es la del incremento de la racionalidad en la construcción cotidiana del ordenamiento jurídico y nos preocupemos tan poco de dotar personal, económica y técnicamente a esos poderes. Y menos todavía de enseñar eso en nuestras Facultades de Derecho. Ya verás ahora con los nuevos planes de estudio lo difícil que es introducir materias para ello. Es incomprensible pero así es, aunque entiendo que no es asunto de este diálogo.
Dicho todo esto, creo poder afirmar que mi libro encaja en ese panorama que he dibujado, y encaja como una recuperación actual y racionalizada del ideal del imperio de la ley. Y solo podría entenderse como una suerte de alternativa excluyente a la Constitución si se considera la Constitución como un ingrediente que altera por completo la naturaleza del orden jurídico. Yo esto no lo veo así por las razones que he dado, y también porque la Constitución misma, las constituciones en general, incluyen el imperio de la ley, la obligación de someterse a él por parte de jueces y magistrados, el principio de legalidad penal, la legalidad de los tributos, etcétera, como exigencias propias. Sería una contradicción clamorosa que el texto constitucional planteara como una exigencia central del orden jurídico aquello precisamente que su existencia misma como Constitución se dice que tiende a desplazar. Lo que sucede es que seguramente en el territorio al que yo estoy mirando desde el libro, el territorio de la legalidad por así llamarlo, ha de ponerse el acento más en una racionalidad basada en una interpretación más literalista de los enunciados y en una aplicación más deductiva del derecho, porque eso es lo que pide el espíritu mismo de la idea de imperio de la ley.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.