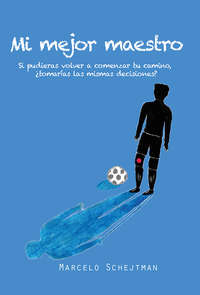Kitabı oku: «Mi mejor maestro»
Mi mejor maestro
D.R. © Libros del Marqués, 2020.
D.R. © Marcelo Schejtman, 2020.
D.R. © Ilustraciones: Sharet Ubaldo, 2020.
D.R. © Diseño de forros e interiores: Textofilia S.C., 2020.
Libros del Marqués
Limas No. 8, Int. 301,
Col. Tlacoquemecatl del Valle,
Del. Benito Juárez, Ciudad de México.
C.P. 03200
Tel. 55 75 89 64
ISBN Edición Impresa: 978-607-8409-46-4
ISBN Edición Digital: 978-607-8409-46-4
Segunda edición.
Diagramación digital: ebooks Patagonia
www.ebookspatagonia.com info@ebookspatagonia.com
Queda rigurosamente prohibido, bajo las sanciones establecidas por la ley, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento sin la autorización por escrito de los editores o el autor.

ÍNDICE
Primer tiempo
El final de la fuerza
Prisiones
Un punto fijo
¿Esfuerzo o entrega?
Expectativas
Polvo de estrellas
Errores
¿Humildad o humildad?
Varios milagros
El partido interno
¿De qué se trata la búsqueda?
Para Orly, Ilan, Dalia y Adi
por acompañarme en la búsqueda
cuando son lo que busco.
[...] me permití estar en desacuerdo con las personas que sostienen que el fútbol no tiene nada que ver con las cosas escenciales de la vida. [...] Es posible que esas personas sepan mucho sobre la vida. Pero creo que no saben nada de fútbol.
Eduardo Sacheri
Vive como si ya estuvieras viviendo por segunda vez,
y como si la primera vez ya hubieras obrado
tan desacertadamente como ahora estás a punto de obrar.
Víktor Frankl

PRIMER TIEMPO
—Puta madre… ya ni existo para el entrenador.
Era la quinta vez que lo pensaba tan sólo en ese día, hace ya veinte años. Lo recuerdo como si siguiera sentado en esas mismas gradas. Buscando, siempre buscando frente a la misma vieja cancha llena de jugadores, sueños y desilusiones. Es increible cuántas maneras de perderse puede haber dentro de un espacio tan chico.
En esa búsqueda, torpe y larga como todas las que ni siquiera saben lo que buscan, encontré algo totalmente inesperado. Lo curioso, lo terrible, es que si no hubiera sucedido así, hoy sería un viejo amargado y fracasado en todos los sentidos que uno puede amargarse y fracasar en la vida. Ya irás entendiendo.
—¿Cómo le explico que se equivoca? ¿Que sólo necesito una oportunidad para mostrarle que sigo siendo mil veces mejor que el tronco ése que puso en mi lugar desde mi lesión? ¿Cómo le explico que si no entreno como antes es porque me falta ritmo de juego? Que si uno no juega nunca, es lógico que baje su nivel y su intensidad. ¿Cómo le explico? Si al final de cuentas no me quiere, no me quiere.
Me decía a mí mismo, mientras crecía una tensión que no era muscular y que no hubiera detectado ninguna resonancia magnética, radiografía, ni nada que la medicina del deporte hubiera inventado. Ya pasaron veinte años y aún recuerdo esa sensación, algo así como un torniquete justo aquí, que se apretaba cada momento que pasaba sin entender por qué todo me era tan incómodo y doloroso.
—Así va a ser imposible. Nadie ha llegado a primera mirando los partidos desde la tribuna. Para colmo otra vez perdimos y ni así me toma en cuenta.
Resoplaba entre dientes y me quedaba mirando fijamente al entrenador, pero volteaba a otro lado justo cuando él lo sentía. Al tronco que ocupó mi lugar en la cancha tampoco le podía quitar los ojos de encima. Para mí él era uno de los culpables de todo. “Pinche jugador normal. Sin brillo, sin magia, sólo sigue instrucciones, cumple órdenes como un perro amaestrado; si para jugar le pidieran mover la colita y hacerse el muertito, también lo haría”, pensaba entonces. Después –bastante después– me di cuenta de que su terrible pecado fue entrenar y jugar como los que de verdad quieren conseguir algo. Durante el año que tuve que verlo desde afuera, pensaba que aquello no había sido nada menos que una traición. Él no me miraba ni me escuchaba, a veces ni siquiera me saludaba. No sé si para ahorrarse la mala vibra que le adjuntaba al apretón de manos, o quizá –esto se me ocurrió con el paso de los años– para no caer en la tentación de parecerse a mí.
—Los únicos que vienen a apoyar al equipo son los amigos o familia de algunos. Mi mamá no. ¿La voy a invitar para que vea cómo juegan los demás? ¡Seguro!
De ese tipo eran mis reflexiones en esa época. El papá de Rodolfo, nuestro portero, era un borracho simpático y el que más fuerte echaba porras a nuestro equipo, pero su ignorancia del juego mezclado con su nivel de alcohol en la sangre, lo confundía en la intensidad de cada grito. Festejaba más un córner que su hijo descolgaba del aire que cualquier gol a favor. “¡Sí señooorrr!”, gritaba como loco cuando Rodolfo intervenía y a veces hasta cuando nada tenía que ver la jugada con él. Gritaba incluso en los momentos más irrelevantes, como en un lateral o un pase a un defensor, cuando no venía al caso nada diferente que mirar el partido en silencio. El “¡Sí señooorrr!” llegaba igual y con la enjundia de un estornudo violento en los momentos menos pensados, espantando cada vez a más de un distraído. Y cuando digo que era muy simpático, obviamente me refiero a que lo era para todos menos para Rodolfo, que anticipaba más centros, tapaba más mano a manos y daba más indicaciones a sus defensores cuando el padre se quedaba destilando su cruda en la casa.
La tía solterona de Rafa, nuestro lateral derecho, venía vestida y pintada como si fuera a bailar con sus amigas: minifalda, a veces el ombligo al aire, pestañas infinitas. Tendría unos treinta y tantos años. Para nosotros, banda de bestias en celo que no habíamos visto ombligos ni piernas desnudas más que en el enlodado vestidor del club, era una criatura de otra galaxia. Así que todos le agradecíamos su buen corazón con todo el disimulo posible, mirándola fijamente unos pocos segundos que, en tiempo imaginario, alcanzaba y sobraba para llevarla a Acapulco, pasar un fin de semana heroico y regresar a compartir cada detalle de la hazaña con el resto de la banda. Después de la fantasía exprés suspirábamos frustrados y seguíamos con lo que estábamos haciendo, pero más tristes. El rumor era que lo que nosotros imaginábamos, el entrenador lo hacía realidad.
El hermano menor del tronco siempre venía con una playera con el nombre del tronco, un gorro con el número del tronco y tacos del mismo color que los del tronco. Cada vez que terminaba el partido, ganáramos o perdiéramos, con gol de su hermano o no, era el primero en entrar corriendo a la cancha y se tiraba encima de su héroe para darle un abrazo de media hora. El audio de esa imagen, cuando el papá de Rodolfo venía, era un estruendoso “¡Sí señooorrr!”.
Todo ya era para mí una película que miraba desde la tribuna. Yo no participaba de la trama, y así pasaban lentamente los meses. Aunque en realidad lo más doloroso eran los segundos, los eternos segundos que pasaban de uno en uno, mientras esperaba que las cosas cambiaran para que yo dejara de sufrir.
Un sábado se cumplió un año desde mi último partido; tras haber calentado la banca por noventa minutos –no por ser una opción de cambio para el entrenador, sino porque el equipo titular se había ido de gira y entonces jugaba el equipo de suplentes, de quienes yo era suplente– sucedió algo. El partido terminó. Por supuesto perdimos, así que comencé a caminar para irme de ese lugar cuanto antes, pero mi tendinitis en la rodilla derecha me exigía atención y, tras un par de pasos en falso, tuve que sentarme otra vez. Esa lesión era lo único que me distraía de mi constante cadena de pensamientos ininterrumpidos, uno tras otro, sobre lo injusto que era todo. Fue ese mismo mediodía antes de irme cuando inició un encuentro que me cambió desde el principio y para siempre. Empezó de la misma manera que terminó, con un cambio de viento.
Me pareció escuchar algo, no un ruido, sino más bien un silencio muy cercano, aunque yo seguía escuchando los coches de la avenida y el barullo de las conversaciones distantes.
—Tino, ¿qué estupidez estás haciendo ahora?
Tino, el utilero, famoso por sus bromas pesadas y sabiduría urbana en lo referente a la conquista imaginaria de mujeres gloriosas y a todo tipo de hazañas impresionantes para adolescentes con hormonas hiperactivas, podía vaciarte un vaso de hielo en la espalda o esconderte los calzones mientras te duchabas, pero no inventar silencios ni mucho menos cambiar la dirección del viento. Mientras Tino me mandaba al carajo y seguía caminando rumbo al vestidor con cara de no entenderme, sentí en mi cara una brisa que, más allá de haber sido particularmente fría, tenía algo diferente. Fue como si soplara en dirección contraria a la de momentos antes. Pero no por un rebote de viento de algún edificio cercano –en medio de las canchas no había ninguno–, sino como si cambiara el rumbo por su propia voluntad.
—¿Qué fue eso? —aunque ya estaba solo en la banca, lo dije en voz alta, enderezando la espalda en el asiento—. ¡Ey, Jesús! ¿Eres tú?
Nunca le decía “Jesús” a Chucho. “Jesús” era sólo cuando quería que volteara justo en ese momento. Cuando lograba desmarcarme para recibir la pelota y quedar solo frente al portero le decía “Jesús”; cuando empezaban los madrazos en un antro y el momento de irnos no podía esperar le decía “Jesús”; para todo lo demás era “Chucho”.
El caso es que nuestro número diez suplente, que al terminar el partido les explicaba a un costado de la cancha a sus compañeras de la prepa la tremenda importancia de que jalara la marca de un defensor contrario en una jugada que en realidad fue completamente intrascendente, me reprochó de reojo la interrupción, alargando la mirada un momento más de la cuenta. Después se olvidó de mí y volvió a reírse con sus enamoradas. Tampoco él escuchaba ni sentía nada especial.
La brisa a contramano, ese silencio implosivo y continuo que sólo yo parecía escuchar; y algo más. En el cielo, de un color turquesa fuera de lo común –jamás había visto un color así–, por un momento me pareció que las nubes se movían, se disolvían para después regenerarse en formas diferentes, más rápido de lo normal. Pero no era su inercia, casi parecía que ellas mismas apuraran su curso natural. Entonces, como si se tratara de alguien conocido, escuché por primera vez a quien me acompañaría por un buen trecho de la búsqueda. Me habló desde las gradas justo detrás de mí y yo volteé con la rapidez de una barrera.
—Pisa fuerte.
Su voz era ronca y profunda, congruente con su aspecto sereno y hostil.
—Si te duele, te duele, pero si aparte caminas como si te hubiera atropellado un camión, además de la rodilla lastimada vas a tener una hernia de disco.
Me tranquilizó ver que se trataba simplemente de un viejo. Su ropa descolorida, su poco cabello peinado de costado con demasiado gel, su cara sin rasurar, sus ojeras. La serenidad que proyectaban sus ojos en realidad reflejaba el mismo cansancio de los marineros que han navegado todos los mares y nunca encontraron a su ballena blanca. Pensé que sólo le faltaba la pipa y la pata de palo para formar la caricatura completa; contuve la risa. El marino que no era marino dejó de mirar la cancha y volteó hacia mí con una gravedad que no me esperaba. Con una cojera que no pretendía disimular y apoyándose en su bastón a punto de quebrarse cada vez que absorbía el peso de su cuerpo, se acercó hasta donde yo estaba. No lo podía creer, ¡ni la pata de palo le faltaba al viejo!
—Si te vas a reír, ríete pues —me dijo sin alzar la voz. En ese momento no me di cuenta de que este aparente desconocido veía dentro de mi cabeza con una claridad absoluta. Lo que me confundió al punto de sentir miedo, fue ver mi reflejo en sus ojos. De a poco fui apareciendo en esas dos lagunas cristalinas hasta verme con una nitidez espeluznante.
—¿Acaso nunca habías visto a un viejo cojo? ¿O será que a ti lo normal te sorprende y las grandes hazañas te dan miedo?
Su pregunta no buscaba una respuesta y me hizo regresar a mi frustración y pereza de antes. “Pinche viejo amargado”, pensé mientras me sacaba las calcetas y aflojaba las vendas que, desde que me las puse, sabía que estarían de adorno en mis tobillos. “Pinche viejo amargado”, tres insultos en uno. Pensé que eso era más agresivo que los típicos “chinga a tu madre” o “hijo de puta”, que sólo buscaban agredir. “Pinche viejo amargado” pretendía simplemente describirlo, eso me parecía más tóxico y me ayudaba a degradarlo al nivel de un desecho. Me sentí orgulloso de mi creatividad mientras lo vigilaba de reojo, todavía sin entender por qué ese hombre casi moribundo me parecía tan amenazante. Mientras pensaba en aquellos insultos que no me atreví a decir en voz alta, el dolor de mi rodilla derecha me impulsaba involuntariamente a masajearme justo debajo de la rótula con la yema de los dedos.
—Si piensas que algún día se te va a quitar la molestia, estás equivocado —me dijo señalando mi rodilla con su cabeza. Luego cojeó otra vez hasta las gradas donde se sentó con dificultad. Esa tendinitis me había provocado tantas noches en vela, tantas horas y horas de ultrasonido, masajes, hielo, calor, y todos los tratamientos fisioterapéuticos que se hubieran inventado. Todo con la esperanza de que la punzada algún día cediera, lo que sólo sucedía a ratos. Al escuchar lo que me decía, justo después de un partido más de ser completamente ignorado, no pude aguantarme.
—¿Y usted qué chingados sabe de mi rodilla?
—Te sorprenderías —me respondió al toque y con una de las sonrisas más tristes que había visto.
—Pues me vale madres si sabe o no sabe o lo que sabe —me levanté con cierta dificultad y comencé a cojear hacia el vestidor dándole la espalda, cuando me pareció escucharlo susurrar:
—Pinche escuincle amargado.
Volteé para regresarle el insulto, pero ya no estaba.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.