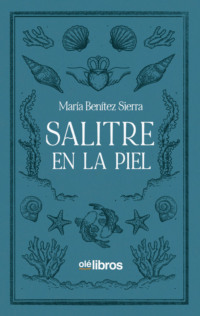Kitabı oku: «Salitre en la piel»


SALITRE EN LA PIEL
© María Benítez Sierra
© Ilustración de portada: Florencia Sudy
© Corrección ortotipográfica: Álvaro Martín Valcárcel
© de esta edición: Olé Libros, 2021
ISBN: 978-84-18759-63-5
Producción del ePub: booqlab
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Arts. 270 y siguientes del Código Penal). Las solicitudes para la obtención de dicha autorización total o parcial deben dirigirse a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos).

KALOSINI, S. L.
Grupo editorial 
Este libro está dedicado a todos aquellos que celebran siempre el mar de fondo, estén donde estén.
Tantos kilómetros, tantas ciudades, tantas batallas, tantas personas... y al final llegas a un lugar del que no quieres huir.
I
DECISIONES
Ahí estaba yo. Insegura, delirante, con las ganas de salir corriendo a cualquier lugar que estuviera a tantos kilómetros que no pudiera recordar. La escena no era nada agradable. Para empezar, hacía un calor que te derretía hasta los huesos. Estábamos en pleno mes de agosto, hacía una noche de verano de esas en las que saldrías a pasear cuando el asfalto dejara de radiar calor. Lo hubiera hecho si no hubiera sido porque estaba metida en un coche con los cuatro pestillos cerrados. Miraba al horizonte y solo veía oscuridad, quizá una remota luz, una farola de luminosidad anaranjada abandonada a su suerte en una callejuela de la ciudad.
Aunque las ventanillas del coche estaban ligeramente bajadas, sentía que me faltaba el aire. Intentaba pensar en las cosas que me habían pasado durante toda mi vida. Qué voluble es nuestro cerebro cuando decide acceder a ese archivo guardadito, ese momento tan lejano en el que fuiste inmensamente feliz, ¿verdad? En mi cabeza revoloteaban algunos momentos de felicidad: la arena en los dedos de los pies; el envolvente sonido que emite un vinilo justo antes de que suene la melodía, puros surcos sin nada de música grabada; un salón con chimenea en el que la banda sonora es el fuego crujiente; el burbujeo de una cafetera vieja, bonita; un jarrón de flores en la mesa de la cocina... Y de repente, vuelta a la realidad. Volví a mirar a mi izquierda y lo cierto es que no estaba sola en aquel coche.
A mi izquierda estaba la persona que conducía. Tenía las manos agarradas al volante, en sus brazos podía notar sus venas hinchadas, así como en su frente. Su expresión —aunque la noche estaba demasiado oscura como para profundizar en expresiones— era desafiante, recuerdo que tenía el lateral del labio superior levantado. Era una mirada de repulsión. Sabía que estaba enfadado. Tantas veces pensé en quitarme de encima a este ¿personaje?... Y ahí estaba. «Tonta. Que eres tonta. ¡Serás estúpida! Podrías estar disfrutando de una noche espectacular o manteniendo alguna conversación interesante mientras meneas una copa de vino. Y no. Aquí estás encerrada».
Durante un tiempo, estuve en una cueva. Una cueva de la que es bastante difícil escapar, casi imposible. Pero ese día lo tenía claro. O acababa con esa situación o con mi vida. ¡Por favor! Pero ¿te has visto? ¿Dónde está la Olivia que eras antes? ¡Estás hecha un desastre! Hacía unos meses —quizá un año— que no sentía que fuera yo misma. No lloraba, pero tampoco dejaba de hacerlo.
—Hay una pelota de tenis en el tubo de escape, tú sabrás lo que quieres hacer. Subiré las ventanillas y conduciré hasta que uno de los dos deje de respirar. Es lo que tú has querido. No estaríamos en esta situación si me hubieras hecho caso, Olivia.
Despertarse en un lugar inesperado. Tranquilo. Bello. Bello no, hermoso. Un trozo de tierra en el que todo está diseñado para el disfrute del ser humano. Para el disfrute y el sentir. Uno de esos lugares que crean recuerdos de sal en la piel y en tu memoria, y que, estés donde estés, siempre vuelves a rescatarlos. Robar unos rayitos de sol de agosto para ir disfrutándolos a lo largo del año. Acceder a ese archivo en la memoria y volver a sentir el suave oleaje de las olas, el brillo que se proyecta en un azul turquesa intenso, un color que no es fácil de describir... o sí. Azul mar, azul mediterráneo. ¿Mejor?
Un lugar al que viajar física o mentalmente cada vez que la realidad venga de visita. Agarra una maleta vieja, poca ropa, un par de bikinis, y sal pitando a ese lugar aunque solo sea para hundir tus dedos en la arena. Para pensar y reflexionar que nada de lo que nos ofrece este mundo es real y mucho menos necesario. El mar...
El mar no suele pedir mucho. Tampoco es que le importes demasiado como individuo. El mar simplemente es, y estará ahí cada vez que quieras visitarlo. Te mece entre sus olas, te pide un poco de protección solar para no abrasarte el corazón y... nada más. Bueno sí, que te dejes llevar. Una cerveza fría, quizá. Que te quedes mirando la inmensidad de su horizonte. Allí donde la vista al mar es infinita, allí es donde has de estar.
Y allí es donde yo quería estar, pero durante mucho tiempo. Sin buscar recuerdos en la memoria y sin tener que rescatar archivos del cerebro. Volver a una ciudad seca, contaminada en la que todo el mundo tiene prisa es asqueroso. Me crie en un pequeño pueblecito a las afueras de Madrid, bastante mediocre pero aceptable, y con algunas personas maravillosas. Así es. Me llamaron Olivia porque mis padres eran unos modernos en su tiempo y decidieron evitar nombres como Julia, Esther o cualquier otro nombre común nacional como «Antonia» —Jesucristo—.
Mi infancia fue bastante bonita, basada en el respeto y el amor. Cada verano gozábamos de un mes cerca del mar, en la costa. Los veranos allí eran eternos, en el buen sentido, claro. Mamá nos levantaba a las ocho de la mañana para desayunar. Ella siempre ha sido una mujer espectacular: rubia, alta, con unas curvas tan pronunciadas como las de las carreteras de Cuenca y que todo amante del motor se moriría por recorrer. De ahí que fuera modelo de una marca de refrescos reconocida mundialmente. Mi padre, sin embargo, se crio en una familia de esas que llamaron de nuevos ricos. El abuelo trabajaba en finanzas; la abuela era, como era de esperar en esa época, regordeta y menuda, ama de casa y madre de nueve niños repelentes que en el futuro serían banqueros o directivos de multinacionales.
Mis padres se conocieron en un concierto tributo a The Beatles en una discoteca cutre que ofrecía cacharros y cubos de cerveza. Antonio se fijó en Carmen y le ofreció un baile, una copa, después otra copa y después lo que surgiera. Y surgió un amor de verano que decidieron prolongar hasta el «sí quiero».
La parejita voló por toda la costa mediterránea de la Península y después visitó las islas del Mediterráneo, y allí engendraron a mi hermano mayor, Gonzalo. Unos tres años después aterricé en el mundo. Digo aterricé porque yo ya iba a las casitas de la playa antes de nacer.
Cada verano que pasábamos cerca del mar era único e irrepetible. Inevitablemente el verano terminaba y volvíamos a la ciudad; a la seca y aglomerada ciudad. Aun así, vivíamos en un apartamento increíble a las afueras de Madrid, y no es que estuviéramos mal, pero cuando olíamos —olía— la brisa húmeda y nos mojábamos el culo en el mar, todo cambiaba por completo.
Era mi último verano como adolescente, ya que en unos meses comenzaría la vida adulta: la universidad, la independencia y el apasionante mundo de los folletos de Lidl de los jueves. Encontré un apartamento cerca del nuevo campus que tenía que compartir con otras dos chicas que pusieron un anuncio en internet. No sabía si allí encontraría unas pirómanas o vete tú a saber, pero cuando uno es joven no se detiene a reparar en detalles. Esto no viene al caso, como nada viene al caso nunca. Algo así es la vida.
El hecho es que en agosto decidí trabajar como voluntaria en un campamento para niños. Me divertía la sensación de saber que estas personas pequeñas fueran más inmaduras incluso que yo. Me alegraba saber que tenía absoluta autoridad sobre los niños, pero en el fondo me reía tanto por dentro.
El campamento de verano se hacía cada año en la sierra de Madrid, donde el personal llegaba un día antes para planificar los siguientes quince días de batalla. Éramos ocho monitores, dos socorristas, tres cocineros, dos guardias de seguridad y una persona de mantenimiento. Nada más llegar encontré a María: era pelirroja teñida y de piel blanquecina, tenía unos ojos verdes brillantes como el agua del mar cuando le da el sol y era seria y corpulenta. Se acercó a mí, vestida con unos pantalones bombachos de todos los colores que pueden existir y una camiseta de manga corta azul marino de algodón, rota y seguramente cortada por ella misma. Noté su presencia acercarse, dando pasos firmes y con pocas risas.
—¿Trabajas aquí o es que has llegado pronto? El campamento empieza mañana.
Vale. No hemos hablado de esto. Aparento menos edad de la que tengo, tanto que en ocasiones resulta molesto. Mido un metro sesenta y ocho. Tengo el cabello castaño claro que se enreda con un soplo de aire y, si le da demasiado el sol, parezco albina. Es largo hasta debajo del pecho y ondulado, si es que ondulado significa de cualquier manera. Me he peinado unas siete veces en mis casi veinte años de vida. Mis ojos —palabras de mi madre— son dulces como la miel y amargos como el café.
Mi rostro no revela ningún estado de ánimo y, aun así, mis ojos parecen decirlo todo. Lo sé porque a veces la gente me entiende sin que diga una palabra. Es pecoso y, aunque la mayoría de la gente piensa que estoy constantemente enfadada, mis mofletes siempre están sonrojados. Pertenezco a ese grupo reducido de personas cuyos carrillos, con un poco de calor o una copa de vino, se vuelven rojizos.
Tengo una ridícula e insoportable obsesión con la delineación perfecta de mis cejas, y lo mejor de todo, la herencia de mis padres: huesuda de clavícula y unas caderas en las que podrían construir un aeropuerto. Vale, sí, estoy exagerando.
No puedo ver un gato y no acariciarlo. Por algún motivo, creo que las almas gemelas siempre se encuentran porque vuelven a su escondite. Siempre he tenido un carácter bastante tranquilo, quizá dominante. El único lugar en el que me siento feliz es cerca del mar, esté donde esté. Nunca he encajado con demasiada gente. No soporto a los matones ni a los que te miran por encima del hombro; mucho menos a toda esa gente que no tiene educación. Mis padres me educaron en el respeto y no se puede decir eso de todo el mundo. No era mi caso ni tampoco el de Gonzalo, mi hermano. Por decirlo así, ambos éramos los perfectos hijos de un matrimonio feliz con grandes expectativas de futuro.
Pues ahí estaba, vestida con una blusa blanca de lino con escote de pico y mi falda vaquera desgastada de talle alto, con unas sandalias hechas a mano que costaban más que todo el armario de la tal María. Llevaba un cinturón de piel con abalorios de colores similares a las sandalias y un sombrero de ala ancha de rafia. Mi cabello rebelde volaba ondulado con la frescura de la sierra.
—¡Hola! Soy Olivia. ¿Qué tal? Vengo al campamento de La Sierra —así se llamaba— a trabajar como voluntaria.
—¡Ah! Qué bien, soy María, una de las monitoras. ¿Las voluntarias sois... monitoras también?
—Sí... Supongo. ¡Espero! ¡Genial! Encantada de conocerte, María. El correo electrónico decía que había una reunión en la sala de la cocina en un rato, ¿vamos?
—Iremos juntas —sentenció.
Dejamos las maletas en la entrada con el resto y nos encaminamos hacia la cocina al encuentro del resto de personal, pero antes tuvimos que atravesar las instalaciones. El lugar gozaba de una localización excepcional. Rodeado de naturaleza, riachuelos, pequeñas lagunas y montañas. Había bungalows en fila, bien organizados y de madera, que me parecieron preciosos. Siempre me gustó estar en contacto con la naturaleza, es uno de los disfrutes más absolutos de mi vida.
Había diferentes zonas bien distribuidas para hacer gynkanas u otro tipo de actividades, una piscina infinita y bien cuidada con sombrillas de brezo... ¡Había hasta una barra para preparar cócteles! Campo de fútbol, baños totalmente limpios... ¡Me enamoré de ese sitio! Además, tenía una cocina gigantesca, bien dividida y organizada para reunir a mucha gente. Las mesas eran largas y de madera, tipo pícnic. El lugar poseía una caseta con cuatro aulas totalmente equipadas para dar las clases de inglés. ¡Ah!, para eso había venido, para dar a los niños algunas clases de inglés y natación.
Cuando entramos en la cocina, todo el personal ya se encontraba allí. Sí, llegamos tarde. La historia de mi vida. El chillido que causó el movimiento de la puerta al abrirla hizo que todos los que estaban allí se percataran de nuestra presencia. No nos miraron, nos hicieron un escaneo de arriba abajo o de abajo arriba, según quién. Intentamos ser lo más sigilosas posible, pero el director del campamento, Joan, nos sorprendió mientras tomábamos asiento en silencio. Y cuando parecía que habíamos pasado desapercibidas...
—¿Hola? ¡Hola! ¿Quiénes sois? ¿Podéis presentaros? —exigió Joan, agitando su bolígrafo mientras cruzaba una pierna con la otra.
¿Sabes cuando le dices a cualquier humano «disimula» y de repente estás con la niña de El exorcista? Pues así.
—Bu... Bueno, yo soy Olivia y ella es María, venimos a la reunión.
—¡Claro que sí! Mucho mejor así, ¿eh? ¡Bienvenidas! Por favor, tomen asiento, señoritas —exclamó mientras chequeaba una lista entre sus manos y hacía un movimiento exagerado con el bolígrafo.
Y así lo hicimos. Tomamos asiento cual dos palurdas adolescentes que han llegado tarde a clase y escuchamos a Joan. Era un hombre de unos treinta años, seguramente estudiaba alguna carrera complicada como ingeniería o arquitectura y venía en función de director. Era alto, fornido y la cabeza rapada le quedaba sorprendentemente bien. Llevaba puestas una retahíla de pulseritas de cuero y colgantes con conchas.
Nos asignaron las habitaciones y las funciones, hablamos de cómo recibiríamos a los niños al día siguiente y minutos después empezaron a volar litronas de cerveza y bolsas de ganchitos por mi cabeza. Así funcionaban los campamentos. Si alguna vez has estado en uno durante tu infancia, has de saber que todos tus monitores se ponían ciegos en cada momento que tenían oportunidad.
Casi todo el personal del campamento parecía estar cortado por el mismo patrón. Adornaban sus brazos, tobillos y cuellos con pulseras y ropas de mil colores, un grito de locura hacia la moda. Vi alguna que otra rasta y demasiados colores.
¡Ah!, se me olvidaba. Siempre he sido una apasionada de la moda. Más que de la moda, de la elegancia del ser humano. Nuestra querida Audrey decía que «la vida es una fiesta y has de vestir como tal». Estar vestida perfectamente para cada ocasión es imprescindible, y se me daba de maravilla. Buscaba las últimas tendencias y cada estación del año renovaba mi armario por completo. Desde los dieciséis empecé a interesarme por la armonía de colores y las prendas de calidad, así que tenía una colección de ropa desmesurada. Al igual que con mis cejas, tenía la fabulosa obsesión con los fondos de armario, las paletas de colores para cada ocasión y los detalles. Algo que me hacía parecer «repipi». ¡Bah! Esa fue la primera palabra que Rodrigo me dijo cuando nos conocimos.
Cuando fui a meterme en la boca una aceituna, noté una presencia, alguien se acercaba a mí por la espalda.
—¿Este lugar no es un poco hippy para alguien tan repipi?
—¿Perdona? —Esta expresión siempre suele venir acompañada de un fruncimiento de ceño.
—Me llamo Rodrigo, seré el socorrista que te salve la vida cuando esos monstruos enanos estén intentando ahogarte en la piscina.
—Espero que sepas nadar, al menos.
—¡Oye! —refunfuñó.
—Es una broma... —Puse los ojos en blanco y sonreí—. Soy Olivia.
—Ya, te he oído antes. ¿Y qué haces aquí, Olivia?
—Bueno, ya sabes, vivir esta gran experiencia como monitora de campamento.
Ambos soltamos una carcajada. Normalmente los jóvenes acudían a estos campamentos para financiarse la matrícula de la universidad.
Rodrigo tenía el pelo corto y rubio oscuro, los ojos marrones; no era muy alto, pero sí más que yo. Tenía brazos musculosos y piernas delgadas, una cara de niño para comérsela y barba de una semana que pedía a gritos que alguien la perfilara y la afeitara en condiciones. Iba vestido con una camiseta blanca básica de algodón y unos pantalones cortos de color azul marino con dos ribetes a la altura de la cintura estilo marinero. El look de recién levantado le quedaba sencillamente bien. Igual que yo recién levantada... Pero mejor no hablemos de eso.
—Bueno, es un extra para poder empezar la universidad.
—En realidad, vengo como voluntaria.
—No puede ser... ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Quién querría hacer esto porque... sí?
—¿Y por qué no?
—¿Dónde vas a estudiar? —cambió de tema sin que pudiera darme cuenta.
—En la Europea.
—Vaya, vaya... Yo estudio ahí. ¿Casualidad? No lo creo —contestó alzando una ceja y poniendo cara de interesante, posando su dedo pulgar e índice sobre el mentón.
—¿En serio? ¡Qué bien! ¿Cómo es eso de ser universitario?
—Bueno, ya sabes. Macarrones a las tres de la mañana, cachilitros en discotecas y muchos compañeros de piso hasta que mudarse solo se convierte en una opción.
—Ajá... —contesté, desinteresada y boquiabierta. ¿Macarrones? ¿De qué narices estaría hablando? ¿Era yo o recalcó con ímpetu «mudarse solo»?
—Es genial, verás...
Estuvimos charlando un buen rato sobre nuestras vidas, nosotros y el resto de monitores. Rodrigo y yo tuvimos una conexión especial y una naturalidad al hablar que parecía que nos conocíamos de toda una vida. Quizá en otra vida. Después, todos recogimos las litronas del suelo y nos fuimos a dormir. En el bungalow donde dormía estaban María la pelirroja, Elena y Valle.
Estas dos últimas eran dos amigas de la infancia que habían hecho prácticamente todo juntas desde los cinco años. Un día de primavera, en plena adolescencia, Elena rompió con su novio y Valle le dijo que estaba enamorada de ella desde mucho antes de lo que pudiera recordar. Entonces eran pareja y, además, estupenda. Eran altas, delgadas, parecían supermodelos ucranianas. Elena era rubia y hippy y Valle, morena y pizpireta; tenían una química especial entre ellas que las hacía encantadoras. Se terminaban las frases la una a la otra, se amaban con locura, pero también eran muy celosas y a menudo armaban un escándalo de la hostia.
Al día siguiente me levanté llena de energía, radiante, entusiasmada. Había descansado como nunca, la naturaleza tenía —tiene— ese poder en mí. Me fui a la ducha y después me puse el uniforme, que consistía básicamente en una camiseta blanca mezcla de algodón barato y poliéster tres tallas más de la mía, con una serigrafía que decía «MONITOR» en amarillo. ¿No faltaba una «A»? Cuánta... elegancia. Doblé las mangas hasta hacer la camiseta de tirantes y me hice un nudo a la altura de la cintura para no parecer una señora en camisón o, lo que es mucho peor, una monitora de verdad.
Me puse unos pantalones cortos de color azul marino, unas deportivas clásicas relucientes, un collar de conchas y un montón de pulseritas de mil colores. Y no es que me hubiera convertido en una hippy (parfavar...), sino que, como ya sabes, tenía la habilidad para vestir adecuadamente en cada ocasión. María me convenció para hacerme unas trenzas de raíz y así demostrar sus habilidades y conocimientos de peluquería. Y aunque fui un poco el conejillo de Indias, averigüé que efectivamente las tenía, pues me quedaban espectaculares.
El reloj marcaba las siete de la mañana y era la hora del desayuno. Antes de entrar al comedor, vi a Rodrigo con Joan y el otro socorrista. Rodrigo me dedicó una sonrisa seguida de un guiño de ojo que casi hizo que me tropezase con la bandeja.
Aclaremos esto: a lo largo de mi vida he tenido una torpeza natural que me sale sin apenas esfuerzo. Es más, si te quedas mirándome fijamente durante unos instantes, probablemente tropiece con mis propios pies, se me caiga algo, se me desparrame toda la botella de agua al intentar beberla o venga una manada de tábanos tropicales con gabardina y metralletas a fusilarme. Así era y así es. Por eso, intentaba no exponerme demasiado en situaciones comprometidas que requirieran mis encantos. ¿Te imaginas hacerle un guiño, resbalar con cualquier cosa y...?
A las doce de ese mismo día llegarían los niños para instalarse. Iba a ser una jornada tranquila, ya que dejaríamos que se acomodaran en los bungalows y así pudieran adaptarse un poco al cambio de ambiente, pues iban a someterse a quince días muy largos —y duros— para ellos —y para nosotros—.
Cada monitor estaba a cargo de unos diez niños; junto con otro responsable, hacíamos un grupo de veinte. El equipo que coordinábamos Valle y yo lo convertimos en el mejor del campamento. El resto de equipos nos llamaban «las estirás», ya que Valle y yo éramos las únicas dos mujeres del campamento que no tenían esa apariencia similar al resto, de vagabundo moderno o hípster, quicir. Sin duda era uno de los equipos más competitivos y ganadores, por no decir que lo lideraban dos mujeres.
A lo largo de los días realizamos juegos, excursiones, gynkanas, deportes de agua, clases de inglés y veladas nocturnas. Estar detrás de diez o veinte niños cada segundo era agotador, pero también divertido y nos lo pasábamos en grande. Cuando terminaba la jornada, todos los monitores nos juntábamos y tomábamos algunas cervezas mientras charlábamos de las cosas que nos pasaban. Reunión nocturna de monitores lo llamaban.
Un miércoles por la mañana me dirigía a la piscina. Hacía un día fabuloso y los gorriones canturreaban, mientras que las chicharras se quejaban cada vez más fuerte. Ese día tocaba natación y clases de baile bajo el agua. Después de mi ritual de levantarme casi a la misma hora que los gallos y desayunar, me fui a la ducha, me puse un bañador blanco ajustado y atado al cuello con abalorios azul turquesa en los tirantes y encima la camiseta que llevábamos como uniforme que me llegaba hasta prácticamente los muslos. Después de formar filas en el campamento, cada uno de los equipos se iba con su monitor asignado a realizar la actividad del día.
Así, mi equipo de diez soldados enanos adormilados y yo desfilamos por la piscina en fila india. Saludamos a Rodrigo, que ordenaba perezoso el botiquín, y comenzamos la clase de baile bajo el agua, que se volvía cada vez más ridícula y divertida. Cuando terminó la clase, Valle se llevó a los niños al campo de batalla y yo me quedé en la piscina en remojo y agotada de tanto movimiento. Esperaba al siguiente grupo, con el que daríamos comienzo a la clase en unos quince minutos.
Rodrigo se levantó de su silla —trona, era injusto que el socorrista estuviera todo el día sentado y el resto no parara de un lado para otro— de socorrista, mirando el agua con desidia y caminó lentamente por el borde donde yo descansaba sobre mis brazos y disfrutaba del único rayo de sol que se proyectaba en la piscina a esas horas de la mañana.
—Bueno, ¿y a esto de las clases de baile en el agua también se pueden apuntar los adultos?
—Claro, pero las clases para adultos las da mi compañero, el que trabaja también en la cocina. ¡Ah! Y hay que traer trikini.
—Oh, vaya..., una pena. Hablando de trikinis, ¿qué te iba a decir? ¡Ah, sí! No es que te prestaran mucha atención los niños...
—¿Verdad? ¿Será que es muy temprano? Tendré que mirar los horarios de nuevo... —contesté mientras salía del agua.
Rodrigo soltó una carcajada que rozó la mofa. No entendía muy bien el porqué hasta que me trajo un espejo del botiquín... ¡¡¡¡Se me veía hasta el alma!!!! Había olvidado por qué no me ponía este bañador. Rodrigo y el grupo de natación me lo recordaron. Lógicamente porque es blanco y se transparentan hasta los recuerdos más profundos de mis antepasados. Era obsceno. Y mis pobres niños tendrían un trauma asegurado de por vida.
—Pero ¿cómo no me has dicho nada, imbécil? —Para algo servía esa camiseta nórdica, ¡claro! Me tapé como pude y salí de allí, empapando todo de agua.
—¿Y perderme el show? ¡Ni de coña!
—¡Vete a la mierda! —Salí corriendo con las chanclas en la mano, mascullando todo tipo de insultos que me sabía en más de un idioma.
Entré en el bungalow, me sequé como pude y lo reemplacé por un bañador Arena, azul Arena, un azul tan único que, por mucho que pasen los años, siempre sigue siendo el mismo. Compraba ese mismo bañador cada año desde que empecé a nadar con tan solo cinco años. Cambiar el color, el modelo o la marca no era una opción. Volví tan rápido como alcanzaban mis cortas piernas para no dejar al siguiente grupo de natación abandonado. La segunda clase del día fue divertida, los niños se portaron fenomenal, parecían más despiertos —les ahorré el detrimento de las transparencias del bañador— y para terminar los reté a tirar al socorrista a la piscina. Y así fue: los demonios diminutos corrieron hacia Rodrigo, lo levantaron entre todos y lo lanzaron al agua.
Una semana después, el ambiente que había en el campamento se volvió mucho más familiar. Empezamos a conocernos los unos a los otros un poco más, había más confianza. Entonces, los monitores decidimos hacer una cena especial cuando la jornada terminara. Cada uno cocinaría algo diferente con ayuda de los responsables de cocina. Maxi, uno de los cocineros, me ayudó a preparar mi plato especial. Este era moreno y de piel blanca como el flexo de estudio, regordete y bajito, llevaba las gafas de pasta negra siempre sucias y a veces tartamudeaba. Sin embargo, tenía tal cara de buena persona que pensé que le habían tomado demasiadas veces el pelo. Mi ensalada especial no tenía mucho de especial, pues se trataba de una totalmente normal con ingredientes ricos y frescos. Lo que la hacía diferente era la salsa de queso gorgonzola y yogur griego.
Valle y Elena cocinaban una pasta al pesto que olía de maravilla mientras discutían entre ellas por cuestiones como que añadir más o menos sal puede cambiar el sabor del plato o dónde poner y dejar los utensilios de cocinar... Las adoraba, pero a menudo se ponían demasiado intensas, sobre todo cuando hacían algo juntas. Dicen que donde tengas la olla...
Mientras tanto, Rodrigo se traía algo entre manos con Jessica, otra de las monitoras. Flirteaban tanto que resultaba molesto. Levanté la mirada mientras cortaba unos tomates y presencié el arte de cocinar y chuparse los dedos el uno al otro. ¡Puag!
Cuando nos sentamos todos a cenar, mi ensalada causó furor entre el público. Siempre admiré la manera de cocinar lenta, con ganas, con productos frescos y nutritivos... Sin prisa. Cocinar es un arte, es terapia, es todo lo bueno de la vida. Ponerse el delantal y encender los fogones es un acto de amor propio y una bonita declaración de amor por otra persona. Elegir los ingredientes te lleva a un viaje sensorial y reconfortante. Amasar, picar, batir, cortar, cocer, ¡freír!, cocinar es uno de los placeres de la vida que deberíamos hacer cada día sin caer en la rutina. La forma más bonita de decir «te quiero» es cocinando. Descorchando un vino, poniendo música y cocinando lentamente. Cocinar nunca separó a familias ni amigos ni amantes, sino todo lo contrario. La cocina precalentada, los productos ultraprocesados y la bollería industrial son un acto de vandalismo, un insulto al prodigioso arte de cocinar. He dicho.
Rodrigo y Jessica se sentaron uno junto al otro, justo enfrente de mí. Las mesas eran alargadas tipo pícnic, así que estábamos todos en la misma, apiñados como sardinillas en lata. Me gustaba Rodrigo, pero no podía soportar esas maneras de coquetear que tenía con una de mis compañeras. Deduje que quería hacerse el graciosillo, ser el guapo de turno y caerle bien a todo el mundo. ¿Acaso quería ponerme celosa? Qué listo. Cruzamos un par de miradas durante la cena en las que yo puse los ojos en blanco y él rio discreto.
Pasamos una velada fantástica haciendo comentarios y contando anécdotas que nos pasaban durante nuestra estancia. Tras terminar la cena, nos fuimos al jardín del comedor de la parte trasera, diseñado para el personal, que era más bien pequeño pero coqueto. Ahí nos sentamos con pareos en el suelo, litronas por todas partes, porros y algunas otras drogas más que ni siquiera sabría pronunciar. Había una guirnalda de luces que se iluminaba un poco más según iba oscureciendo. Era la típica noche de verano perfecta en el campamento.
Pasados unos días, este iba llegando a su fin, y con él las despedidas de aquellos niños que habían hecho amigos para siempre, otros contaban los minutos para volver a casa, algunos incluso habían encontrado el amor de su vida. Rodrigo me lanzaba miradas, se acercaba a darme conversación en los ratos muertos y alguna que otra noche nos quedamos charlando hasta las tantas.
El último día del campamento cada equipo recogió todo lo que pudo y los coordinadores ayudamos a los niños a hacer la mochila para volver a casa. Cuando digo ayudar, me refiero a ordenar. Y cuando digo ordenar, me refiero a dar órdenes mientras vigilamos que lo hicieran de la mejor manera posible. Animalicos...
Así, el cielo empezó a avisarnos de la llegada de la noche, con su azul degradado y rosa melocotón. Habíamos llegado a la última velada del campamento.