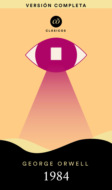Kitabı oku: «Las aventuras de Huckleberry Finn», sayfa 3
Capítulo 6
Bueno, el viejo no tardó en curarse y entonces se metió con el juez Thatcher en los tribunales para obligarle a que le diese aquel dinero, y luego conmigo por no dejar de ir a la escuela. Me agarró un par de veces y me zurró, pero de todos modos yo iba a la escuela y casi todas las veces me escondía de él o corría más. Antes no tenía tantas ganas de ir a la escuela. Pero ahora pensé que iría para fastidiar a padre. Lo del juicio iba muy despacio: parecía que nunca iba a empezar; de forma que de vez en cuando le pedía prestados dos o tres dólares al juez para dárselos y librarme de una paliza. Cada vez que tenía dinero se emborrachaba, y cada vez que se emborrachaba armaba un jaleo en el pueblo, y cada vez que armaba un jaleo le metían en la cárcel. Y él tan contento: ese tipo de vida era el que le gustaba.
Empezó a pasar demasiado tiempo rondando por casa de la viuda, así que ella por fin le dijo que si no dejaba de rondar por ahí le iba a buscar algún problema. Diablo cómo se puso. Dijo que iba a demostrar quién mandaba en Huck Finn. Así que un día me estuvo esperando en la fuente, me agarró y me llevó río arriba tres millas en un bote y cruzó al lado de Illinois, donde había bosques y no había más casas que una vieja cabaña de troncos en un sitio con tantos árboles que no se podía encontrar si no se sabía el camino ya antes.
Me llevaba siempre con él y nunca tuve la oportunidad de escaparme. Vivimos en aquella cabaña y siempre cerraba la puerta con llave; por las noches se acostaba con ella debajo de la almohada.
Tenía una escopeta que creo que había robado y me llevaba de pesca y de caza, que era de lo que vivíamos. De vez en cuando me dejaba encerrado y se iba a la tienda, que estaba a tres millas, donde pasaba el transbordador, y cambiaba pescado y caza por whisky, y se lo llevaba a casa y se emborrachaba, se lo pasaba muy bien y me daba una paliza. La viuda se enteró de dónde estaba y al cabo de un tiempo envió a un hombre para tratar de que me llevara, pero padre lo echó con la escopeta y no tardé mucho en acostumbrarme a estar donde estaba, y me gustaba... salvo la parte de las palizas.
Todo era muy tranquilo y se pasaba bien, tumbado todo el día, fumando y pescando, sin libros ni estudios. Pasaron dos meses o más y toda la ropa se me hizo jirones y se me puso sucia, y no entendía cómo me había gustado estar en casa de la viuda, donde había que lavarse y comer en un plato y peinarse e irse a la cama y levantarse a horas fijas y pasarse la vida con un tostón de libro mientras la vieja señorita Watson se metía con uno todo el tiempo. Ya no quería volver. Había dejado de decir palabrotas porque a la viuda no le gustaban, pero ahora volvía a decirlas porque padre no le veía nada de malo. Lo pasé bastante bien allí en el bosque, si se tiene todo en cuenta.
Pero poco a poco padre empezó a aficionarse demasiado a darme de palos y yo no podía aguantarlo. Estaba lleno de cardenales. También empezó a pasar mucho tiempo fuera, y me dejaba encerrado. Una vez me encerró y desapareció tres días seguidos. Me sentí horriblemente solo. Pensé que se había ahogado y que yo ya no iba a salir de allí nunca más. Tuve miedo. Decidí buscar alguna forma de marcharme. Había tratado de irme de aquella cabaña muchas veces, pero no encontraba la forma. No había una ventana lo bastante grande para que pasara ni un perro. No podía salir por la chimenea porque era demasiado estrecha. La puerta era gruesa, de planchas de roble macizo. Padre tenía mucho cuidado y nunca dejaba un cuchillo ni nada en la cabaña cuando se iba; supongo que yo había registrado por allí lo menos cien veces; bueno, la verdad era que me pasaba buscando todo el tiempo, porque era la única forma de entretenerse. Pero una vez, por fin encontré algo; encontré un viejo serrucho oxidado y sin mango; estaba metido entre una viga y las tejas de arriba. Lo limpié y me puse al trabajo. Había una manta de caballo clavada en los troncos a un extremo de la cabaña, detrás de la mesa, para que el viento no entrase por las ranuras y apagase la vela. Me metí debajo de la mesa, levanté la manta y me puse a aserrar una sección del gran tronco de abajo, lo bastante grande para que cupiera yo. Bueno, me llevó mucho tiempo pero ya estaba llegando al final cuando oí en el bosque la escopeta de padre. Escondí las huellas de mi trabajo, dejé caer la manta y el serrucho y enseguida llegó padre.
Padre no estaba de buen humor, o sea, que estaba como de costumbre. Dijo que había ido al centro del pueblo y que todo le iba mal. Su abogado le había dicho que calculaba que ganaría el pleito y conseguiría el dinero si el juicio empezaba alguna vez, pero que siempre había formas de irlo aplazando, y el juez Thatcher se las sabía todas. Dijo que según la gente iba a haber otro juicio para separarme de él y hacer que la viuda fuera mi tutora, y calculaban que esta vez ganaría ella. Aquello me puso muy nervioso, porque ya no quería volver a casa de la viuda y a tanta disciplina y civilización, como le llamaban. Entonces el viejo se puso a maldecir todas las cosas y a la gente que se le ocurría, y después volvió a maldecirlos otra vez para estar seguro de que no se le había olvidado nadie, y terminó con una especie de maldición general contra todos, hasta un montón de gente que no sabía cómo se llamaba, así que cuando llegaba a ellos decía como se llame, y seguía maldiciendo.
Dijo que ya le gustaría a él ver cómo se me llevaba la viuda. Dijo que iba a estar atento y que si trataban de hacerle eso, conocía un sitio a seis o siete millas de distancia donde esconderme, y donde podrían buscar hasta caerse muertos sin encontrarme. Aquello volvió a ponerme nervioso, pero sólo un minuto; calculaba que para entonces yo ya no andaría por allí.
El viejo me hizo ir al bote a buscar lo que había traído. Había un saco de cincuenta libras de avena de maíz y un cuarto de tocino entreverado, municiones, una jarra de whisky de cuatro galones y un libro viejo y dos periódicos para rellenar ranuras, además de algo de estopa. Llevé una carga y luego volví a sentarme en la proa del bote a descansar. Volví a pensármelo todo y decidí escaparme con la escopeta y algunos sedales, y cuando me escapara me iría al bosque. Pensé que no me quedaría en un sitio fijo, sino que iría de un lado para otro del país, sobre todo de noche, cazando y pescando para tener comida, hasta llegar tan lejos que ni el viejo ni la viuda me pudieran encontrar nunca. Calculé que podía terminar de serrar y marcharme aquella noche si padre se emborrachaba lo suficiente, como suponía que iba a pasar. Me entusiasmé tanto que no me di cuenta del tiempo que pasaba hasta que el viejo se puso a gritar y me preguntó si me había dormido o ahogado.
Llevé todas las cosas a la cabaña y luego ya oscureció. Mientras yo cocinaba la cena el viejo se echó un par de tragos como para irse calentando y empezó a armar jaleo otra vez. Ya se había emborrachado en el pueblo y había pasado la noche en la cuneta, y verdaderamente era un espectáculo. Cualquiera pensaría que era Adán: no se veía de él nada más que barro. Cuando estaba bastante bebido casi siempre se metía con el gobierno. Aquella vez dijo:
–¡Y a esto lo llaman gobierno!, pues no hay más que mirar para ver lo que es. Hacen una ley para quitarle a un hombre su hijo: su propio hijo, con todo el trabajo y todas las preocupaciones y los gastos que me ha llevado criarlo. Sí, y justo cuando ese hombre por fin ha criado a su hijo que ya está en edad de ponerse a trabajar y empezar a hacer algo por él para que pueda descansar, va la ley y se lo quita. ¡Y a eso lo llaman gobierno! Y no es todo. La ley apoya a ese viejo del juez Thatcher y le ayuda a quitarme mis bienes. Fijarse lo que hace la ley: la ley agarra a un hombre que tiene seis mil dólares o más y lo encierra en una vieja cabaña como esta y deja que vaya vestido con una ropa que no es digna ni de un cerdo. ¡Y a eso lo llaman gobierno! Con un gobierno así no hay forma de que uno tenga derechos. A veces me da la tentación de marcharme del país para siempre. Sí, y se lo he dicho; se lo he dicho al viejo Thatcher a la cara. Me lo oyeron montones de personas y pueden decir que lo dije: «Por dos centavos me iría de este maldito país y no volvería ni aunque me pagaran». Eso fue exactamente lo que dije; «Miren este sombrero –si es que se le puede llamar sombrero–, que se le levanta la tapa y el resto se baja hasta que se cae debajo de la barbilla y ya no es ni un sombrero ni nada, sino más bien como si me hubieran metido la cabeza en un tubo de chimenea. Mírenlo. Vaya un sombrero para un tipo como yo, uno de los hombres más ricos de este pueblo si me se reconocieran mis derechos».
«Ah, sí, este gobierno es maravilloso, maravilloso y no hay más que verlo. Yo he visto a un negro libre de Ohio: un mulato, casi igual de blanco que un blanco. Llevaba la camisa más blanca que hayan visto en su vida y el sombrero más lustroso, y en todo el pueblo no hay nadie que tenga una ropa igual de buena, y llevaba un reloj de oro con su cadena y un bastón con puño de plata: era el nabab de pelo blanco más impresionante del estado. Y, ¿qué se creen?» Dijeron que era profesor de una universidad, y que hablaba montones de idiomas y que sabía de todo. Y eso no es lo peor. Dijeron que en su estado podía votar. Aquello ya era demasiado. Les dije a todos: «¿Qué pasa con este país? Si fuera día de elecciones y yo pensara ir a votar si no estaba demasiado borracho para llegar, cuando me dijeran que había un estado en este país donde dejan votar a ese negro, yo ya no iría». Volví a decir: «No voy a volver a votar». Eso fue lo que dije, palabra por palabra; me oyeron todos, y por mí que se pudra el país: yo no voy a volver a votar en mi vida. Y los aires que se daba ese negro: pero si no se abría del camino, le hubiera dado yo un empujón. Y yo voy y le digo a la gente:
«¿Por qué no mandan a subasta a este negro y lo venden? Me gustaría saberlo». Y, ¿sabes lo que dijeron? Pues dijeron que no se podía vender hasta que llevara seis meses en el estado y todavía no llevaba tanto tiempo. Pero vamos, para que veas. Y llaman a eso un gobierno cuando no se puede vender a un negro libre hasta que lleva seis meses en el estado. Pues vaya un gobierno que dice que es gobierno y hace como que es gobierno y se cree que es un gobierno y luego se tiene que quedar tan tranquilo seis meses enteros antes de echarle mano a un negro libre que anda por allí al acecho, robando, infernal, con sus camisas blancas, y... »
Padre estaba tan enfadado que no se dio cuenta de adónde le llevaban las piernas, así que se tropezó con el barril de cerdo salado y se despellejó los tobillos y el resto de su discurso fue una serie de insultos de lo más terrible, sobre todo contra el negro y el gobierno, aunque también le dedicó algunos al barril, intercalados de vez en cuando. Daba saltos por la cabaña como un loco, primero con una pierna y luego con la otra, agarrándose primero un tobillo y luego el otro, y por fin soltó una patada de repente con el pie izquierdo contra el barril. Pero no hizo bien, porque pegó con la bota por la que se le salían dos de los dedos del pie, así es que empezó a gritar de manera que se le ponían a uno los pelos de punta y se cayó al suelo, se echó a rodar agarrándose los dedos del pie y soltó peores maldiciones que todas las anteriores. Él mismo lo dijo después: había oído al viejo Sowberry en sus buenos tiempos y afirmó que también lo había superado, pero a mí me parece que a lo mejor exageraba algo.
Después de la cena padre le dio a la garrafa diciendo que allí tenía suficiente whisky para dos curdas y un delírium trémens. Era lo que decía siempre. Pensé que estaría totalmente borracho dentro de una hora, y entonces yo robaría la llave o me escaparía, una de las dos cosas. Siguió bebiendo y bebiendo y al cabo de un rato se tumbó encima de las mantas; pero no tuve suerte. No se durmió del todo, sino que se despertaba a ratos. Se pasó mucho rato gimiendo y quejándose y dando vueltas de un lado para otro. Por fin, me dio tanto sueño que no pude seguir con los ojos abiertos y sin darme cuenta me quedé totalmente dormido, con la vela encendida.
No sé cuánto tiempo estaría dormido, pero de pronto sonó un grito horrible y me desperté. Era padre, que parecía loco y saltaba de un sitio para otro gritando que allí había serpientes. Decía que se le subían por las piernas, y después daba un salto y un grito y decía que una le había mordido en la mejilla, pero yo no veía ninguna serpiente. Empezó a correr dando vueltas por la cabaña, gritando: «¡Quítamela de ahí! ¡Quítamela de ahí! ¡Me está mordiendo el cuello!» Nunca he visto a nadie con una mirada así de loca. Enseguida se agotó y cayó al suelo jadeando; entonces se puso a dar vueltas a toda velocidad, pegando patadas por todas partes y golpeando el aire y agarrándolo con las manos, gritando y diciendo que se lo estaban llevando los diablos. Poco a poco comenzó a cansarse y se quedó callado un rato, quejándose. Después se mantuvo quieto y no hizo ni un ruido. A lo lejos, en el bosque, se oían los búhos y los lobos y todo parecía estar en un silencio terrible. Él estaba acostado en un rincón.
Después de un rato se levantó en parte a escuchar, con la cabeza hacia un lado. Y dijo, en voz muy baja:
––Paaam... Paaam... Paaam...; son los muertos, paaam... paaam...; vienen a buscarme, pero yo no me voy. ¡Ah, ahí están! ¡No me toquen... no! Fuera esas manos... están frías; que me suelten. ¡Dejen en paz a este pobre diablo!
Después se puso a cuatro patas y se fue gateando, pidiéndoles que lo dejaran en paz, y se envolvió en la manta y se metió como pudo bajo la mesa de pino, mientras seguía rogándoles, y después se echó a llorar. Se le oía por debajo de la manta.
Luego salió rodando y se puso en pie de un salto con aire de loco, me vio y se me tiró encima. Me persiguió por toda la cabaña con una navaja de resorte, llamándose el Ángel de la Muerte y diciendo que me iba a matar, y ya no podría volver a buscarlo. Le rogué; le dije que no era más que Huck, pero se echó a reír con una risa chirriante, y no paró de rugir, de maldecir y perseguirme. Una vez, cuando frené de golpe y lo iba a esquivar por debajo del brazo, me echó mano y me agarró por la chaqueta entre los hombros y creí que allí acababa yo, pero me quité la chaqueta rápido como el rayo y me salvé. Enseguida volvió a agotarse y se dejó caer de espaldas contra la puerta y dijo que iba a descansar un momento antes de matarme. Escondió la navaja donde estaba sentado y dijo que iba a dormir para recuperar fuerzas y después ya se vería quién era quién.
De forma que se quedó dormido muy rápido. Entonces yo saqué la silla vieja que tenía el asiento roto y me subí en ella con mucha calma, para no hacer nada de ruido, y bajé la escopeta. Le metí la baqueta para asegurarme de que estaba cargada y después la coloqué encima del barril de nabos, apuntando a padre, y me senté detrás de ella hasta que él se moviera. Y el tiempo fue pasando muy despacio, siempre en silencio.
Capítulo 7
–¡Arriba! ¿Qué haces?
Abrí los ojos y miré por todas partes, tratando de ver dónde estaba. Ya había salido el sol y yo me había dormido como un tronco. Padre estaba en pie a mi lado, con cara agria y aspecto de sentirse mal.
–¿Qué haces con esa escopeta?
Pensé que no sabía nada de lo que había pasado, así que le dije:
–Trató de entrar alguien, así que estaba vigilando.
–¿Por qué no me has despertado?
–Bueno, lo intenté, pero no pude; no te enterabas.
–Está bien. No de quedes ahí de charla todo el día, vete afuera a ver si hay algún pescado en el sedal para el desayuno. Voy dentro de un momento.
Abrió la puerta y salí a la orilla del río. Vi pedazos de ramas y otras cosas que bajaban flotando y algunas cortezas de árbol, así que comprendí que el río había empezado a subir. Pensé que de haber estado en el pueblo me lo habría pasado estupendo. La crecida de junio siempre me traía suerte, porque en cuanto llega esa crecida bajan maderos cortados y pedazos de balsas de troncos: a veces una docena de troncos juntos; así que no hay más que cogerlos y vendérselos a la serrería y los carpinteros.
Subí por la orilla con un ojo atento a padre y otro a lo que pudiese traer la crecida. Y de pronto llega una canoa; y además estupenda, de unos trece o catorce pies de largo, navegando muy tiesa como un pato. Salté de cabeza al agua como una rana, vestido y todo, y nadé hacia la canoa. Me imaginaba que llevaría alguien dentro, porque es lo que a veces hacen algunos para engañar a la gente, y cuando alguien está a punto de sacar un bote a la orilla, se levantan y se echan a reír. Pero aquella vez no. Era una canoa que iba a la deriva de verdad y me metí en ella y la llevé a la orilla. Pensé que el viejo se alegraría cuando la viera: valdría diez dólares. Pero cuando llegué a la orilla todavía no se veía a padre, y como yo me estaba metiendo con ella en un arroyo medio escondido, todo cubierto de sauces y de lianas, se me ocurrió otra idea: pensé en dejarla bien escondida y después, en lugar de irme al bosque cuando me escapara, bajaría unas cincuenta millas por el río y me quedaría acampado en un sitio para siempre, sin los problemas que da andar a pie de un lado para otro.
Aquello estaba muy cerca de la choza y todo el tiempo me parecía que oía llegar al viejo, pero logré esconderla y después salí y miré por entre un grupo de sauces y vi al viejo sendero abajo, apuntando a un pájaro con la escopeta. Así es que no había visto nada.
Cuando llegó, yo estaba tirando con todas mis fuerzas de un sedal puesto a la rastra. Me insultó un poco por ser tan lento, pero le dije que me había caído al río y que por eso había tardado tanto. Sabía que se iba a dar cuenta de que estaba mojado y que entonces se pondría a hacer preguntas. Sacamos de la rastra cinco peces gato y nos fuimos a casa. Cuando nos echamos la siesta después de desayunar, porque los dos estábamos agotados, me puse a pensar que si podía arreglármelas para que ni padre ni la viuda trataran de seguirme, estaría más a salvo que si confiara en la suerte para llegar muy lejos antes de que me echaran de menos; ya se entiende, podían pasar miles de cosas.
Bueno, durante un rato no se me ocurrió nada, pero después padre se levantó un momento a beberse otro barril de agua, y dice:
–Si vuelve otro hombre a espiarnos por aquí me despiertas, ¿de acuerdo? Ese hombre no ha venido para nada bueno. Yo le habría pegado un tiro. La próxima vez me despiertas, ¿me escuchaste?
Después se acostó y se volvió a dormir; lo que había dicho me dio la idea exacta que yo quería, así que me dije: «Puedo arreglarlo para que a nadie se le ocurra seguirme».
Hacia mediodía nos levantamos y subimos por la ribera. El río crecía a toda prisa y con el agua bajaban montones de cosas. Al cabo de un rato apareció un pedazo de una balsa: nueve troncos atados. Salimos con el bote y nos lo llevamos a tierra. Después comimos. Cualquiera que no fuese padre habría esperado a ver qué pasaba aquel día para llevarnos más cosas, pero ese no era su estilo. Con nueve troncos le bastaba para una vez; tenía que ir inmediatamente al pueblo a venderlos. Así que hacia las tres y media me encerró y se fue con el bote y empezó a remolcar la balsa. Calculé que aquella noche no volvería. Esperé hasta que me pareció que ya estaba lo bastante lejos y entonces saqué el serrucho y me puse a trabajar en aquel tronco. Antes de que él terminara de cruzar el río yo ya había salido por el agujero; él y su balsa no eran más que una mancha en el agua, allá a lo lejos. Agarré el saco de harina de maíz, lo llevé adonde estaba escondida la canoa y aparté las hojas de parra y las ramas y lo metí; después hice lo mismo con el cuarto de tocino ahumado, y luego con la garrafa de whisky. Me llevé todo el café y el azúcar que había, y todas las municiones. Me llevé el papel de relleno, el cubo y la cantimplora; saqué un cazo, una taza de metal y mi viejo serrucho y dos mantas, el sartén y la cafetera. Agarré los sedales y las cerillas y otras cosas: todo lo que valía algo. Vacié la cabaña. Necesitaba un hacha pero no había más que la del montón de leña y sabía por qué iba a dejarla allí. Saqué la escopeta y terminé. Había dejado toda la tierra apisonada con la salida del agujero y con el transporte de tantas cosas. Así que lo arreglé como pude, echando tierra por encima, con lo que se disimulaba la parte apisonada y el serrín que había caído. Después volví a dejar en su sitio el pedazo de tronco y le puse dos piedras por debajo y otra de lado para que no se cayera, porque de esa parte era irregular y no daba del todo en el suelo. Si se quedaba uno a cuatro o cinco pies de distancia, sin saber que estaba aserrado, no se veía, y además aquella era la parte trasera de la cabaña y no era probable que nadie se pusiera a mirar por allí.
Hasta llegar a la canoa no había más que hierba, así que no había dejado huellas. Di una vuelta para estar seguro. Me quedé en la ribera y miré río arriba y abajo. No había peligro. Así que agarré la escopeta y me metí un poco en el bosque. Estaba buscando pájaros que cazar cuando vi un cerdo asilvestrado; los cerdos se asilvestraban enseguida por aquella parte cuando se escapaban de las granjas de la pradera. A éste le pegué un tiro y me lo llevé al campamento.
Agarré el hacha y salté la puerta. La destrocé todo lo que pude. Metí dentro al cerdo y lo arrastré casi hasta la mesa y le corté el cuello con el hacha y lo dejé en tierra para que sangrara; digo en tierra porque era tierra: apisonada y sin tablones en el suelo. Después saqué un saco viejo y lo llené de piedras grandes ––todas las que podía arrastrar––, empecé donde estaba el cerdo y lo arrastré a la puerta y por el bosque hasta el río, donde lo tiré; se hundió y desapareció. Era fácil ver que se había arrastrado algo por el suelo. Pensé que ojalá hubiera estado Tom Sawyer allí; sabía que le interesaban estas cosas y que él pondría los detalles precisos. Nadie sabía adornar las cosas como Tom Sawyer en un asunto así.
Bueno, lo último que hice fue arrancarme algo de pelo, manchar el hacha de sangre y dejarla en la trasera, tirada en un rincón. Después agarré el cerdo y me lo tapé contra el pecho con la chaqueta (para que no goteara) hasta llegar bien lejos de la casa, y lo tiré al río. Después se me ocurrió otra cosa. Así que fui a sacar el saco de harina y el viejo serrucho de la canoa y los llevé a la casa. Dejé el saco donde solía estar y le hice un agujero en el fondo con el serrucho, porque allí no había cuchillos ni tenedores: padre lo cocinaba todo con la navaja. Después llevé el saco unas cien yardas por la hierba, entre los sauces, hacia el este de la casa, a un lago poco profundo que tenía cinco millas de ancho y estaba lleno de juncos y también de patos cuando era temporada. Había un riachuelo o un arroyo que salía de allí por el otro lado y que recorría millas y millas, no sé por dónde, pero no iba al río. La harina iba moviéndose y dejando una pequeña huella todo el camino del lago. Allí tiré también la piedra de afilar de padre, para que pareciese algo accidental. Después cerré el agujero del saco de harina con un cordel para que no cayera más y me lo volví a llevar con el serrucho a la canoa.
Ya estaba casi oscuro, así que dejé la canoa río abajo tapada por unos sauces que caían sobre la ribera y esperé a que saliera la luna. Amarré la canoa a un sauce; después comí algo y al cabo de un rato me eché en la canoa a fumar una pipa y a hacer un plan. Pensé: «Van a seguir la pista de ese saco de piedras hasta la orilla y después dragarán el río para buscarme. Van a seguir la huella de harina hasta el lago, buscar por el arroyo que sale de él para encontrar a los ladrones que me mataron y se llevaron las cosas. No van a buscar en el río nada más que mi cadáver. Después se cansarán enseguida y ya no se preocuparán más por mí. Muy bien, puedo quedarme donde me apetezca. Con la isla de Jackson me basta; la conozco muy bien y ahí nunca va nadie. Y después puedo ir al pueblo por las noches, buscar por ahí y llevarme lo que necesite. La isla de Jackson está bien».
Estaba bastante cansado y sin darme cuenta me quedé dormido. Cuando me desperté no supe durante un momento dónde estaba. Me senté y miré a los lados, un poco asustado. Después me acordé. El río parecía tener millas y millas de ancho. La luna brillaba tanto que podían contarse los troncos que bajaban a la deriva, negros y silenciosos, a cientos de yardas de la orilla. Todo estaba en un silencio total y parecía ser tarde, olía a que era tarde. Ya saben a qué me refiero... No se con qué palabras decirlo.
Bostecé y me estiré a gusto, y estaba a punto de desamarrar para ponerme en marcha cuando oí un ruido en el agua. Escuché. Enseguida comprendí lo que era. Era ese ruido acompasado y sordo que hacen los remos en los toletes en el silencio de la noche. Miré entre las ramas de los sauces y allí estaba: un bote en el río. No veía cuánta gente llevaba. Seguía acercándose, y cuando llegó frente a mí sólo llevaba a un hombre. Y pensé: «A lo mejor es padre», aunque no lo esperaba. Fue pasando río abajo con la corriente y al cabo de un rato llegó balanceándose a la orilla, donde el agua estaba tranquila, y pasó tan cerca que podría haberlo tocado alargando la escopeta. Bueno, pues sí era padre, y encima sereno, por la forma en que dejó los remos.
No perdí el tiempo. Al momento siguiente iba río abajo, en silencio pero rápido, a la sombra de la ribera. Recorrí dos millas y media y después me aparté un cuarto de milla más hacia el centro del río, porque enseguida iba a pasar por el desembarcadero del transbordador y podía verme gente y llamarme. Me puse entre las maderas que bajaban a la deriva y después me tumbé en el fondo de la canoa y dejé que esta flotara sola. Allí me quedé, descansé bien y me fumé una pipa, contemplando el cielo; no había ni una nube. El cielo parece siempre tan profundo cuando se echa uno de espaldas a la luz de la luna; nunca me había dado cuenta hasta entonces. ¡Y cuántas cosas se oyen de lejos en noches así! Oí a gente que hablaba en el desembarcadero. Y oí lo que decían: cada una de sus palabras. Un hombre comentó que ya llegaban los días largos y también las noches cortas. El otro dijo que esta no era de las cortas, calculaba, y después se echaron a reír y lo volvieron a decir una vez y otra y se volvieron a reír; después despertaron a otro y se lo dijeron riéndose, pero él no se rió; soltó algo de muy mal humor y lo dejaron en paz. El primero de ellos dijo que seguro que se lo decía a su vieja porque le iba a hacer mucha gracia, pero dijo que aquello no era nada en comparación con las cosas que había dicho en sus tiempos. Oí decir a un hombre que casi eran las tres y esperaba que la luz del día no tardara en llegar más de una semana. Después la conversación se fue alejando cada vez más, y yo ya no podía distinguir las palabras, pero sí el ruido y de vez en cuando también una risa, sólo que ahora todo parecía muy lejos.
Ya había pasado el transbordador. Me levanté y allí estaba la isla de Jackson, unas dos millas y media río abajo, llena de árboles y levantándose en medio del río, grande, oscura y sólida, como un barco de vapor sin ninguna luz. No había ni una señal en la barra de la punta: ahora todo aquello estaba sumergido.
No me llevó mucho tiempo llegar allí. Pasé junto a la punta a gran velocidad, dada la rapidez de la corriente, y después llegué a las aguas calmadas y desembarqué del lado que daba a la orilla de Illinois. Metí la canoa en una hendidura profunda de la ribera que ya había visto antes. Tuve que separar las ramas de los sauces para entrar, y cuando amarré nadie podía verla desde fuera.
Subí y me senté en un tronco en la punta de la isla a contemplar el gran río y el maderamen que pasaba y el pueblo, a tres millas de distancia, donde se veían parpadear tres o cuatro luces. Había una balsa enorme de troncos que flotaba una milla aguas arriba y que iba bajando con un farol encendido en medio. Vi cómo llegaba poco a poco, y cuando estaba casi enfrente de mí oí que un hombre decía: «¡Ohé, remos de popa! ¡viren la proa a estribor!» Lo oí igual de bien que si aquel hombre hubiera estado a mi lado.
Ahora ya se veía algo de gris en el cielo y yo me metí en el bosque y me eché una siesta antes de desayunar.