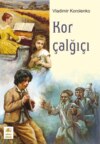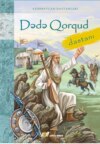Kitabı oku: «120 días de Sodoma»
120 días de Sodoma

120 días de Sodoma (1094) Marqués de Sade
Editorial Cõ
Leemos Contigo Editorial S.A.S. de C.V.
edicion@editorialco.com
Edición: Julio 2021
Imagen de portada: Rawpixel
Traducción: Ricardo García
Prohibida la reproducción parcial o total sin la autorización escrita del editor.
Índice
1 Primera parte
2 Introducción
3 Segunda parte
4 Plan
5 Tercera parte
6 Primero de enero
7 Cuarta parte
8 .
9 Suplicios como suplemento
Primera parte
Las 150 pasiones simples o de primera clase que comprenden los treinta días de noviembre empleados en la narración de la Duclos, se entremezclan con los acontecimientos escandalosos del Castillo en forma de diario durante el mencionado mes.
Introducción
Las guerras considerables que Luis xiv tuvo que sostener durante su reinado, agotando el Tesoro del Estado y las facultades del pueblo, encontraron sin embargo el secreto de enriquecer a una enorme cantidad de sanguijuelas siempre al acecho de las calamidades públicas provocándolas en lugar de apaciguarlas, para poder sacar más ventajas. El final de ese reinado, tan sublime por otra parte, es acaso una de las épocas del imperio francés en que se vio el mayor número de estas fortunas oscuras que sólo brillan por un lujo y unas orgías tan secretas como ellas. En las postrimerías de dicho reinado y poco antes de que el regente hubiese tratado a través del famoso tribunal conocido por el nombre de Sala de Justicia de hacer restituir lo mal adquirido por esa tarifa de arrendadores de contribuciones, cuatro de ellos imaginaron la singular orgía de que hablaremos. Sería un error creer que sólo la plebe se había ocupado de esta exacción, puesto que estaba acaudillada por tres grandes señores. El duque de Blangis y su hermano el obispo, que habían hecho inmensas fortunas, son pruebas incontestables de que la nobleza no desdeñaba más que los otros los medios de enriquecerse por este camino. Estos dos ilustres personajes, íntimamente ligados por los placeres y los negocios con el célebre Durcet y el presidente Curval, fueron los primeros que imaginaron la orgía cuya historia narramos, y tras comunicársela a esos dos amigos los cuatro fueron los actores de los famosos desenfrenos.
Desde hacía más de seis años estos cuatro libertinos, unidos por la similitud de sus riquezas y sus gustos, habían imaginado estrechar sus lazos mediante alianzas en las que el desenfreno tenía más parte que cualquier otro de los motivos que generalmente forman estos vínculos. He aquí cuáles habían sido sus arreglos: el duque de Blangis, viudo de tres esposas, de una de las cuales le quedaban dos hijas, habiendo advertido que el presidente Curval mostraba ciertos deseos de casarse con la mayor, a pesar de estar bien enterado de las familiaridades que el padre se había permitido con ella, el duque, digo, imaginó de pronto esta triple alianza.
—Tú quieres a Julie por esposa —dijo a Curval—. Te la doy sin vacilar, pero con una condición: que no te muestres celoso, y que ella, aunque sea tu mujer, siga concediéndome los mismos favores de siempre, y, además, que te unas a mí para convencer a nuestro común amigo Durcet para que me entregue a su hija Constance, la cual ha suscitado en mí los mismos sentimientos que tú experimentas por Julie.
—Pero no ignoras que Durcet es tan libertino como tú... —dijo Curval.
—Sé todo lo que puede saberse —contestó el duque—. ¿Crees que a nuestra edad y con nuestra manera de pensar detienen esas cosas? ¿Crees que yo quiero una mujer para hacerla mi amante? La quiero para que sirva a mis caprichos, para que vele y encubra una infinidad de pequeñas orgías secretas que el manto del matrimonio tapa de maravilla. En una palabra: la quiero como tú quieres a mi hija. ¿Te imaginas que ignoro el fin que persigues y tus deseos?
Nosotros los libertinos tomamos mujeres para que sean nuestras esclavas; su calidad de esposas las hace más sumisas que si fuesen amantes. Tú sabes cómo se aprecia el despotismo en los placeres que gozamos.
En ese momento entró Durcet. Los dos amigos lo pusieron al corriente de la conversación, y el arrendador de contribuciones, encantado por la oportunidad que se le ofrecía de confesar sus sentimientos por Adélaïde, hija del presidente, aceptó al duque como yerno a condición de que él se convirtiera en yerno de Curval. No tardaron en concertarse los tres matrimonios, las dotes fueron inmensas e iguales las cláusulas.
El presidente, tan culpable como sus dos amigos, confesó, sin que esto molestase a Durcet, su pequeño comercio secreto con su propia hija, ante lo cual los tres padres, deseosos de conservar cada uno sus derechos, convinieron, para ampliarlos más aún, en que las tres jóvenes, únicamente ligadas por los bienes y el nombre de sus esposos, pertenecerían, corporalmente, y por igual, a cada uno de ellos, bajo pena de los castigos más severos si infringían alguna de las cláusulas a las que las sujetaban.
En vísperas de concluir el contrato, el obispo, compañero de placeres de los dos amigos de su hermano, propuso que se añadiera una cuarta persona a la alianza, si es que querían dejarlo participar en las otras tres. Esta persona, la segunda hija del duque, y por consiguiente, su sobrina, le pertenecía más de lo que se creía. Había tenido enredos con su cuñada, y los dos hermanos sabían sin lugar a dudas que la existencia de esta joven que se llamaba Aline se debía ciertamente más al obispo que al duque; el obispo, que se había preocupado de Aline desde el día de su nacimiento, no la había visto llegar a la edad de los encantos sin haber querido gozarlos, como es de suponer. Sobre este punto, pues, estaba a la par de sus cofrades y su propuesta comercial tenía el mismo grado de avaricia o de degradación; pero como los atractivos y la juventud de la muchacha superaban los de sus tres compañeras, la proposición fue aceptada sin vacilar. El obispo, como los otros tres, cedió sin dejar de conservar sus derechos. Así, cada uno de nuestros cuatro personajes se convirtió, pues, en marido de cuatro mujeres. Para comodidad del lector, recapitulemos la situación basada en el convenio:
El duque, padre de Julie, se convirtió en el esposo de Constance, hija de Durcet.
Durcet, padre de Constance, se convirtió en el esposo de Adélaïde, hija del presidente.
El presidente, padre de Adélaïde, se convirtió en el esposo de Julie, hija mayor del duque.
El obispo, tío y padre de Aline, se convirtió en el esposo de las otras tres al ceder a Aline a sus amigos, sin renunciar a los derechos que tenía sobre ella.
Estas felices bodas se celebraron en una magnífica propiedad que el duque poseía en el Borbonés, y dejo a los lectores que se imaginen las orgías que se celebraron allí; la necesidad de describir otras nos priva del placer que hubiéramos experimentado pintando éstas.
A su regreso, la asociación de nuestros cuatro amigos se hizo más estable, y como es importante darlos a conocer bien, un pequeño detalle de sus arreglos lúbricos servirá, creo yo, para arrojar luz sobre los caracteres de esos desenfrenados, mientras esperamos el momento de tratarlos por separado para desarrollarlos todavía mejor.
La sociedad disponía de una bolsa común que administraba por turno uno de los miembros durante seis meses, pero los fondos de esta bolsa, que sólo debían emplearse para los placeres, eran inmensos. Su excesiva fortuna les permitía sobre este tema cosas muy singulares y el lector no debe sorprenderse cuando se le diga que había destinados dos millones anuales para atender únicamente a los placeres de la buena mesa y la lujuria.
Cuatro famosas alcahuetas para las mujeres y otros tantos alcahuetes para los hombres se dedicaban por entero a encontrar, en la capital y en las provincias, todo lo que de un modo u otro podía satisfacer su sensualidad. Por regla general hacían juntos cuatro cenas cada semana —en cuatro diferentes casas de campo situadas en los cuatro extremos de París—. En la primera de estas cenas, destinada únicamente a los placeres de sodomía, sólo se admitía a hombres. En ella se veía regularmente a dieciséis jóvenes entre veinte y treinta años cuyas inmensas facultades hacían gozar a nuestros cuatro héroes, en calidad de mujeres, los más sensuales placeres. Eran escogidos exclusivamente por la talla de su miembro, y era casi necesario que ese soberbio miembro fuese de tal magnificencia que nunca hubiese podido penetrar en ninguna mujer. Era una condición esencial. Y como no se escatimaban gastos para la despensa, rara era la vez que no estuviese repleta. Pero con el fin de gozar a la vez de todos los placeres, a estos dieciséis maridos se sumaba el mismo número de donceles mucho más jóvenes y que tenían que cumplir las funciones de mujeres. Estos eran escogidos entre la edad de doce y dieciocho años. Para ser admitidos era necesario poseer una lozanía, un rostro, una gracia, un porte, una inocencia y un candor muy superiores a todo lo que nuestros pinceles podrían pintar. Ninguna mujer podía ser recibida en estas orgías masculinas, donde se realizaba todo lo que Sodoma y Gomorra inventaron de más lujurioso.
La segunda cena estaba consagrada a las muchachas de buen tono que, obligadas a renunciar a su orgulloso lujo y a la insolencia ordinaria de su comportamiento, eran obligadas —debido a las sumas recibidas— a entregarse a los caprichos más irregulares, incluidos los ultrajes, de los libertinos. Por lo regular eran doce, y como París no hubiera podido abastecer, para variar este género con la frecuencia precisa se alternaban estas veladas con otras, donde sólo se admitía el mismo número de damas distinguidas, desde la clase de los procuradores hasta la de los oficiales. Hay más de cuatro o cinco mil mujeres en París que pertenecen a una u otra de estas clases, a las que la necesidad o el lujo obliga a tomar parte en este tipo de fiestas; sólo es cuestión de estar bien servido para encontrar mujeres de éstas, y como nuestros libertinos lo estaban en gran medida, encontraban a menudo maravillas en esta clase singular. Pero por más que se fuese una mujer honrada, era preciso someterse a todo, y el libertinaje que nunca admite límites se enardecía de una manera particular imponiendo horrores e infamias a lo que la naturaleza y las convenciones sociales parecían inclinadas a apartar de tales pruebas. Si se iba allá era necesario hacerlo todo, y como nuestros cuatro miserables tenían todos los gustos del más crapuloso e insigne desenfreno, este consentimiento esencial a sus deseos no era poca cosa.
La tercera cena estaba destinada a los seres más viles y mancillados que puedan existir. A quien conoce las desviaciones del desenfreno este refinamiento le parecerá algo muy sencillo: resulta muy voluptuoso revolcarse, por decirlo así, en la basura con seres de esta clase; en ella se encuentra el abandono más completo, la más monstruosa crápula, el envilecimiento más completo, y estos placeres, comparados con los que se gozaron la víspera o con las criaturas distinguidas que nos los proporcionaron, hacen más picantes uno y otro exceso. En este caso, como la orgía era más completa, nada se había olvidado para hacerla más numerosa y excitante. Tomaban parte, durante seis horas, unas cien putas, y muy a menudo no todas las cien salían enteras. Pero no nos anticipemos; estos refinamientos tienen detalles de los que no podemos ocuparnos aún.
La cuarta cena estaba reservada a las vírgenes, cuya edad oscilaba entre los siete y los quince años. Su condición daba lo mismo; sólo se trataba de su rostro, que tenía que ser encantador, y en cuanto a la seguridad de sus primicias era necesario que éstas fuesen auténticas.
¡Increíble refinamiento del libertinaje! No se trataba de que ellos deseasen ciertamente coger todas aquellas rosas. ¿Cómo hubieran podido hacerlo si ellas eran ofrecidas siempre en número de veinte, y si de nuestros cuatro libertinos solamente dos se encontraban en estado de poder entregarse al acto de que se trata, y uno de los otros dos, el arrendador de contribuciones, no experimentaba ninguna erección y el obispo no podía en absoluto gozar más que de una manera susceptible, hago la precisión, de deshonrar a una virgen pero que la dejaba siempre entera? No importa.
Era necesario que las veinte primicias estuvieran allí, y las que no resultaban perjudicadas por ellos se convertían ante ellos en presa de ciertos criados tan libertinos como sus amos y que siempre tenían cerca por más de una razón.
Independientemente de estas cuatro cenas, había todos los viernes una secreta y particular, mucho menos numerosa que las otras cuatro, aunque tal vez infinitamente más cara. A dicha cena sólo se admitían cuatro señoritas de alcurnia, raptadas de casa de sus padres a fuerza de engaños y de dinero. Las mujeres de nuestros libertinos participaban casi siempre en esta orgía, y su extrema sumisión, sus cuidados, sus servicios, la hacían siempre más excitante. En cuanto a la comida de estas cenas, es inútil decir que era tan abundante como exquisita. Ninguna de aquellas cenas costaba menos de diez mil francos y se acumulaba allí todo lo que Francia y el extranjero pueden ofrecer de más raro y exquisito.
Los vinos y los licores eran de primera calidad y abundantes; las frutas de todas las estaciones se encontraban allí hasta en invierno. Se puede asegurar, en una palabra, que la mesa del primer monarca de la Tierra no estaba servida con tanto lujo y magnificencia.
Volvamos ahora sobre nuestros pasos y pintemos lo mejor que nos sea posible, para el lector, a cada uno de estos cuatro personajes, no embelleciéndolos para seducir o cautivar, sino con los mismos pinceles de la naturaleza, la cual, a pesar de todo su desorden, es a menudo sublime, incluso cuando más se deprava. Porque, osemos decirlo de paso, si el crimen carece de esa clase de delicadeza que se encuentra en la virtud, ¿no tiene continuamente un carácter de grandeza y de sublimidad que lo hace superior siempre a los atractivos monótonos y afeminados de la virtud? Nos hablarán ustedes de la utilidad del uno y de la otra. ¿Pero es que nos incumbe escrutar las leyes de la naturaleza y debemos decidir nosotros si el vicio, siéndole tan necesario como la virtud, no nos inspira quizás en igual proporción la inclinación hacia uno u otra en razón de sus necesidades? Pero prosigamos.
El duque de Blangis, dueño a los dieciocho años de una fortuna ya inmensa, la cual se acrecentó después por las rentas que percibió, sufrió todos los numerosos inconvenientes que surgen en torno de un joven rico, con influencia, y que no se niega nada; casi siempre en tal caso la medida de las fuerzas se convierte en la de los vicios, y uno se contiene tanto menos cuanto mayores son las facilidades de procurarse todo. Si el duque hubiese recibido de la naturaleza algunas cualidades primitivas, tal vez éstas hubiesen equilibrado los peligros de su posición, pero esta madre extravagante que parece a veces entenderse con la fortuna para que ésta favorezca todos los vicios que da a ciertos seres de los cuales espera cuidados muy diferentes de los que la virtud supone, y esto porque ella necesita tanto éstas como aquéllos, la naturaleza, digo, al destinar a Blangis una riqueza inmensa, le había precisamente ofrecido también todos los impulsos, todas las inspiraciones necesarias para abusar de su fortuna. Con un espíritu muy negro y perverso, le había dado el alma más vil y más dura, acompañada de los desórdenes en los gustos y los caprichos de donde nacía el espantoso libertinaje al que el duque se sentía tan singularmente inclinado. Había nacido falso, duro, imperioso, bárbaro, egoísta, tan pródigo para sus placeres como avaro cuando se trataba de ser útil, mentiroso, glotón, borracho, cobarde, sodomita, incestuoso, asesino, incendiario, ladrón, y ni una sola virtud compensaba tantos vicios. ¡Qué digo!: no solamente no respetaba ninguna, sino que todas las virtudes le causaban horror, y a menudo se le oía decir que un hombre, para ser verdaderamente feliz en este mundo, no sólo debería entregarse a todos los vicios, sino además no permitirse nunca ninguna virtud, y que no se trataba solamente de obrar mal siempre, sino también de no hacer nunca el bien.
El duque decía:“ Hay mucha gente que sólo se entrega al mal cuando es impulsada por sus pasiones; una vez recobrados de sus extravíos, sus almas regresan tranquilamente a los caminos de la virtud y pasan sus vidas de combates en errores y de errores en remordimientos sin que sea posible afirmar qué papel han representado en la Tierra”. Tales seres, continuaba, “deben ser desgraciados: siempre flotantes, siempre indecisos. Su vida transcurre odiando por la mañana lo que han hecho por la noche. Muy seguros de arrepentirse de los placeres que disfrutan se estremecen al permitírselos, de manera que se convierten a la vez en virtuosos en el crimen y criminales en la virtud. Mi carácter, más firme —añadía nuestro héroe—, no se desmentirá nunca de esta manera: no dudo nunca en mis decisiones, y como siempre estoy seguro de hallar el placer en lo que hago, jamás el arrepentimiento mella lo que me atrae. Inmutable en mis principios, porque me formé sólidamente en ellos desde mis años mozos, obro siempre de acuerdo con ellos. Por ellos he conocido el vacío y la nada de la virtud; la odio, y nunca caeré en ella. Mis principios me han convencido de que el vicio está hecho para que el hombre experimente esa vibración moral y física que es la fuente de las más deliciosas voluptuosidades, a las que me entrego. Desde el inicio me coloqué por encima de las quimeras de la religión, convencido de que la existencia del creador es un escandaloso absurdo en el que ni siquiera los niños creen. Ni siquiera necesito forzar mis inclinaciones para complacerlas. He recibido de la naturaleza estas inclinaciones, y no quiero irritarla frenándolas: si la naturaleza me las ha concedido malas es porque eran necesarias para sus designios. Yo sólo soy en sus manos una máquina que ella hace funcionar a placer, y ni uno solo de mis crímenes deja de servirle; cuantos más crímenes me aconseja, más necesita, y sería yo un necio si me opusiera a ella. Por lo tanto, sólo tengo contra mí a las leyes, pero las desafío. Mi oro y mi influencia me ponen por encima de esos azotes vulgares que sólo deben golpear al pueblo.”
Si se le objetaba al duque que en todos los hombres existen ideas acerca de lo justo y lo injusto que no podían ser más que fruto de la naturaleza, porque se encontraban también en todos los pueblos, hasta en los que no estaban civilizados, contestaba que estas ideas eran siempre relativas; que el más fuerte encontraba siempre muy justo lo que el débil consideraba como injusto y que si se les cambiaba de lugar ambos, al mismo tiempo, cambiarían igualmente de manera de pensar, de donde concluía que lo único realmente justo era lo que causaba placer e injusto lo que causaba aflicción; que en el momento en que tomaba cien luises del bolsillo de un hombre, realizaba una cosa muy justa para él, aunque el hombre robado la considerase todo lo contrario; que todas estas ideas, por ser arbitrarias, servían para encadenar a los tontos. Mediante estos razonamientos el duque justificaba todos sus desafueros y, como tenía mucho ingenio, sus argumentos parecían decisivos. Adecuando, pues, su conducta a su filosofía, el duque, desde su mocedad, se había abandonado sin freno a los extravíos más vergonzosos y extraordinarios. Su padre, que había muerto joven, lo había dejado, como he dicho, dueño de una fortuna inmensa, pero había puesto una cláusula en su testamento en virtud de la cual el joven dejaría gozar a su madre, mientras viviera, de una gran parte de dicha fortuna. Tal condición disgustó pronto a Blangis, y como criminal consideró que sólo el veneno podía ayudarlo, así que decidió emplearlo inmediatamente. Pero como el bribón comenzaba entonces la carrera del vicio, no se atrevió a obrar personalmente: encargó a una de sus hermanas, con la que mantenía relaciones criminales, la ejecución del envenenamiento, dándole a entender que si tenía éxito le entregaría parte de la fortuna que él recibiría como consecuencia de la muerte de la madre. Pero la joven se horrorizó ante tal proyecto, y el duque, viendo que su secreto mal confiado podía traicionarlo, decidió al punto de añadir a su víctima a la que había querido hacer su cómplice; las llevó a una de sus heredades, de donde las dos desgraciadas mujeres no regresaron nunca. Nada alienta tanto como un primer crimen impune. Después de esta prueba, el duque rompió todos sus frenos. En cuanto alguien oponía a sus deseos el más ligero obstáculo, el veneno era empleado inmediatamente. De los asesinatos necesarios pasó pronto a los de la voluptuosidad: concibió esta desgraciada perversión que nos hace encontrar placer en los males de los demás; se dio cuenta de que una conmoción violenta impuesta a un adversario cualquiera proporciona al conjunto de nuestros nervios una vibración cuyo efecto, al irritar los espíritus animales que circulan en la concavidad de dichos nervios, los obliga a presionar los nervios erectores y a producir, tras esta sacudida, lo que se llama una sensación lúbrica. En consecuencia, empezó a cometer robos y asesinatos, teniendo como único principio el desenfreno y el libertinaje, de la misma manera que otro, para acrecentar estas mismas pasiones, se contenta con ir a una casa pública. A los veintitrés años, junto con tres de sus compañeros de vicio, a los cuales había inculcado su filosofía, decidió detener una diligencia en pleno camino real, violar tanto a las mujeres como a los hombres, asesinarlos después, apoderarse del dinero del que no tenían ninguna necesidad y encontrarse los tres, aquella misma noche, en un baile de la ópera a fin de tener una coartada. Este crimen fue cometido: dos encantadoras señoritas fueron violadas y asesinadas en los brazos de su madre, y a eso puede añadirse muchos otros horrores, pero nadie sospechó nada. Cansado de una esposa encantadora que su padre le había dado antes de morir, el joven Blangis no tardó en mandarla a hacer compañía a los manes de su madre, de su hermana y de sus otras víctimas, y esto para poder casarse con una doncella muy rica, pero públicamente deshonrada, y que él sabía bien que era la amante de su hermano. Era la madre de Aline, una de las protagonistas de nuestra novela, de la cual se ha hablado antes.
Esta segunda esposa, pronto sacrificada como la primera, dio paso a una tercera, que poco después también corrió la misma suerte que la segunda. Se decía que era su corpulencia lo que mataba a todas sus mujeres, y como su gigantismo era exacto en todos sus puntos, el duque dejaba que se propagara un rumor que velaba la verdad. Aquel coloso horrible daba la impresión, en efecto, de Hércules o de un centauro: el duque tenía una estatura de cinco pies y once pulgadas, miembros de gran fuerza y energía, articulaciones dotadas de tremendo vigor, nervios elásticos. Añádase a esto un rostro viril y fiero, grandes ojos negros, hermosas cejas oscuras, nariz aquilina, hermosos dientes, un aspecto de salud y frescura, robustos hombros, anchas espaldas, aunque bien torneadas, bellas caderas, nalgas soberbias, las más hermosas piernas del mundo, un temperamento de hierro, una fuerza de caballo y el miembro de un verdadero mulo, sorprendentemente velludo, dotado de la facultad de lanzar su esperma tantas veces como quisiera en un día, incluso a la edad de cincuenta años, que era los que tenía a la sazón; una erección casi continua de dicho miembro cuyo tamaño era de ocho pulgadas de circunferencia por doce de largo, y tendremos el verdadero retrato del duque de Blangis.
Pero si esta obra maestra de la naturaleza era violento en sus deseos, ¿en qué se convertía, Dios mío, cuando la embriaguez de la voluptuosidad hacía presa en él? No era un hombre, sino un tigre furioso. ¡Desgraciado aquel que entonces servía a sus pasiones! Gritos espantosos, blasfemias atroces salían de su pecho hinchado, sus ojos llameaban, su boca soltaba espuma, relinchaba, se lo podía tomar por el dios de la lubricidad. Fuese cual fuese su manera de gozar entonces, sus manos necesariamente no sabían lo que hacían, y se le había visto más de una vez estrangular a una mujer en el momento de su pérfida descarga. Vuelto en sí, la despreocupación más completa sobre las infamias que acababa de permitirse tomaba pronto el lugar de su extravío, y de esta indiferencia, de esta especie de apatía, nacían casi inmediatamente nuevas chispas de voluptuosidad.
En su juventud el duque había llegado a descargar su miembro dieciocho veces en un mismo día, sin que se lo viera más agotado la última vez que la primera. Siete u ocho veces seguidas no lo asustaban, a pesar de haber cumplido el medio siglo. Desde hacía casi veinticinco años se había habituado a la sodomía pasiva, cuyos ataques sostenía con el mismo vigor con que los devolvía activamente, un momento después, él mismo, cuando le gustaba cambiar de papel. En una apuesta había soportado hasta cincuenta y cinco asaltos en un día. Dotado, como hemos dicho, de una fuerza prodigiosa, le bastaba una mano para violar a una muchacha, cosa que había hecho varias veces. Un día apostó que ahogaría a un caballo entre sus piernas, y el animal reventó en el momento que el duque había indicado.
Sus excesos en la mesa superaban, si ello es posible, los de la cama. La cantidad de víveres que tragaba era casi inconcebible. Hacía regularmente tres comidas al día, tan copiosas como largas, regadas con diez botellas de vino de Borgoña; había llegado a beberse treinta y estaba dispuesto a apostar contra cualquiera que llegaría hasta cincuenta, pero su embriaguez cobraba el cariz de sus pasiones: cuando los licores o los vinos le subían a la cabeza se ponía tan furioso que era preciso amarrarlo. Y con todo eso, quién lo hubiera dicho, de tal modo es verdad que el alma responde muy mal a las disposiciones corporales, un niño resuelto hubiera espantado a aquel coloso, porque cuando para deshacerse de su enemigo no podía emplear sus trampas o la traición se convertía en un ser tímido y cobarde, y la idea del combate menos peligroso incluso en igualdad de fuerzas lo hubieran hecho huir hasta el fin del mundo. Sin embargo, como era costumbre, había intervenido en una o dos campañas militares, con tan poca honra que había tenido que abandonar el servicio. Sosteniendo su bajeza con tanto ingenio como descaro, pretendía altaneramente que siendo la cobardía un deseo de conservarse era perfectamente imposible que la gente sensata la considerase como un defecto.
Conservando absolutamente los mismos rasgos morales y adaptándolos a una existencia física infinitamente inferior a la que acaba de ser trazada, tendremos el retrato del obispo. hermano del duque de Blangis. La misma negrura de alma, la misma inclinación al crimen, el mismo desprecio por la religión, el mismo ateísmo, la misma bellaquería, el espíritu más flojo y sin embargo más hábil y artero en perder a sus víctimas, pero con un talle más esbelto y ligero, un cuerpo canijo, de salud vacilante, nervios delicados, un refinamiento mayor en los placeres, facultades mediocres, un miembro muy común, incluso pequeño, pero manejado con tanta habilidad y eyaculando siempre tan poco que su imaginación continuamente distorsionada lo hacía susceptible, como en el caso de su hermano, de gozar del placer con tanta frecuencia como éste. Por otra parte, sus sensaciones eran de tal finura, sus nervios se excitaban hasta tal extremo, que a menudo se desmayaba en el instante de su descarga y casi siempre perdía el conocimiento.
Tenía cuarenta y cinco años, cara de rasgos delicados, muy bellos ojos, pero una boca perversa y dientes podridos; cuerpo blanco y sin vello, trasero pequeño y bien formado y un miembro de cinco pulgadas de circunferencia, por seis de largo. Idólatra de la sodomía, tanto la activa como la pasiva, y más de ésta que de aquélla, se pasaba la vida haciéndose dar por el culo, y este placer, que nunca exige un gran consumo de fuerza, se acomodaba con lo menguado de sus medios. Más adelante hablaremos de sus otros gustos. Respecto de los placeres de la mesa, los llevaba casi tan lejos como su hermano, pero ponía en ellos un poco más de sensualidad. Monseñor, tan infame como su hermano mayor, tenía por otra parte ciertos rasgos que lo ponían al mismo nivel sin duda que las célebres hazañas del héroe que acabamos de pintar. Nos contentaremos con citar una, que bastará para que el lector vea de qué podía ser capaz tal hombre, y lo que sabía y podía realizar habiendo hecho lo siguiente:
Uno de sus amigos, hombre muy rico, había tenido en otro tiempo amores con una hija de buena familia con la que había procreado dos hijos, un niño y una niña. Sin embargo, nunca había podido casarse con ella, y la muchacha se casó con otro. El amante de esta desgraciada murió joven, pero dueño de una inmensa fortuna; sin parientes por los que sintiera afecto, decidió dejar sus bienes a los dos desgraciados frutos de sus amores.
En el lecho de muerte, confió su proyecto al obispo y le entregó las dos grandes dotes, que puso en dos carteras iguales, encomendándole la educación de los dos huérfanos y le pidió que entregase a cada uno de ellos lo que le correspondía cuando fueran mayores de edad. Al mismo tiempo, pidió al prelado que manejara los fondos de sus pupilos para que su fortuna se doblara. Le testimonió al mismo tiempo que deseaba que la madre ignorase siempre lo que hacía por sus hijos, y exigía que nunca se hablase del asunto con ella.
Tomadas estas disposiciones, el moribundo cerró los ojos, y monseñor se vio dueño de cerca de un millón en billetes de banco y de dos niños. El miserable no dudó mucho en tomar su partido: el moribundo sólo había hablado con él, la madre debía ignorarlo todo, los hijos sólo tenían cuatro o cinco años. Hizo público que su amigo, antes de morir, había dejado sus bienes a los pobres, y desde ese mismo momento el infame se apoderó de ellos. Pero no era bastante arruinar a los dos infelices niños: el obispo, que nunca cometía un crimen sin maquinar otro inmediatamente, hizo retirar, con el consentimiento de su amigo, a estos niños de la oscura pensión donde eran educados y los colocó en casa de personas de su confianza, decidido a convertirlos pronto en víctimas de sus pérfidas voluptuosidades. Cuidó de ellos hasta que llegaron a la edad de trece años. El primero que los cumplió fue el muchacho; se sirvió de él, lo sometió a todas sus orgías, y como era muy guapo se divirtió con él durante unos ocho días. Pero la chiquilla no tuvo tanto éxito: llegó siendo fea a la edad prescrita, sin que nada detuviera sin embargo al lúbrico furor de nuestro canalla. Satisfechos sus deseos, temió que si dejaba vivir a aquellos muchachos descubriesen algo del secreto que los involucraba. Los condujo, pues, a una finca de su hermano, y convencido de encontrar en un nuevo crimen las chispas de lubricidad que el placer acababa de hacerle perder, inmoló a los dos a sus pasiones feroces y acompañó su muerte con episodios tan picantes y tan crueles que su voluptuosidad renació en el seno de los tormentos a los que los sometió. El secreto es desgraciadamente demasiado seguro, y no hay libertino anclado en el vicio que no sepa en qué medida el asesinato influye en los sentidos y en qué medida determina una descarga voluptuosa. Esta es una verdad que el lector debe asimilar antes de emprender la lectura de una obra que tiene que desarrollar tal sistema.