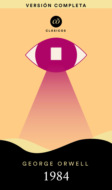Kitabı oku: «La mojigata o el encuentro inesperado y otros cuentos», sayfa 2
Discurso provenzal
Durante el reinado de Luis XIV, como es bien sabido, se presentó en Francia un embajador persa; este príncipe deseaba atraer a su corte a extranjeros de todas las naciones para que admiraran su grandeza y transmitieran a sus respectivos países alguno que otro destello de la deslumbrante gloria con que resplandecía hasta los confines de la Tierra. A su paso por Marsella, el embajador fue magníficamente recibido. Ante esto, los señores magistrados del Parlamento de Aix decidieron, para cuando llegara allí, no quedarse a la zaga de una ciudad por encima de la cual colocan a la suya con tan escasa justificación. Por consiguiente, de entre todos los proyectos el primero fue el de cumplimentar al persa; leerle un discurso en provenzal no habría sido difícil, pero el embajador no habría entendido ni una palabra; este inconveniente los paralizó durante mucho tiempo. El tribunal se reunió para deliberar: para eso no necesitaron demasiado, el juicio de unos campesinos, un alboroto en el teatro o algún asunto de prostitutas sobre todo; tales fueron los temas importantes para esos ociosos magistrados desde que ya no podían arrasar la provincia a sangre y fuego y anegarla, como en el reinado de Francisco I, con los torrentes de sangre de las desdichadas poblaciones que la habitan.
Así, pues, se reunieron a deliberar, pero ¿cómo lograr traducir el discurso? Por más que deliberaron no hallaron ninguna solución. ¿Acaso era posible que en una comunidad de comerciantes de atún, ataviados con una casaca negra por pura casualidad y en la que ni uno sabía ni siquiera francés, pudieran encontrar a un colega que hablara persa? Con todo, el discurso estaba ya redactado; tres eminentes abogados habían trabajado en él durante seis semanas. Al fin descubrieron, no se sabe si en el monte o en la ciudad, a un marinero que había pasado mucho tiempo en el Levante y que hablaba un persa casi tan fluido como su jerga dialectal. Se lo propusieron y él aceptó. Se aprendió el discurso y lo tradujo con facilidad; cuando llegó el día, lo vistieron con una vieja casaca de presidente primero, le colocaron la peluca más voluminosa que había en la magistratura y seguido por toda la banda de magistrados se adelantó hacia el embajador. Unos y otros se habían puesto de acuerdo sobre sus respectivos papeles y el orador había advertido con especial énfasis a los que le seguían que no lo perdieran de vista un solo momento y que repitieran punto por punto todo lo que vieran hacer. El embajador se detuvo en el centro del patio que había sido señalado para el encuentro, el marinero le hizo una reverencia y, poco habituado a llevar sobre el cráneo una peluca tan hermosa, lanzó la pelambrera a los pies de su excelencia; los señores magistrados, quienes habían prometido imitarlo, se quitaron al punto sus pelucas e inclinaron sus pelados y un tanto sarnosos cráneos en dirección al persa; el marinero, sin alterarse, recogió sus cabellos, se los arregló y empezó a declamar la salutación; tan bien se expresó que el embajador creyó que era de su mismo país. La idea le hizo montar en cólera.
—¡Infame! —exclamó llevando su mano al sable—. No hablarías así mi idioma, si no fueras un renegado de Mahoma; debo castigarte por tu crimen, ahora mismo vas a pagarlo con tu cabeza.
Por más que el marinero se defendió no le hizo ningún caso; gesticuló, jurabó, pero ni uno solo de sus movimientos pasó inadvertido, todos eran repetidos al instante y con energía por la turba areopagítica que venía tras él. Al fin, no sabiendo cómo salir del apuro, pensó en una prueba incontestable: desabotonó su calzón y puso a la vista del embajador la prueba palpable de que nunca en su vida había sido circuncidado. Este nuevo gesto fue imitado enseguida y, de golpe, hubo cuarenta o cincuenta magistrados provenzales con la bragueta bajada y el prepucio en ristre, para demostrar, como el marinero, que no había uno solo que no fuera tan cristiano como el propio San Cristóbal. Es fácil imaginar cómo se divirtieron con semejante pantomima las damas que presenciaban la ceremonia desde sus ventanas. Al fin, el ministro, convencido por razones tan poco equívocas de que el orador no era culpable, y viendo por lo demás que había ido a parar a una ciudad de “pantalones” se fue sin más ceremonias encogiéndose de hombros y sin duda diciendo para sí: “No me extraña que esta gente tenga siempre un patíbulo alzado, el rigorismo que siempre acompaña a la ineptitud debe de ser el único atributo de estos animales”.
Existió el propósito de hacer un cuadro sobre esta manera de recitar el catecismo, y un joven pintor tomó con ese fin unos apuntes del natural, pero el tribunal desterró al artista de la provincia y condenó el boceto a la hoguera, sin sospechar que se arrojaban al fuego ellos mismos, pues su retrato aparecía en el dibujo.
—Tenemos a mucha honra ser unos cretinos —explicaron los graves magistrados—; aunque no nos hubiera gustado, como nos gusta hace ya mucho tiempo que se lo demostramos a toda Francia, pero no queremos que ningún cuadro lo transmita a la posteridad; ella pasará por alto toda esta simpleza y no se acordará más que de Merindol y de Cabrières, y para el honor del gremio más vale que seamos unos asesinos que unos asnos.
¡Que me engañen siempre así!
Hay pocos seres en el mundo tan libertinos como el cardenal de..., cuyo nombre, teniendo en cuenta su todavía sana y vigorosa existencia, me permitirán que calle. Su eminencia tenía concertado un arreglo, en Roma, con una de esas mujeres cuya servicial profesión es la de proporcionar a los libertinos el material que necesitan como sustento de sus pasiones; todas las mañanas le llevaba una muchachita de trece o catorce años, todo lo más, pero con la que monseñor no gozaba más que de esa incongruente manera que hace, por lo general, las delicias de los italianos, gracias a lo cual la vestal salía de las manos de su ilustrísima poco más o menos tan virgen como llegó a ellas, y podía revenderse otra vez como doncella a algún libertino más decente. A aquella matrona, que conocía perfectamente las máximas del cardenal, no hallando un día a mano el material que se había comprometido a suministrar diariamente, se le ocurrió vestir de niña a un guapísimo niño del coro de la iglesia del jefe de los apóstoles; lo peinaron, le pusieron una cofia, unas enaguas y todos los atavíos necesarios para convencer al santo hombre de Dios. No le pudieron prestar, sin embargo, lo que le habría asegurado verdaderamente un parecido perfecto con el sexo al que tenía que suplantar, pero este detalle preocupaba poquísimo a la alcahueta... “En su vida ha puesto la mano en ese sitio —comentaba ésta a la compañera que la ayudaba en la superchería—; sin ninguna duda explorará única y exclusivamente aquello que hace a este niño igual a todas las niñas del universo; así, pues, no tenemos nada que temer...”.
Pero la comadre se equivocaba. Ignoraba, sin duda, que un cardenal italiano tiene un tacto demasiado delicado y un paladar demasiado exquisito como para equivocarse en cosas semejantes; compareció la víctima, el gran sacerdote la inmoló, pero a la tercera sacudida:
—¡Per Dio santo! —exclamó el hombre de Dios—. ¡Sono ingannato, quésto bambino è ragazzo, mai non fu putana!
Y lo comprobó... No viendo nada, sin embargo, excesivamente enojoso en esta aventura para un habitante de la ciudad santa, su eminencia siguió su camino diciendo tal vez como aquel campesino al que le sirvieron trufas en lugar de patatas: “¡Que me engañen siempre así!”. Pero cuando la operación terminó:
—Señora —dijo a la dueña—, no la culpo por su error.
—Perdone, usted monseñor.
—No, no, repito, no la culpo por ello, pero si esto vuelve a suceder, no deje de advertírmelo, porque... lo que no vea al principio lo descubriré más adelante.
Aventura incomprensible pero atestiguada por toda una provincia
Todavía no hace cien años, en varios lugares de Francia perduraba aún la absurda creencia de que, entregando el alma al diablo, con ciertas ceremonias tan crueles como fanáticas, se conseguía de ese espíritu infernal todo lo que se deseara, y no ha pasado un siglo desde que la aventura que, relacionada con esto, vamos a narrar tuvo lugar en una de nuestras provincias meridionales, donde todavía está atestiguada hoy día por los registros de dos ciudades y respaldada por testimonios muy apropiados para convencer a los incrédulos. El lector puede creerla o no, hablamos solamente después de haberla verificado; por supuesto, no le garantizamos el suceso, pero le certificamos que más de cien mil almas lo creyeron y que más de cincuenta mil pueden corroborar en nuestros días la autenticidad con que está consignada en registros solventes. Nos dará permiso para disfrazar la provincia y los nombres.
El barón de Vaujour combinaba desde su más tierna juventud el más desenfrenado libertinaje con el cultivo de todas las ciencias, muy en especial el de aquellas que inducen al hombre al error y lo hacen perder un tiempo precioso que podría emplear de alguna otra manera infinitamente mejor; era alquimista, astrólogo, brujo, nigromante, astrónomo bastante notable, por cierto, y físico mediocre. A la edad de veinticinco años, el barón, dueño ya de su patrimonio y de sus actos, descubrió en sus libros —según afirmó— que inmolando un niño al diablo, empleando determinadas palabras y haciendo ciertas contorsiones durante la execrable ceremonia, se conseguía que el demonio se apareciera y se obtenía de él todo lo que se deseaba, siempre que se le prometiera el alma. Entonces se decidió a perpetrar esa monstruosidad, con el único propósito de vivir felizmente su duodécimo lustro, de que nunca le faltara dinero y de conservar, asimismo, en el más alto grado de potencia sus facultades prolíficas hasta esa edad. Cometida la infamia y firmado el pacto, ocurrió lo siguiente: hasta la edad de sesenta años, el barón, quien disponía tan sólo de quince mil libras de renta, había gastado regularmente doscientas mil y jamás debió un céntimo. En lo que respecta a sus proezas amorosas, hasta esa misma edad fue capaz de gozar a una mujer quince o veinte veces en una noche, y a los cuarenta y cinco ganó cien luises en una apuesta con unos amigos suyos que habían afirmado que no podría satisfacer a veinticinco mujeres, una después de otra; lo hizo y entregó los cien luises a las mujeres. En otra cena, tras la que se inició un juego de azar, el barón advirtió al empezar que no podía participar, pues no tenía un céntimo. Le ofrecieron dinero, pero lo rechazó; mientras jugaban, dio dos o tres vueltas por la sala, volvió, se hizo hacer un sitio y apostó diez mil luises a una carta, luises que fue sacando en diez o doce fajos de su bolsillo; el envite no fue aceptado, el barón preguntó el motivo y uno de sus amigos le contestó bromeando que la carta no iba lo bastante bien servida, así el barón añadió otros diez mil. Todo esto está registrado en dos ayuntamientos respetables y lo hemos podido leer.
Cuando cumplió cincuenta años, el barón decidió casarse; lo hizo con una encantadora joven de su provincia con la que siempre había vivido en los mejores términos, sin que las infidelidades tan propias de su temperamento provocaran nunca el menor roce. Tuvo siete hijos de esa esposa, y desde hacía algún tiempo los encantos de su mujer habían ido volviéndolo más sedentario; habitualmente vivía con su familia en el castillo, donde en su juventud había hecho la espantosa promesa que hemos mencionado, invitando a hombres de letras, apreciando su trato y cultivando su amistad. Sin embargo, a medida que se aproximaba al término de los sesenta años, se acordaba de su desdichado pacto y como ignoraba si el diablo iba a contentarse con retirarle sus favores o le quitaría entonces la vida, su humor cambió por completo, se ponía triste y meditabundo y ya casi no salía de casa.
El día señalado, a la hora exacta en que el barón cumplía sesenta años, un criado le anunció a un desconocido que había oído hablar de sus conocimientos y solicitaba el honor de entrevistarse con él; el barón, quien en ese momento no estaba pensando en aquello que no había dejado de preocuparle desde hacía varios años, contestó que lo hiciera pasar a su gabinete. Subió allí y encontró a un forastero que, por su manera de hablar, le pareció que era de París, un hombre bien vestido, con una figura hermosísima y que enseguida se puso a discutir con él sobre las ciencias más elevadas; el barón le contestó a todo y la conversación se animó. El señor de Vaujour propuso a su huésped ir a dar un pequeño paseo, él aceptó y nuestros dos filósofos salieron del castillo; era época de faenas agrícolas y todos los labradores estaban en el campo; algunos, al ver gesticular a solas al señor de Vaujour, pensaron que se había vuelto loco y corrieron a avisar a la señora, pero nadie contestó en el castillo. Aquella buena gente volvió a su sitio y siguió observando a su señor, quien, creyendo que estaba conversando con alguien animadamente, agitaba las manos como es habitual en esos casos; por fin, nuestros dos sabios llegaron a una especie de paseo cerrado al otro extremo y del que no se podía salir más que dando media vuelta. Treinta campesinos pudieron verlo, treinta fueron interrogados y treinta contestaron que el señor de Vaujour había entrado solo, sin dejar de gesticular en aquella especie de alameda cubierta.
Al cabo de una hora, la persona con la que creía estar, le dijo:
—Y bien, barón, ¿no me reconoces?, ¿has olvidado acaso la promesa de tu juventud?, ¿has olvidado cómo yo la he cumplido?
El barón se estremeció.
—No temas —le dijo el espíritu—, no soy dueño de tu vida, pero sí de retirarte todos mis favores y arrebatarte todo lo que te es querido; vuelve a tu casa y verás en qué estado la encontrarás, en ello reconocerás el justo castigo a tu imprudencia y a tus crímenes... A mí me gustan los crímenes, barón, incluso los deseo, pero mi destino me obliga a castigarlos; vuelve a tu casa, repito, y conviértete, aún te queda un lustro de vida, morirás dentro de cinco años, pero sin que la esperanza de estar un día con Dios te haya sido negada... Adiós.
Y el barón, que sólo entonces se dio cuenta de que estaba solo y que no había visto que nadie se despidiera de él, regresó a toda prisa sobre sus pasos y preguntó a los campesinos que encontró si no lo habían visto entrar a la alameda con un hombre de tales y cuales características; le contestaron que había entrado solo, que asustados al verlo gesticular de aquella manera incluso habían ido a avisar a la señora, pero que no había nadie en el castillo.
—¿Que no hay nadie? —exclamó el barón terriblemente turbado—. ¡Pero si he dejado dentro a diez criados, a siete niños y a mi mujer!
—Pues no hay nadie, señor —le contestaron.
Cada vez más asustado corrió hacia su casa, llamó, nadie le contestó, forzó una puerta, entró, y la sangre que inundó los escalones le anunció la catástrofe que se había abatido sobre él; abrió una gran sala y descubrió a su mujer, a sus siete hijos y a sus diez sirvientes desparramados por el suelo en diferentes posturas, en medio de un mar de sangre, todos decapitados. Se desmayó, varios campesinos cuyas declaraciones constan, entraron y tuvieron ocasión de contemplar el mismo espectáculo; ayudaron a su señor, quien poco a poco volvió en sí, les rogó que facilitaran los últimos auxilios a la desdichada familia y sin pérdida de tiempo se encaminó hacia la Gran Cartuja, donde falleció al cabo de cinco años en el ejercicio de la más elevada piedad.
No emitimos ningún juicio sobre este incomprensible suceso. Existe, no se puede negar, pero es incomprensible.
Hay que andar con cuidado y no creer, sin duda, en quimeras, pero cuando algo es atestiguado por todo mundo y pertenece como éste a un género tan singular, hay que bajar la cabeza, cerrar los ojos y decir: así como no entiendo cómo los orbes flotan en el espacio, también pueden existir cosas sobre la Tierra que no acierte a comprender.
El preceptor filósofo
De todas las ciencias que se inculcan a un niño cuando se trabaja en su educación, los misterios del cristianismo, aun siendo sin duda una de las materias más sublimes de esta formación, no son, sin embargo, los que se introducen con mayor facilidad en su joven espíritu. Persuadir, por ejemplo, a un muchacho de catorce o quince años de que Dios padre y Dios hijo no son sino uno, que el hijo es consustancial a su padre, y que el padre lo es al hijo, etc., todo esto, por necesario que sea, no obstante para la felicidad de la vida, es más difícil de hacer comprender que el álgebra, y cuando se quiere tener éxito, uno se ve obligado a emplear ciertas equivalencias físicas, ciertas explicaciones materiales que, por desproporcionadas que sean, facilitan, sin embargo, a un muchacho la comprensión de la misteriosa materia.
Nadie estaba tan plenamente convencido de este método como el padre Du Parquet, preceptor del condesito de Nerceuil, quien tenía unos quince años de edad y el rostro más hermoso que fuera posible contemplar.
—Padre —decía día tras día el joven conde a su preceptor—, de verdad que la consustancialidad está por encima de mis fuerzas, me es absolutamente imposible concebir que dos personas puedan convertirse en una sola: acláreme ese misterio, se lo suplico, o póngalo al menos a mi alcance.
El virtuoso eclesiástico, deseoso de tener éxito en su educación, contento de facilitar a su discípulo todo aquello que un día pudiera hacer de él un hombre de provecho, ideó un procedimiento bastante satisfactorio para allanar las dificultades que hacían cavilar al conde, y este procedimiento, tomado de la naturaleza necesariamente, tenía que resultar bien. Hizo venir a su casa a una jovencita de trece a catorce años, y tras asesorarla convenientemente la unió a su joven discípulo.
—Y bien —le preguntó—, amigo mío, ¿entiendes ahora el misterio de la consustancialidad? ¿Comprendes ya con menos dificultad que es posible que dos personas se conviertan en una sola?
—Oh, Dios mío, claro que sí, padre —respondió el encantador energúmeno—; ahora lo entiendo todo con una facilidad sorprendente. No me extraña que ese misterio constituya, según se dice, toda la alegría de los seres celestiales, pues es agradabilísimo divertirse haciendo de dos uno solo.
Algunos días más tarde el joven conde rogó a su preceptor que le diera otra lección, pues pretendía que había aún algo en el misterio que no comprendía bien y que no podría explicarse más que celebrándolo una vez más en la forma en que ya lo había hecho. El complaciente clérigo, a quien esta escena divertía probablemente tanto como a su alumno, hizo volver a la muchachita y la lección empezó de nuevo, pero esta vez el clérigo, singularmente emocionado por el delicioso panorama que ofrecía a sus ojos el guapo muchacho de Nerceuil consustanciándose con su compañera, no pudo resistirse a intervenir en la explicación de la parábola evangélica, y las bellezas que con ese motivo recorrían sus manos acabaron por inflamarlo totalmente.
—Me parece que esto va demasiado de prisa —exclamó Du Parquet, agarrando al condesito por la cintura—, excesiva elasticidad en los movimientos, por lo que resulta que no siendo tan íntima la conjunción no refleja adecuadamente la imagen del misterio que hay que demostrar aquí... Si nos ponemos exactamente de esta forma —prosiguió el pícaro, obsequiando a su joven discípulo con lo mismo que éste ofrecía a la muchacha.
—¡Ah! Dios mío, ¡que me hace daño, padre! —exclamó el muchacho—. Y además esta ceremonia me parece inútil. ¿Qué otra cosa me puedes enseñar sobre el misterio?
—¡Oh, diablos! —contestó el eclesiástico, balbuceando de placer—. ¿Pero no ves, amigo mío, que te lo enseño todo de una vez? Esto es la Trinidad, hijo mío... Hoy te estoy explicando la Trinidad, cinco o seis lecciones más y serás doctor de la Sorbona.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.