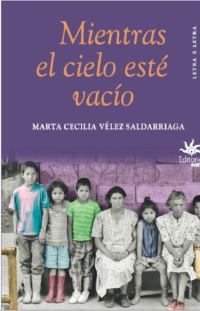Kitabı oku: «Mientras el cielo esté vacío», sayfa 6
Guiado por la fuerza obstinada de la vida que le hacía frente, se acercó a las vacas y les acarició el hocico que olía a hierba. Les tocaba las ancas y las dirigía hacia el establo; de los cuerpos salía un aire caliente de vida. La tranquilidad y mansedumbre de los animales, le hizo preguntarse en qué momento la vida se había tornado tan peligrosa y en el curso de qué encrucijada la inteligencia había tomado la senda de su destrucción. Pero las respuestas a esas preguntas estaban en su propia experiencia y ahora deseaba mirar cómo la vida brotaba en todas partes, ser el testigo excluido de un milagro.
Llegó al establo y una fuerza repulsiva que venía desde su memoria, lo detuvo. Era la primera vez que lo intentaba desde el acto brutal contra Elena. Haciendo un enorme esfuerzo, entró. Las vacas, sabias y memoriosas, habían tomado cada una su lugar sin agredirse y esperaban pacientes la comida que se les daba antes del ordeño. Elena les había puesto nombre, pero no los encontró en su memoria ni las diferencias de sus cuerpos y de sus miradas que ella le había enseñado. No recordaba nada, porque esos asuntos de la vida le parecían ridículos y eran una distracción para lo que consideraba importante. Entre la cadena de imágenes que se abrió paso en su mente, llegó el recuerdo de un olor insoportable, tan real, que penetró en sus pulmones: una mezcla de sudor y semen agrio y astringente; pero ¿cómo vomitar un recuerdo? Tomó la banqueta para el ordeño y la puso junto a la primera vaca. Sus manos temblaban al masajear la ubre cargada de leche; temía que la suavidad que tocaban sus manos torpes y callosas fuera estropeada, y cuando se dispuso a apretar la primera teta, sus movimientos fueron bruscos y no encontraron el ritmo necesario para hacer bajar la leche; recordaba que era un golpe suave como imitando a las terneras al mamar y luego una tensión hacia abajo replicando el latir del corazón; sin embargo, no lograba seguirlo porque su cuerpo se había entrenado para detenerlo; sintió un rechazo que parecía provenir del animal; la vaca no soltaba la leche. ¿Cómo pude olvidar una de las primeras labores que aprendí de niño? Desconsolado, y con aquel olor ofuscando su corazón, se recostó sobre el animal y lloró. Así permaneció hasta que un ruido le hizo girar la cabeza. Su madre se encontraba cerca de la entrada y lo miraba atentamente, Nilton se secó las lágrimas y levantándose dijo:
—Se me olvidó ordeñar, no soy capaz.
—Se te ha olvidado tanto… –respondió su madre.
Ana se sentó junto a la vaca y comenzó a ordeñar. Los chorros de leche caían dentro del balde con un sonido rítmico y cremoso. Nilton no soportaba esa indiferencia; no había ningún reproche en sus palabras ni rechazo en su actitud, sin embargo, lo dejaba estar ahí como alguien que no tiene importancia, que no significa nada. Sabía que ella había sufrido mucho con su acción, con la consecuente partida de Elena y Noemi. Luego de eso, alguna vez que pasó cerca del lugar en camino hacia una misión, vio el rancho muy deteriorado: las cercas estaban rotas y no había huerta ni gallinas y el pasto estaba descuidado. No sabía cómo había comenzado de nuevo o simplemente, cómo se había puesto a imitar la vida, puesto que en ella ya no se veía ni alegría ni entusiasmo.
Tenía que hablar con su madre, recuperar la lengua perdida, esa de los lazos y los soplos. ¿Qué decir? Hablar de una caída en el vacío, donde un hombre pierde los contornos de su humanidad, de un acontecimiento bruto y atroz que lo había excluido de las palabras, y por eso, no las encontraba. ¿Cómo dar el salto al lenguaje cuya significación era siempre pedir?
Su madre, sin mirarlo, continuaba con el ordeño y él vivía ese tiempo en el establo como una eternidad. Lo apremiaba la urgencia de entrar en contacto físico con ella; requería sentir su piel, su calor, su cuerpo, para saltar de su orfandad a la palabra. Le puso la mano en la espalda pero no obtuvo ninguna respuesta, entonces la retiró. El ritmo de la leche lo apremiaba, sentía que solo en ese momento y ante esa acción, era posible encontrar de nuevo el lenguaje. Pasados unos segundos, segundos que eran solicitud, llamado, urgencia, repitió el gesto, pero en lugar de emitir palabras articuladas, rompió en un llanto desesperado; luego, sintió un ala de mariposa que se posaba sobre él; aquella mano de su madre había hecho el recorrido desde la eternidad. Así, sin más, de sus labios brotó la palabra menos pensada:
—¡Ayúdame!
Entonces, la oscuridad fue vencida y desde una profundidad que no dominaba, su madre lo abrazó. De nuevo se abrió la vida. De manera difusa, la humanidad regresaba al cuerpo de Nilton y como si una brutal tempestad se hubiera amainado, continuó:
—¡Perdóname!
La exclusión y el vacío cedieron. Unidos por el abrazo, comenzaban el largo camino de un perdón que Nilton tendría que concederse.
CAPÍTULO 5
CASI EL OLVIDO
Al otro lado de la noche y del silencio, lejos de la herida y del tiempo, se encontraban Noemi y Elena.
Tan pronto como llegaron al rancho, la señora Ana mató una gallina, la colgó a desangrar y puso a hervir una olla con agua y sal; Noemi le siguió el ritmo entusiasmada, cogió un cuchillo filudo y empezó a organizar la vitualla mientas Elena maceraba el ajo y pelaba tomates.
—Nunca he cocinado ñame, ¿cómo se arregla?, ¿como una papa? –preguntó Noemi.
—Como una yuca, es muy fácil, déjamelo a mí, te lo cambio por la cebolla –contestó Elena y todas rieron.
—Corten el ñame, la yuca y el plátano gruesos para que no se deshagan. De todas maneras, van al final. Primero van los otros aliños y así la gallina coge todo el sabor. ¡Oh, niña! Tráete un coco. –Le dijo la señora Ana a Elena.
Cuando el agua hirvió en la leña las tres hablaban como comadres. Almorzaron bajo la sombra de un tamarindo, animadas por la alegría de encontrarse allí, Elena no paraba de hablar de los perros, de las gallinas y de los árboles, y por momentos se quedaba extasiada frente al paisaje, presa de los recuerdos. Ana, agradecida por la ayuda que le habían prestado a su hijo y por lo cómoda que se había sentido con ellas, insistió en que se quedaran hasta el otro día. Durante el resto de la tarde caminaron por el monte, conversaron del campo, de los cultivos, con una espontaneidad que Noemi había olvidado ya, y que a la señora Ana la animaba en medio de la soledad en que vivía.
Cuando el crepúsculo se había agotado y las sombras llegaban, se sentaron en el quicio a tomarse un café y a conversar, compartían sus temores, mientras Elena disfrutaba ensimismada.
—Desde que mataron a mis dos hijos Nilton quedó muy afectado; a él le gustaba mucho estudiar y siempre estaba leyendo algún libro que traía del instituto, pero dejó el colegio y no me volvió a ayudar como lo hacía antes. Esto está abandonado y él que ha sido reconcentrado, ahora lo está más; solo piensa en que se castigue a los asesinos. También nos han robado mucho y tuvimos que vender casi todo el ganado, poca cosa, no crea que era un hato, pero de eso vivíamos… ahora no sé qué vamos a hacer, yo sola apenas alcanzo a ordeñar y a ocuparme un poco del sembrado. ¿Usted conoce el trabajo del campo?
—Sí, tuve una tierra y la cultivaba. Aprendí de ganado y de cerdos, pero eso se acabó hace tiempo allá en el Valle del Cauca. Ahora vivo de un lado para otro buscando a mis hijos. Ellos salieron a trabajar un día y no volvieron nunca. Me gustaría regresar a Trujillo, mi pueblo. Pero antes de pensar en eso tengo que buscar trabajo aquí para recoger plata y poder continuar el viaje.
La señora Ana se dio la bendición y le ofreció un tabaco.
—No está tan fácil –dijo– no hay trabajo por acá, mucha gente se fue y casi todas las fincas están como ésta. A duras penas se sostienen y las grandes traen sus propios trabajadores del interior, pero aquí nadie confía en nadie y contratar personas forasteras es para problemas, nunca se sabe. –No preguntó más sobre lo ocurrido a sus hijos, quería evitar el dolor y el miedo y espantar la pregunta que empezaba a surgir: entonces, ¿quién es Elena?
Elena, que permanecía muy cerca de Noemi, esperaba con ansiedad a que entraran a la casa; desde que había huido de El Salado la noche le producía miedo, sobre todo cuando no se escuchaban ni las chicharras ni los perros. Permanecieron unos minutos más y luego se fueron a dormir.
Noemi despertó al amanecer, al ritmo del campo les dio la comida a las gallinas, ordeñó la vaca, puso a hacer el café y preparó unas empanadas de huevo. Cuando la señora Ana se levantó, se sorprendió al comprobar que ya todo estaba listo y los llamó a la mesa. Nilton, se sentía un poco mejor, pero permaneció en su cuarto, y Elena le llevó el desayuno a la cama. Parecía que todos habían vivido juntos desde siempre y la señora Ana borraba sus dudas y volvió a confirmar su intuición acerca de que Noemi era una persona de confianza, una buena persona. Al terminar de comer, Elena, animada, se puso a lavar los platos y dijo:
—¿Puedo darles la comida a los animales esta tarde antes de irnos? Tenemos suficiente tiempo.
—Hablé con Nilton, la interrumpió la señora Ana. Pensamos que ustedes, si no tienen a dónde ir, pueden quedarse; me ayudarían mucho aquí. Ya casi va a parir la vaca y si vendemos la cría podremos comprar semilla de maíz y recuperar el sembrado. Quizá podamos hasta recuperar el rancho.
El ofrecimiento de la señora Ana sorprendió de nuevo a Noemi, para quien la invitación de la tarde anterior había significado un acto de confianza, que había despertado en ella el reconocimiento de la suspicacia con la que se movía en el mundo. En ningún momento se sintió extraña y luego, durante la caminada que hicieron por el monte y con la conversación anodina que tuvieron, sintió simpatía por aquella señora ya mayor que le despertaba algo parecido a la ternura. No sabía bien cómo nombrarlo, pero era como sentir un alma gemela, diferente a aquella de Altagracia y Carlota, movidas por su misma búsqueda y sus mismos dolores. Lo que sentía frente a la señora Ana era, además, algo más espontáneo y natural, lo había percibido desde el momento en el que la vio llegar al hospital y luego, con la mirada ensombrecida, mover con nerviosismo su vieja monedera de cuero. Gestos sin palabras, sin pretensiones, que la conmovieron y la condujeron finalmente a esa casa. Y ahora, la señora Ana le estaba proponiendo un tiempo de tranquilidad en el campo, acaso la posibilidad de volver a vivir algo de lo que había sido su vida en Trujillo. Conmovida, y dejándose guiar por sus sensaciones, aceptó.
—Se lo agradezco tanto. Podemos intentarlo –respondió Noemi con cierta timidez y sorprendida por su decisión y por la manera como sus defensas se habían rendido ante los sentimientos que Ana le suscitaba. Contenta, sabía que permanecer un tiempo allí le daría algo de estabilidad y ayudaría a Elena a salir del vértigo de la huida y a enfrentarse al dolor que llevaba:
—Me alegra mucho que se queden –dijo la señora Ana–, comencemos hoy mismo, tenemos mucho por hacer.
—Por dónde arrancamos –preguntó Noemi, contenta por volver a las labores que tanto le gustaban y ocupar su mente en otros asuntos–. Arreglemos el gallinero que está muy arruinado, según lo vi ayer.
Y Elena, arrebatada por el entusiasmo, repetía:
—Hagamos una lista, hagamos una lista. Yo puedo alimentar a las gallinas y a las vacas y ayudar en los oficios de la casa.
La señora Ana las llevó a donde se encontraban unos hierros oxidados.
—Por ahora nos pueden servir –dijo Noemi mientras empezaba a limpiar un machete– pero cuando haya algo de dinero tenemos que comprar herramienta nueva.
La apariencia del monte cambió notablemente después de varias semanas de trabajo. La jornada comenzaba muy temprano. Noemi les daba de comer a las vacas, preparaba el desayuno, servía bollos de maíz y arroz, hervía plátano verde y yuca y casi siempre tenían empanadas de huevo y suero. Luego, Elena se encargaba de las gallinas y de la huerta, y la señora Ana arreglaba la casa, mientras Noemi desbrozaba el terreno para el sembrado. En la tarde, cuando el sol iniciaba su declive, se le sumaba la señora Ana, conversaban de diferentes asuntos y poco a poco se hicieron amigas. Compartían las preocupaciones por la siembra, los asuntos de la vida cotidiana y algunas veces, profundizaban en sus historias y en sus miedos.
Por las noches escuchaban la radio y conversaban mientras Elena pegaba en un cuaderno recortes de periódico, especialmente de noticias ocurridas en los Montes de María o en los pueblos cercanos, que apenas comenzaban a aparecer en su verdadera dimensión de tragedia:
—Cientos de personas torturadas y asesinadas por los paramilitares en Los Montes de María. Días de terror y sangre –leía Elena con la voz entrecortada–. Apenas se ha podido conocer la verdadera dimensión de los acontecimientos y se han esclarecido las primeras versiones que afirmaban que habían sido unas masacres cometidas por la guerrilla.
—No sigas –le pidió la señora Ana–; ya es suficiente, esas historias nos atormentan, a mí por lo menos me quitan el sueño. ¡Acostémonos ya! A veces es bueno dormir el dolor –dijo para interrumpirla.
Noemi notó cómo la tristeza le abrumó el cuerpo y su propio corazón se encogió: “Desconozco la historia de Elena y no puedo hacer nada para aliviarla”.
Elena suspendió la lectura en voz alta, pero la continuó mentalmente. Con ese murmullo al fondo pensó en Nilton, en cómo había vencido la distancia. Poco a poco, en medio de las atenciones de ella durante la convalecencia se habían acercado. Nunca le comentaba nada acerca de la masacre de El Salado y cuando él nombraba algo de la violencia, ella permanecía en un silencio expectante, atenta a sus opiniones. “Por momentos quiero contárselo todo –pensó–, pero qué miedo hablar de eso, además él y la señora Ana podrían considerarnos un peligro y pedirnos que nos vayamos de aquí. ¿Y a dónde iríamos?”.
Desarrollaron una amistad en la que pese a la diferencia de edad, se sentían bien, y la inocencia de Elena le daba a Nilton una alegría que lo distraía de su rabia. Se habían hecho muy amigos, al punto de que él le mostró el ajedrez en el que sus hermanos le enseñaron a jugar. Le faltaban algunas piezas que reemplazaban con botones, y cada tarde después del almuerzo Elena recibía su clase. Pronto se convirtió en una buena contrincante para Nilton, quien decidió hacerle un juego de madera durante aquellos meses de recuperación. Él tallaba y cada pieza que terminaba se la regalaba. Ella debía hacer el tablero. Con un pedazo de madera comenzó su tarea y así pasó muchas tardes limpiando, lijando y pintando, mientras él trabajaba en las figuras. Elena lo miraba hacer con curiosidad, observaba sus movimientos y su rostro plácido le hizo pensar que ya se había olvidado de la agresión y que se encontraba completamente recuperado. Ella, en cambio, siempre pensaba en su madre, en los recuerdos de los asesinatos de El Salado y su herida sangraba.
Pero a veces el dolor que la mantenía en estado de alerta y atacada siempre por los recuerdos se le hacía insoportable, especialmente cuando se quedaban en silencio. Un día, Elena no soportó la presión y preguntó:
—¿Por qué matan a las personas?
Sorprendido, Nilton le respondió:
—Porque son malas.
—No –contestó Elena–, los que matan son los malos.
—Sí, eso también es verdad.
Nilton, que había estado pensando en la injusticia cometida contra sus hermanos y las imágenes de sus cadáveres no se le apartaban de la mente, recurrió a una respuesta fácil y aprendida, acaso para no darle a Elena las explicaciones que se daba a sí mismo. Permaneció callado durante unos segundos mientras buscaba cómo explicarle que algunas veces las personas normales y honradas debían matar para protegerse y para conseguir justicia. Pero Elena volvió a preguntar:
—Entonces ¿por qué matan a las personas buenas?
Acosado por la insistencia, Nilton contestó con una rabia contenida en sus palabras:
—Para quitarles sus tierras y para que no denuncien a los que se las quitan. Para que otros nos hundamos en el miedo como en la mierda. Para que no exijamos nuestros derechos y la gente se quede con hambre, sin educación, sin salud y sin trabajo. Hay unos pocos que lo pueden todo y entonces cuando desean algo, por ejemplo, este rancho, vienen y nos matan para quedarse con él, o nos amenazan para que nos vayamos.
—¿Y también quieren los pueblos para ellos?
—¿Cómo así, los pueblos?
—Por las masacres –aclaró ella y no dijo nada más.
Las palabras se detuvieron al evocar el acontecimiento que la había expulsado de todo. Ahora quería dar marcha atrás.
“No quiero que Nilton me responda, que no me diga nada, que yo no tenga que contar lo que me pasó. Pero también necesito que me explique”, se dijo Elena. Sentía que estaba en riesgo su seguridad, el afecto y lo poco que tenía. Los dos habían suspendido lo que estaban haciendo; Nilton jugaba con la navaja, mientras su rostro adquiría una expresión intensa, Elena lo miraba expectante y nerviosa. El silencio había vuelto a instalarse y aquel gesto de Nilton apresuró las palabras de Elena:
—Matan a casi todos. Los que quedan vivos se van, piden limosna en las ciudades y duermen en las calles. Despojados. Noemi dice que nadie les ayuda, que todos tenemos miedo y que eso es lo peor. ¿Tú tienes miedo?
Elena sentía que podía hablar de las masacres sin nombrar aquella que apretaba su corazón y amarraba las palabras, pero también percibió que al nombrar el miedo entraba en el terreno vedado de su alma, y entonces, apretando los labios se quedó muda.
—Sí, sí tengo miedo, pero tenemos que hacer algo. Yo intento que se castigue a los hombres que mataron a mis hermanos. Las autoridades dicen que están investigando, pero no es verdad, no llegan a nada.
—¿Por qué lo dices? –preguntó Elena–. ¿Tú sabes quién los mató?
—Sí, todos saben. Ellos estaban en Córdoba, en Buenavista. Era el final de la Semana Santa y había un fandango para celebrar la resurrección. A las 10:30 de la noche, en medio del baile, llegaron unos paramilitares y comenzaron a disparar. Mataron a 27 personas y muchos de los cuerpos, como el de uno de mis hermanos, quedaron prácticamente partidos por la cantidad de tiros que les pegaron. Al otro día supimos muy temprano por las noticias de radio, y mi mamá y yo nos fuimos para allá. Fue una cosa horrible, todavía no habían levantado los cadáveres. La gente del pueblo estaba desgarrada por el dolor. Cuando vimos los cuerpos esparcidos por el suelo, mi mamá se desmayó. Desde entonces me acompaña esa imagen y sé que a ella también, lo noto cuando la veo llorar sin más ni más. Los sobrevivientes saben quiénes son los asesinos, pero los han amenazado tanto que muchos se fueron y a otros efectivamente los mataron. Un tiempo después regresé, pero eso era un desierto. Ya lo habían gritado los criminales antes de irse: “Suerte para los que quedan vivos, que lloren mucho a sus muertos”. Han pasado varios años, cada vez que voy al pueblo pregunto por la investigación y en vez de respuestas recibo malos tratos y amenazas.
—¿Qué más puedes hacer? –preguntó Elena– ¿Resignarte? ¿Tratar de olvidar? ¿Distraerte?
—Algo, cualquier cosa menos quedarme con los brazos cruzados.
—Pero de verdad dime ¿qué vas a hacer? –insistió Elena.
—Es un secreto –dijo Nilton–. Después te digo, otro día.
—Cuéntame. Quiero saber ya. Yo también quiero hacer algo.
—¡No, hombe! Estás muy chiquita para saber algunas cosas. No preguntes tanto que me pones de mal genio.
Elena se dio cuenta de que estaba llorando. Quiso abrazarlo como una manera de abrazarse a sí misma en el dolor, en la impotencia, en el sufrimiento, pero él le dio la espalda y limpió su rostro. Abandonó la talla y salió en silencio hacia el pueblo.
Desde la golpiza de los militares se había vuelto muy irritable. Todas en el rancho notaron su espíritu agresivo. Vieron venir aquella cosa oscura que se le asentaba en los ojos. A veces desaparecía de la casa, regresaba tarde y se negaba a responder cualquier pregunta de su madre, o le hablaba con palabras secas que a duras penas lograba pronunciar entre los dientes; ya no esquivaba las miradas, las sostenía desafiante.
Elena, dolida por estos cambios, se le acercaba muy poco, a menos que él la llamara y entonces renovaban los juegos de ajedrez y las clases. Conversaban y todo volvía a ser como antes.
Aquellos habían sido unos meses maravillosos en los que Elena y Noemi casi habían olvidado sus miedos. Se acostaban tan cansadas que las voces y las imágenes del terror eran vencidas por el sueño, y al amanecer había tanto trabajo, que saltaban inmediatamente de la cama para emprender las labores del día. Elena cumplía con sus tareas y se dedicaba a su cuaderno de recortes. Pasaba horas así; primero leía los periódicos y luego recortaba artículos, titulares, letras y palabras, las organizaba y las pegaba. A la caída de la tarde, cuando la brisa refrescaba un poco, se sentaban las tres a tomar café y a escuchar la radio.
Un día que estaban cosechando el maíz, doña Ana le dijo a Noemi:
—Nilton está muy cambiado, a veces lo desconozco. Creo que la muerte de sus hermanos le hizo mucho daño: la masacre donde los mataron no se ha aclarado ni tampoco hay responsables. El otro día me dijo que si no encerraban a esos asesinos, él mismo los iba a vengar. Me asusté mucho. A veces creo que va a cometer una locura y que este pedazo de monte que tanto nos ha costado conservar ya no le importa.
—Sé muy bien lo que ese sentimiento hace en el corazón. No lo culpo ni me parece una locura, locura sí es que sus hijos estén muertos y los míos desaparecidos, sin que nadie dé cuenta de ellos y que los asesinos estén gozando de la libertad y de las riquezas que consiguen con sus crímenes; eso da mucha rabia. La impotencia destruye la vida. Durante un tiempo indagué por mis hijos en mi tierra y no encontré ningún rastro. Entonces comencé a abrir el círculo, a irme cada vez más lejos de ese centro que era mi casa, desesperada y perdida en el mundo, buscaba a las mujeres que como yo, averiguaban en todas partes por sus hijos secuestrados y desaparecidos; necesitaba su compañía.
Sobre un costal abierto desgranaban unas mazorcas; era la primera cosecha que se recogía después de un tiempo de penuria.
—Tengo un recuerdo que me llena de espanto –continuó Noemi–. Habían desaparecido unas niñas en una vereda de Antioquia. Conocí a la madre de una de ellas. Averiguaba, empujada por rumores, lejos de donde fue secuestrada su hija, como hacía yo. Oyeron a un hombre borracho contar que a todas esas niñas las habían secuestrado para que les sirvieran a los invitados de unos paramilitares en una finca. Varias murieron por la violencia de esos hombres, y a otras las mataron para que no quedaran testigos de ese horror. Las enterraron cerca del río, porque con las lluvias y con la creciente, nunca iban a encontrar los cadáveres.
Quienes estaban sentados con él se apartaron, lo dejaron solo y el resto de los presentes en la cantina, horrorizados, abandonaron el lugar. A la mañana siguiente, lo encontraron torturado y según la policía ese asesinato parecía una venganza. Se supo que venía de Montería y era la primera vez que los lugareños lo veían. Las madres de esas niñas recorrieron mil veces el cauce del río, los cauces de los ríos, pero no encontraron nada y esas desapariciones quedaron como imágenes tatuadas en las mentes de ellas que se fueron a buscarlas a otras partes, cada vez más lejos. Un tiempo después llegamos a aquella vereda porque supimos que habían encontrado varias fosas comunes, entonces se empezaron a recuperar los restos de las niñas. Había seis cadáveres y las pudieron reconocer, pero no por la ropa, pues las pocas prendas interiores que tenían puestas eran de apariencia costosa. No les pertenecían a ellas, niñas pobres del campo.
—Yo no hubiera sobrevivido a eso –dijo la señora Ana–. Secaba con el delantal las lágrimas que caían por sus mejillas arrugadas.
—Se sobrevive doña Ana, pero ya no es el amor lo que nos mantiene. Es otra cosa, un montón de sentimientos confusos donde se reconocen el odio y el deseo de venganza. Luego llegan las preguntas: ¿Por qué? ¿Quién? Entonces se empiezan a perseguir unas respuestas que nunca se encuentran y en esto se gasta la vida, la búsqueda se agota y nos va rematando, y ya solo queda apretar los dientes y saber que ellos triunfaron y nosotros fuimos excluidos del mundo. Entonces las víctimas nos juntamos, vamos detrás los asesinos, recorremos los lugares por donde ellos pasan, respiramos su odio y nuestra mirada se tiñe con la sangre que han derramado. La esperanza de encontrar a los desaparecidos nos mantiene en pie, aunque ya todos estamos derrotados porque sabemos que no se va a hacer justicia. Los errantes nos sostenemos unos a otros narrando siempre la misma historia, los mismos dolores, la misma impotencia mortal.
—Creo que todo eso que mencionas le ocurre a Nilton. Veo la tristeza, la rabia y la exclusión en su mirada, en sus pasos, en cada uno de sus afanes –susurró dona Ana.
—Sí. Y tendrá que hacer lo que crea necesario, para que al menos se sienta tranquilo consigo mismo. Tenemos que buscar la verdad, el castigo, pero como no llega, empezamos a imaginar la venganza, a querer castigar a los culpables por la propia cuenta. Yo lo he deseado, lo he maquinado y lo he imaginado de mil maneras, que alguien pague por lo que les hicieron a mis hijos, pero aun así, no me siento capaz de hacer algo contra nadie. Siempre estoy en este conflicto y muchas veces me he sentido cobarde, pero al mismo tiempo creo que repetir sus horribles actos sería caer en el mismo círculo de venganza y de violencia. Qué desesperanza… He ido a sitios tan alejados de donde desaparecieron mis hijos, tal vez lo que me movió durante todos estos años fue permanecer junto a quienes han vivido la misma tragedia y encontrar compañía o consuelo para esos sentimientos de soledad y de abandono que trae la injusticia. La búsqueda, fracasada de antemano, se lleva a cabo durante el tiempo que tardamos en reconocer la verdad. Entonces dejamos de buscar y llega la amargura que trae la muerte.
La luz comenzaba a declinar, y como se había vuelto costumbre, se sentaron afuera a tomar un café. Elena pegaba los recortes de periódico y con unos colores que Nilton le había traído del pueblo subrayaba los titulares.
—¿Cómo terminó la historia de las niñas asesinadas? –preguntó Ana.
—Aquello ha sido lo peor que he visto en mi vida, aparte de que eran niñas jóvenes, en fin, niñas, en sus cuerpos era visible la tortura; algunas estaban destrozadas por heridas de cuchillo y tenían los pequeños senos cercenados. Todas nos descompusimos de dolor; el grito de espanto aún resuena en mis oídos.
Me pregunto, señora Ana, si algún día podrán tener paz los corazones de esas madres. ¿Qué las mantiene vivas, qué nos mantiene vivas a todas? Aquellos cadáveres revelaron lo que esas niñas habían padecido, pero nunca han encontrado a los culpables; no hay ni un detenido por esa infamia.
Nilton, que había escuchado parte de la conversación al regresar, no pudo permanecer en silencio, y dijo con rabia:
—Está claro que fueron los paramilitares; así operan, así asesinan. Nadie los detiene porque con ellos también están muchos militares y políticos. Los que cometieron esos crímenes jamás van a ir a la cárcel, por mucho que sepamos quiénes fueron; desaparecen las pruebas, compran a los jueces. Sé que ellos mataron a mis hermanos, los sobrevivientes de la masacre los han denunciado con sus nombres y apellidos, pero las investigaciones no avanzan. Todos los que hablaron sobre los asesinatos sufrieron las consecuencias de enfrentarlos: han tenido que huir o los han matado. Si se quiere justicia, tenemos que ir a pedirla a otra parte y no al gobierno.
—Y cómo más se puede hacer justicia Nilton, si no es con los jueces y el gobierno –preguntó Noemi–. Dependemos de ellos.
—Pues será porque usted quiere seguir empeñada, eso hay que hacerlo es con la guerrilla.
—Pero cómo van a hacer justicia ellos, no seas iluso…
—Diente por diente –la interrumpió–. Porque tal vez sea la única manera de detenerlos.
—Pero ellos también saquean, secuestran y hacen masacres –dijo la señora Ana–. Eso es lo mismo que hacen los paramilitares, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es la diferencia? Los ricos se asocian con los paramilitares, con los políticos y con el ejército, y la guerrilla dice que con los pobres; así la guerra no va a terminar nunca.
—Pues toca así. A malo, malo y medio. Eso, o nos sentamos a ver cómo nos matan a todos.
—Ellos mataron a mi mamá, masacraron a la gente de El Salado. Son los paramilitares y es el ejército, y si no hubiera sido por esa persona que me sacó de allí y por Noemi que me encontró en el camino, me hubieran matado como mataron a esas niñas. Cuando sea grande voy a buscar a la guerrilla.
Todos se quedaron en silencio, sobrecogidos por las palabras de Elena.
—Voy a volver a los Montes de María, al Salado, a averiguar cómo ocurrió todo. Luego, ya verán qué les espera a esos hombres malvados, si es que la guerrilla no los ha matado ya a todos.
Ella misma, sorprendida, se fue llorando al cuarto y se refugió en su cuaderno. Desde que habían llegado a la casa de la señora Ana y de Nilton, no habían vuelto a sentir ese dolor. Se quedaron absortos. Nilton empujó la silla en la que estaba recostado y salió al camino.
—Ni siquiera sé cómo se llamaba su mamá; –dijo Noemi como para sí misma–; siempre quise respetar su decisión de no hablar de lo que pasó, pero esa es la verdad; es la primera vez que habla de eso, lleva la rabia guardada en el corazón. Algunas veces grita dormida y dice unas cosas incompresibles. A su edad, yo también estaba muy golpeada y huérfana y no podía hablar sobre la situación que me había dañado tanto. Se crece con una cosa oscura y mala que aprieta la garganta, y cuando se quiere expresar, se atasca, ahoga, y entonces solo salen lágrimas. Este tiempo que hemos pasado en su casa, señora Ana, ha sido maravilloso para las dos, pero ese lastre no se puede olvidar, siempre está presente y en la menor oportunidad salta.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.